La psiquiatría social no es remedio para Edipo
George Steiner
1.¿Y ahora qué pasa, eh? (Pasa uno, dos…)
Notas de la vuelta a clases 2022 en Chile: “Sipo la vamos a violar”, “Las arrastramos por el suelo”, “Podríamos hacer como una manada entre nosotros y culiarnos a cualquier mina y dejarla botada”: chat de alumnos de un liceo en Santiago. “Estudiante se dispara en el patio de su colegio”: ciudad de Santa Cruz. “Hemos decidido acabar con el sufrimiento de todos, ya no se tendrán que preocupar por su futuro o por si estarán bien”: video de un joven enmascarado (de Anonymous), quien amenaza con cometer una masacre escolar (una de las tres amenazas de masacre escolar ocurridas en marzo). “Padre agrede con un cuchillo a un profesor de religión”: Talcahuano. “Estamos todos amenazados”: rector del Instituto Nacional tras una protesta afuera del establecimiento que terminó con un bus en llamas. Sigue: “Tengo una comunidad quebrada, tengo a mis trabajadores reventados”. Sigue: marcha de estudiantes. Comerciantes golpean a palos a estudiantes. Estudiantes golpean en grupo a la policía. Policía trata de defenderse, dispara al cielo, pero la bala -como todo lo que apunta hacia el cielo - reventó en la tierra: un repartidor de comida quedó herido.
2.La violencia escolar y juvenil cada cierto tiempo vuelve a ser tema.
En mi niñez se culpaba a la tele. Los videojuegos siempre han sido sospechosos; la educación demasiado represiva, pero también a veces muy permisiva. En estos días, los expertos dicen en la prensa que la violencia se debe al tiempo de encierro pandémico, que la distancia social habría provocado una especie de embrutecimiento, “una atrofia de las habilidades sociales”. Lo común en estas ideas es buscar algo concreto a qué atribuirle la causa, para que el mal sea algo acotado, como una enfermedad que se puede quitar. Pasa así en la escena de rescate en El Señor de las Moscas (1954): el oficial que encuentra a los niños no puede mirarlos a la cara, no es capaz de enfrentar su desastre suicida –la isla ardía y con ella todo el alimento-; vuelve la vista al mar y les da una indicación civilizatoria: “deben tomar un buen baño”. Como si jabonarse pudiera limpiarlos del crimen. Como si la limpieza, la pedagogía y las pastillas fueran capaces de reformar a los caídos. Pero esos niños no cayeron en ningún estado natural previo a la cultura. En primer lugar, quedaron abandonados tras accidentarse el avión que los sacaba de la guerra que su civilización creó. Y en segundo lugar, no regresaron a algún tipo de salvajismo animal; los niños crearon un ordenamiento, inventaron una sociedad acorde a lo que conocían: un líder déspota, un rival, un loco que dice la verdad inaudible, los sumisos, la víctima.
Los niños jugaron a ser grandes.

La intuición de la novela es sobre la diferencia entre crecer y jugar a ser grande. En este sentido es una novela profética de lo que hoy son nuestras preguntas: ¿hay adultos ahí afuera? Jugar a ser grande es tener acceso a lo que supuestamente está reservado a los mayores –el sexo, las drogas, el ejercicio de poder sobre otros, poseer el saber (creer que se sabe cómo son las cosas)– pero sin el límite a la desmesura al que obliga la adultez: el de responder por los actos. El asunto es que tampoco hay garantías de que los grandes estén disponibles para responder por los suyos. Las personas cada vez menos somos confrontadas a nuestra responsabilidad. La burocracia, la impunidad, los tratamientos psicológicos en que la persona no queda involucrada en su recuperación, el anonimato de las redes sociales, la disputa por el lugar de la víctima: el mundo como un gran call center donde nunca está el responsable.
Nuestro tiempo parece uno en el que la infancia queda despojada de su derecho. Desprotegidos de sí mismos y del mundo los más chicos juegan a grandes. Mientras, los grandes roban el aspecto privilegiado de la infancia: no su profundidad existencial sino la superficialidad de vivir según los impulsos, sin deudas.
Algunos piensan que después de la caída del muro nos fuimos muy rápido a la fiesta. Olvidamos la muerte. Y la política. Ese mundo hace un rato entró en crisis y se volvió a hablar de política. Mucho. Pero por más bla, bla, bla, por más razonable que una política sea, la estructura de una sociedad depende de la naturaleza de la ética humana: de si hay seres responsables o no de su elección. Según el autor de El Señor de las Moscas, esa es su moraleja.
3. A Anthony Burguess no le gustaba especialmente su novela La Naranja Mecánica (1962).
Y es que la versión más conocida, la norteamericana, la que Kubrick llevó al cine, quedó mutilada. Por decisión del editor –y la necesidad económica del autor– fue borrado el capítulo veintiuno, número que representaba la mayoría de edad. En todo caso ¿qué es la mayoría de edad? La edad penal baja, la del consentimiento sexual y del derecho a voto están en disputa, la de acceso al porno incontrolable, la de la explotación sexual miserable. Si la idea de mayoría de edad significaba ejercer una responsabilidad de adulto, vale preguntarse si hay una marca para ese inicio: ¿es la primera vez que se bebe o se tiene sexo? ¿Cuándo se deja la casa de los padres? Cosa que la precariedad laboral y las burbujas inmobiliarias hacen cada vez más difícil. Además, las condiciones de producción de subjetividad de nuestro tiempo alientan a la identidad: ser algo, antes que a la responsabilidad: responder por algo.
Natalia Ginzburg a comienzos de los setenta se preguntaba por qué todo empezaba a hacerse en grupo: viajar, follar, crear algo. Intuía que ese afán colectivista no era precisamente un contrario del individualismo sino una huida de aquello que de la vida se responde a solas. Aunque el sexo sea colectivo, al final de día, el temblor es de a “Dos”, un dos que no es una cifra, sino aquello capaz de romper la unidad imaginaria, ya sea colectiva o del individuo que coincide demasiado consigo mismo. Si la masa sueña con disolverse en el océano para enfrentar el Abismo -que aquí definiré como la herida incurable de ser animales con conciencia de muerte-, la respuesta verdadera es siempre en el desierto. Se responde dejando la manada. Se ama, se escribe, se elige, se afronta la muerte siempre a solas.
¿Qué has hecho?
Es lo que se espera de la justicia: que alguien se separe de sí y deba, en esa distancia, verse desde afuera y responder; momento en que, como pensó Dostoievsky, el criminal vuelve al mundo de los humanos.
La “Naranja mecánica” es algo que parece orgánico pero actúa como las máquinas ahorrándose el momento de la decisión: banalidad del mal. A Alex, su protagonista, lo intentan curar así –como se cura muchas veces hoy– como si fuera una naranja mecánica. Al ser sorprendido in fraganti en su crimen, es sometido a las nuevas técnicas terapéuticas para sacar el mal, técnicas que no enfrentan a los sujetos a su verdad. Sin elección no hay ser humano, advierte el capellán de la cárcel. Al salir de la prisión, Alex imposibilitado químicamente de hacer daño, es dañado por la venganza de sus víctimas; por cierto, los buenos. La imposibilidad de esa vida lo lleva a saltar por la ventana. El gobierno reconoce el fracaso del tratamiento y se lo retira. Al despertar, Alex comprueba que su capacidad de maldad le fue devuelta. Fin, en la versión norteamericana de la novela.
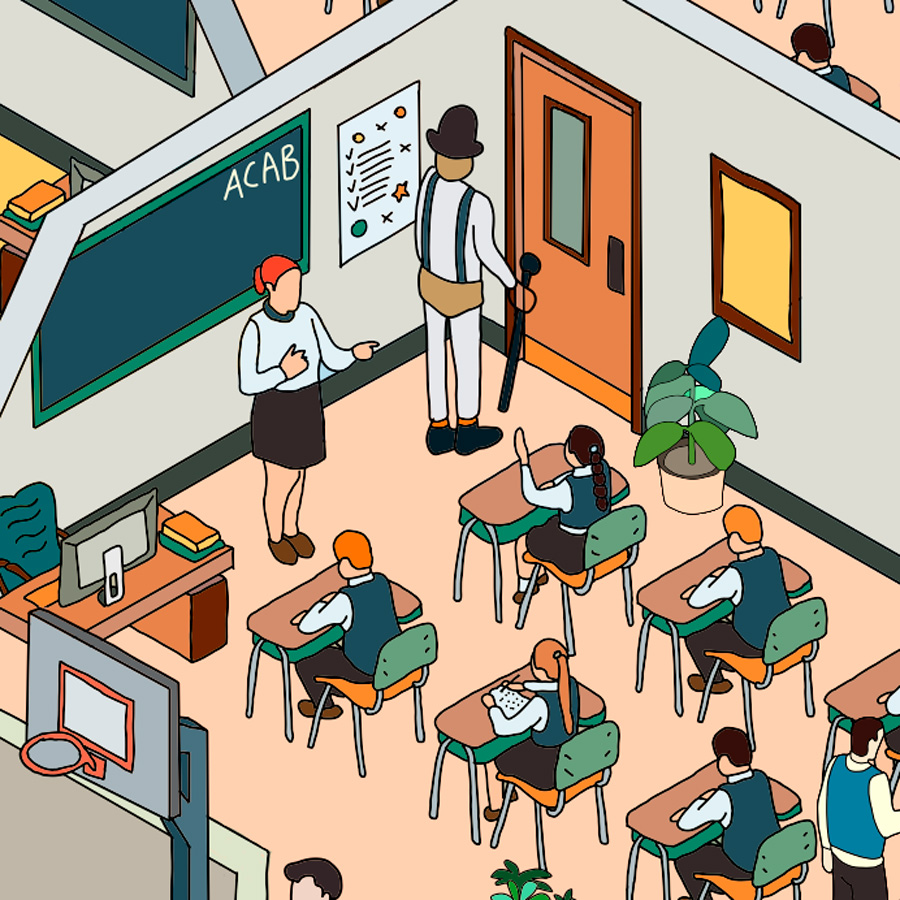
¿Y ahora qué pasa, eh? Pregunta Alex a su nueva generación de drogos en el capítulo faltante, el veintiuno. La misma que hace en el primer capítulo. Pero ahora algo pasa. Pasa, dice Burguess, que su héroe crece. No por una moral o pedagogía, sino por aburrimiento. Posiblemente aburrido de repetirse a sí mismo, comienza a sentir que su fuerza interior se vuelve más interesante en la creación. Distingue el poder (de matar) de la potencia: iniciar algo.
Se le ocurre que podría tener un hijo. Pero al editor estadounidense le pareció que era una debilidad en la novela, le dijo al autor que los norteamericanos eran más duros, que preferían mirar de frente la verdad humana como un mal irregenerable. Lo comprobaron pronto en Vietnam. Querían una novela Nixoniana, dice Burguess, pero la original era Kennedyiana. Su novela creía en la libertad humana, en la posibilidad –intrincada– de elegir hacer el bien o el mal.
Desde luego el mal tiene una espectacularidad que no tiene el bien. Burguess reconoce que, como autor, gozó de la violación y la violencia a través de sus personajes, tal como quiso su editor que gozaran sus lectores. Pero debía haber más. Una esperanza. Quizá la que él mismo necesitaba para soportar el atentado que sufrió su mujer embarazada a fines de la Segunda Guerra Mundial, quien fue víctima de una violación colectiva. Pero se encontró con que crecer se había vuelto algo censurado.
4.El analista Luigi Zoja escribió algo inquietante
Zoja escribió que uno de los aspectos más llamativos de la violencia de pandillas juveniles, que se viene desbordando desde las últimas décadas del siglo XX, es la violación colectiva. No alcanza el argumento de que es cierto que la violación existió siempre para comprender el devenir del machismo y la violencia. En las sociedades patriarcales tradicionales, su aceptación en silencio estaba dada por el predominio masculino y la opresión sobre las mujeres; la novedad es que ese abuso silencioso comienza a ser ruidoso, exhibicionista y en manada. Piensa que esta violencia, postpatriarcal, es una especie de regresión en masa a un tiempo psíquico que precede a la invención del padre (padre que solo existe en nuestra especie porque es un hecho de lenguaje). Es como el regreso a un tiempo de hermanos huérfanos de ley; de ahí que, antes que culpa por transgredir un orden, lo que se ve en diversas formas de violencia es impudicia y hasta orgullo. Como si no fuera trasgresión sino otra ley.
Para Zoja “padre” no es una persona, sino un lugar que puede encarnar una persona que responde a un lugar respecto de su descendencia. Independiente de la anatomía, se le dice padre porque si madre representa el primer nacimiento, padre es el nombre del nacimiento a la cultura. Es un lugar simbólico que ordena la filiación, que separa, delimita y otorga una relación al tiempo: antes de mí hubo alguien y habrá otras generaciones después de mi existencia. La evaporación de esa función es una larga historia, con momentos de precipitación: la Revolución Industrial, los fascismos del siglo XX que alentaban a un juvenilismo fraternal y, desde luego el siglo XXI bajo la tríada del discurso cientificista, la civilización neoliberal y la revolución digital. Lo que se va perdiendo es el rol simbólico de iniciar al hijo en el mundo; esto es, a la vez, inventar el lugar de hijo. La palabra deja de ligar, puesto que el saber se transmite de manera impersonal a través de especialistas o de Google, la verdad se sitúa en el ADN, no en la herencia simbólica. Las generaciones parecen indiferenciadas, la adultez se convierte no en un lugar de llegada sino en uno que se resiste a envejecer. Por el contrario, se exalta la juventud y la niñez no para protegerlas sino para idealizar sus proezas, sus privilegios en cuanto a no ser responsables, incluso sus aspectos más pueriles como la compulsión gozosa por el golpe (recordar programas como Jackass). El infantilismo occidental nada tiene que ver con el amor a la infancia. Tiene que ver con la creación de un tiempo perverso que pretende detener a la cronología y a la ley de la filiación; es decir, a la obligación de que unas multitudes cedan su lugar a los hijos y a los hijos de los hijos. Lo perverso es que no se cede nada.
Para ser grande primero hay que ser chico. Para eso hay que nacer como hijo, ubicarse en una genealogía, en un orden que separa de lo indiferenciado del nacimiento animal. Un segundo nacimiento es el que humaniza, y es un efecto del pacto con el lenguaje el que nos separa de lo inmediato de los impulsos y de las cosas; luego podemos hacer una historia y crear una razón de vivir, incluso, crecer. No basta la carne humana para vivir, se requiere irremediablemente sentido de vivir, y éste solo es posible si hay memoria y futuro. Si los niños de la isla del Señor de las Moscas quedaron exiliados del orden humano, huérfanos, fue antes del accidente, ya que la guerra es un asesinato de la responsabilidad generacional. Carentes de esa ley inventaron una pero sin metáfora: es la miseria de los sin ley, todo es cruento y literal.
¿Cómo podrían crecer los huérfanos de esa ley humana? No es casual que hoy los rituales de iniciación no inicien nada. Su énfasis es una prueba de potencia corporal que tiende a lo destructivo: beber a morir, golpear o ser golpeado. Un inicio sin promesa.
¿Hemos olvidado la ley de la especie? ¿Por qué no basta nacer y ya? ¿Por qué construimos la imagen de un padre, por qué no basta con ser engendrados? Y es que al ser humano no le basta la carne para vivir, necesita que algo de esa carne muera para nacer al lenguaje, a la sofisticación de la metáfora. Ahí encontrará lo dulce y lo amargo del deseo, el amor, la lealtad y la traición, la gratitud y el perdón. La vida humana. Padre es solo el nombre de esa operación de lenguaje, es una ley que dice: para vivir hay que perder (el acceso a la inmediatez animal). Cuando cae esa ley se banaliza el asesinato, la vida vale menos, se vuelve intrascendente. En la orfandad, la ley que queda es una literal: la ley del más fuerte. Cuestión especialmente sensible en los varones. Algunos dirán que siempre se asesinó, y antes más. Pero lo que se la va a los afanados con las cifras, es que cada crimen lleva el peso del mundo: se altera un orden que afecta al presente y a las generaciones siguientes, como las pandillas y las mafias, cuya lógica del ojo por ojo, proyecta la venganza al infinito.
Recordar la prohibición puede tardar un tiempo. Generaciones.
“¡Cochina vida sin ley!”, grita el vagabundo que es golpeado por la pandilla de La Naranja Mecánica. Golpeado por nada. Primo Levi en su testimonio de Auschwitz decía que, consternados, se preguntaban cómo era posible que un hombre golpeara a otro sin rabia. La violencia que no tiene ley, que no es trasgresión ni reacción sino sinsentido, es una violencia que no es respuesta de algo y que prescinde de la ética, es decir de la elección, de que alguien responda por lo que hizo. En esa violencia hay algo inconsolable. La herencia que traemos -piensa Pierre Legendre-, es precipitarnos a nuevos holocaustos: nuevas recetas para el suicidio, morir de a poco por la droga, la desmesura y la violencia como proyecto de un presente sin horizonte.
5.La ley es mala pero aún así debe existir
Montaigne, quien como nadie sabía que la verdad humana tiene estructura de ficción, escribió que la ley es mala, pero aún así debe existir. La modernidad es una travesía de la disputa por su existencia. Massimo Recalcati reconoce diversas posiciones filiales en la modernidad que no son sino relaciones a la ley. El “hijo edípico" cree en la ley del “padre” y lo culpa por reprimir su deseo; su conflicto es que ama y odia a la ley. Este hijo se libera el 68, y aparece el hijo “antiedípico”. Este sigue creyendo en el “padre” pero para romperlo una y otra vez. Si bien se liberó de no pocas prácticas antes inhibidas, sus “flujos libres de deseo” coincidieron demasiado con los flujos de la globalización financiera. La esquizofrenia como mito de una forma de vida que rechaza todo límite, toda deuda, coincidió perfectamente con la forma de vida capitalista. Se nos ocurrió la idea de un mundo sin diferencia entre padres e hijos, y esa libertad generó orfandad. Por eso el “hijo narciso” quedó sin padre, ni siquiera uno con quien pelearse. Este hijo confunde autoridad con autoritarismo tanto como su padre, se constituyen entonces en una falsa horizontalidad. Si “el padre” no quiere asumir su lugar en la genealogía, es decir, asumir la disimetría respecto del hijo, tampoco asume que éste viene a decirle algo sobre su finitud. El asunto del hijo narciso, no es que se ame a sí mismo, es posible que se odie, sino que a falta de ley, que haga una distancia saludable entre él y las satisfacciones inmediatas, pierde capacidad generativa de deseo. Sin límite hay compulsión repetitiva, goce sin atajo, ansiedad, sinsentido. Es el sujeto apático, ansioso y deprimido. Sin futuro.

El filósofo chileno Sergio Rojas dice sobre el malestar actual que no se trata de una insatisfacción localizada sino de una posición existencial, un estar sin mundo. La orfandad antropológica es una especie de desvinculación radical, de un sin lugar y sin salida que dejó la cultura del consumo, cuyo proyecto de felicidad desfondó la posibilidad del sentido y la potencia de la acción. Por un lado, quedamos eximidos de responsabilidad, infantilizados, reconocidos como clientes; por otra parte, la magnitud del conocimiento nos deja, paradójicamente, en la posición de impotencia respecto de ese saber y nuestros inventos. La sensación es que el futuro no está en nuestras manos, incluso, suele ocurrir que la palabra futuro evoque imágenes desérticas, catastróficas. Creo que no calculamos los efectos antropológicos de quedarnos sin imágenes de futuro.
¿Qué queda?
Queda el yo como testimonio. Su inflación estética, su aparecer como prueba de ruptura: que se queme todo. Así el desastre externo coincide con el interno, así algo se ecualiza. A fin de cuentas, la violencia es una falta de esperanza: si no hay más allá, entonces qué más da si todo acaba conmigo. La violencia puede ejercerse contra sí mismo, como en las depresiones y autoagresiones, o hacia otros, como los pistoleros solitarios dispuestos a morir con tal de vengarse. Rojas dice que hay que repensar las formas del fascismo en el siglo XXI, cuyo contexto es la crisis de la democracia y las masas digitales. Aparece una exploración del mal y su estetización quizá como forma de contenerlo y dominarlo. Tal como Alex y sus drogos, las máscaras, los uniformes, los emblemas y los gestos fascistas pueden volverse un objeto de consumo, también un signo del desfondamiento de la política.
Pero queda algo más. Hay una cuarta posición filial según Recalcati: “Telémaco”, quien espera la llegada de un padre. No como anhelo de un retorno de padres autoritarios, no es un anhelo reaccionario sino un llamado a un orden genealógico para que haya futuro. Cree que hay una ley que humaniza, una ley mínima para la coexistencia y el deseo de futuro. No deposita la ley en los padres, maestros o autoridades sino que asume que la ley hará que cada quien responda por su lugar frente a otros. Telémaco espera una ley positiva en el sentido de que no es opresión sino que es una ley que da aire, separa, distingue, da tiempo, hace algo para operar sobre el desorden del mundo.
Pero una ley positiva, como pensó Montaigne, implica tener fe en la metáfora. Por el contrario, la literalidad lleva a la búsqueda de ídolos y padres feroces, puesto que considera que cualquier autoridad es débil, traidora, fallida, así también la democracia. La locura en el discurso se instala justamente cuando, por un lado, se llama a gobernar por la fuerza, o por el otro, a aplicar la fuerza para refundar el mundo.
Los hijos suelen dejar migas de pan para volver a algún lugar. Los desamparados inventan, trágicamente, religiones. El asesinato de la metáfora es el llamado de los huérfanos a padres (de cualquier anatomía) demasiado reales, sádicos y canallas. Son tiempos de bandas de hermanos, piensa Zoja, huérfanos que de todos modos buscan un padre feroz: generalmente “el hermano” capaz de mayor desmesura, el más psicópata, el que tiene menos que perder. Esta lógica no es solo propia de las pandillas sino del matonaje escolar, de redes sociales, de la política -cada vez más intrincada con la modalidad instantánea de redes sociales.
En la última elección presidencial en Chile ganó la idea de la esperanza. En esa misma dirección ocurrió el triunfo contundente en las elecciones por una nueva Constitución. Pero el año partió así, lleno de titulares sobre violencia escolar. Unos meses después ya se habla de violencia y punto. Se expandió como un virus, cuyo primer síntoma del año brotó en las comunidades escolares, pero era solo un síntoma. Los más chicos juegan a grandes. Los grandes se roban los beneficios de los chicos.
¿Se acabó la esperanza? No lo creo. Pero nos invadió la paranoia, la desconfianza más profunda en el otro; unos y otros llaman a defenderse por su cuenta. Y es que para iniciar un nuevo ciclo político, como cualquier otro pacto, no basta con discursos, buenas intenciones, ni siquiera con escribir una nueva Constitución. Se requiere también de un pacto de otro orden. Ese acuerdo sutil, sin ningún fundamento, pero absolutamente fundamental para la vida en común: la responsabilidad, que no es sino la ética. Esa es la moraleja del Señor de las Moscas.
Temo que a ratos, como La Naranja Mécanica o el Señor de las Moscas construimos morales, neolenguajes que en modo automático ubican a unos en el lado de los buenos (que recordemos de lo que son capaces con los malos) y a otros en el lado del mal. Lo que toda moral se ahorra es la respuesta ante el rostro del otro, pues el prójimo no es sino un llamado, una interpelación. Luego podemos responder: ¿Qué has hecho?
Cada vez me interesan menos los discursos y más lo que las personas hacen realmente.
6. Hacia un capítulo veintiuno.
Cada quien tiene su tiempo. Creerse inmune al tiempo y a la muerte, creerse dueño del sentido, creer que no viene nadie después, eternizarse en el poder es ir contra la ley humana. Por su parte el hijo, si no hay lugar a la filiación y mata al padre en la disputa dual tú o yo, queda huérfano, errante; si mata al padre solo para tomar su idéntico lugar no hay lugar para lo nuevo. La ley es la diferencia, es un tercer término vacío (el error es confundir la diferencia con un catálogo de variedades) que da lugar para que exista el tú y yo. Sin esa ley, vivimos como los autitos chocadores: gozando en el golpe, creyendo que vamos a alguna parte.
Cuando los mayores no ejercen su responsabilidad, los hijos toman ese lugar como pueden. A veces los mayores alientan a los jóvenes a poner el cuerpo, por ejemplo, en el delito, para aprovechar su inimputabilidad ante la ley. Otras, los alientan a ser sus objetos sexuales o a cumplir con sus propias fantasías revolucionarias o patriotas, sin responder después por lo que les ocurra a esos cuerpos. Es la canallada.
Pero existen aún los adultos, los hay de todas las edades.
Patricia Castillo, psicoanalista, estuvo en los días del estallido social en Chile actuando desde el Movimiento de salud en Resistencia. Acompañó a los jóvenes heridos por la policía en la sala de espera. Crearon una épica de combatientes, jóvenes que al fin encontraron su razón de vivir; pero advierte que ese discurso se sostenía de una inmensa fragilidad. Los perdigones no se salían solos como algunos sostenían, muchas veces tampoco se los sacaban en el hospital. Alguien debía extirparlos. Ser humano es un intercambio de deudas y dones.
—¿Por qué pelearon?

—Porque no hay nada que hacer en el patio.
Erika Silva intenta comprender a sus alumnos. Quiere comprender la violencia, trabaja en cárceles. Siente que mientras más luces ponen para evitar el crimen, antes que inhibirlo, obliga a ser aún más violento, más espectacular. Dice que en la cárcel si se da la confianza a los alumnos reclusos, estos nunca desertan. Freire y Mistral decían que un buen maestro no traspasa saberes sino que liga educación con eros. Eso se llama transmisión, que no es sino sentido filiatorio, algo así como un hilo que conecta con el mundo. En la cárcel (y fuera de ella) no solo se debe aprender un oficio sino también el placer de vivir. Casi nunca se piensa en la reinserción. A fin de cuentas, lo único que importa; sobre todo, dice Erika, que alguien pueda enamorarse de la libertad.
Una última imagen. En la película Melancolía de Lars Von Trier el mundo se acabará. El padre se mata antes. Una madre y su hermana se quedan con los niños. Arman una casa de juegos con ramas, crean una ficción para esperar el fin: responden, aún ante la muerte, a la ley humana: a los niños se los protege.
No es el amor lo que corta la violencia. Ni la pedagogía ni la moral. Tampoco este comodín llamado salud mental. Requerimos de una ley vivificante, capaz de un orden para permitir la vida y el deseo y, desde luego, el conflicto. Se expresa en la justicia, también en la responsabilidad sobre los actos y el mundo en común. La humanidad ultramoderna exige, precisamente humanidad. Si la ciencia y el management apostaron por encontrar la verdad humana disipando el misterio, la educación humana debiera aún insistir en él. Antes que pasar contenidos para un mundo que de todas maneras no imagina futuro, es imprescindible transmitir los límites mortales para descansar de nosotros mismos y enseñar a descubrir la potencia de lo que un cuerpo puede hacer por otro. Una deuda positiva.
Hay quienes piensan que inevitablemente quemaremos la isla. A falta de límites, chocaremos con uno real que nos obligue a retroceder de la locura. Pero pienso también, un poco para salvarme de ese miedo y otro poco para tener esperanza, que siempre hay quienes sacan los pedigones y con las palabras modifican lo que tocan, también quienes crean algo para que la muerte no sea tan sola y muda, y están quienes insisten en que lo que vale la pena enseñar es a enamorarse de la libertad.

