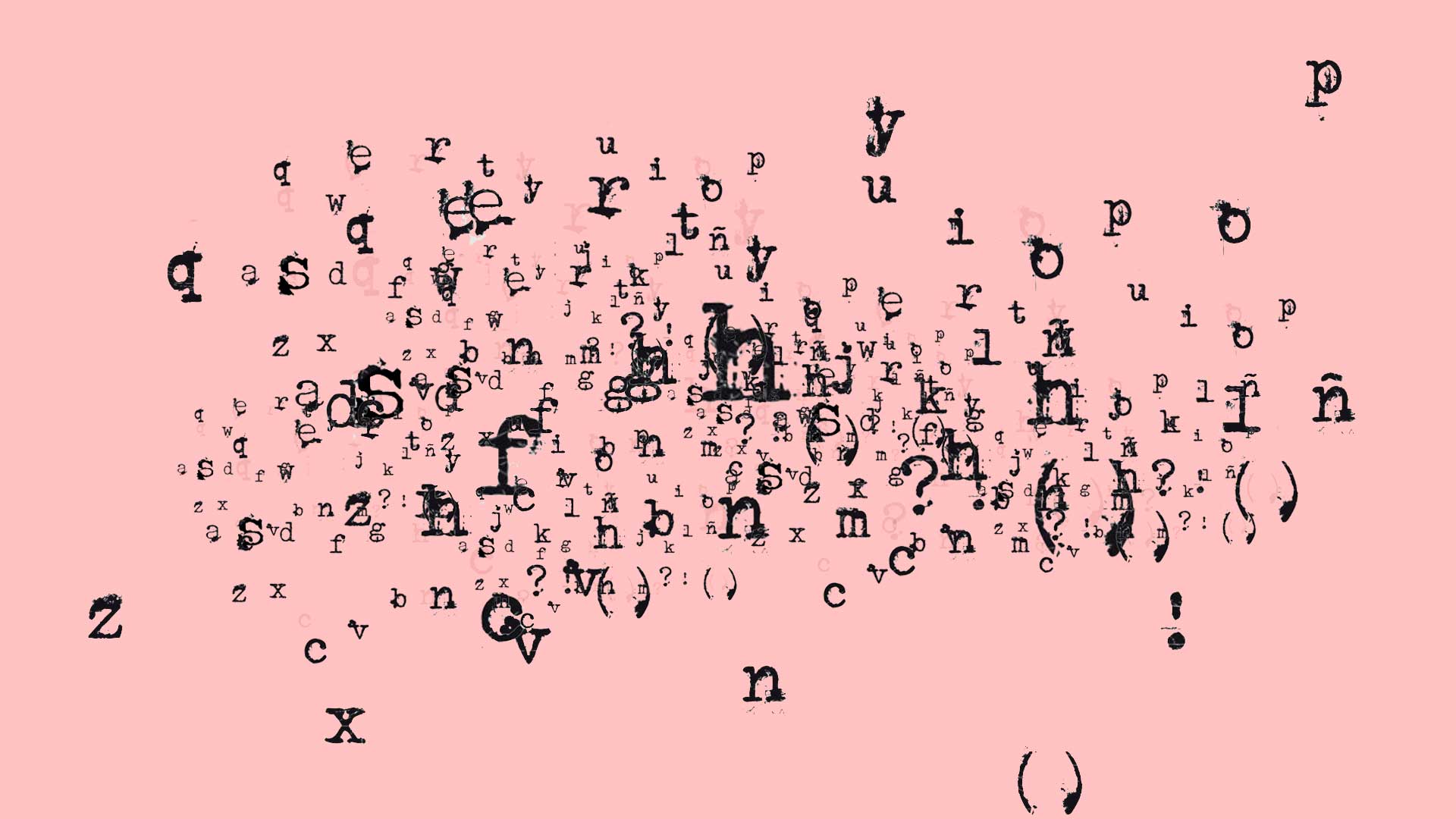Foto de María Moreno: Nora Lezano
Ahora que la imagen del Chicho Allende se recorta en un almohadón pequeño de la tienda vip en el centro Cultural de la Moneda , que le falta una yegua al Apocalípsis –el Pedro ha sido enterrado con los fastos de un Tutankamon bolchevique– y la prosperidad pinochetista lastima la ciudad en una crecida de rascacielos coronados por el logo de alguna transnacional –la voz española en los auriculares del Turist-bus los enumera con morbosa satisfacción luego de aludir, como al pasar, a la violencia mapuche en su histórica resistencia y a la democracia de los 90 que ha osado atentar contra la estatua de un senador facho, horrible y a la vera de una ruta, volviendo ingenua esa euforia cantada de “yo pisaré las calle nuevamente de la que fuera Santiago ensangrentada…”–, busco una fisura progre y la encuentro justo adonde me invitaron, la presentación de Escrituras a ras de suelo, crónica latinoamericana del siglo XX en la universidad de Finis terrae de Santiago de Chile, progre porque donde hay crónica suena la voz del Monsi recitando su bando para cronistas: “Se trata de darles voz a marginados y desposeídos, oponiéndose y destruyendo la idea de la noticia como mercancía, negándose a la asimilación y recuperación ideológica de la clase dominante…”.
Bueno, sí presenté yo, pero juro que no hablé mucho de mí sino de “hartos otros” y todos son anfibios. Aunque el libro no se consigue en la Argentina, es un manual de yeites combativos de la crónica de todos los tiempos, amén de un quien es quien de cronistas desconocidos que nos convida a la pesquisa para agregarlos a la gran runfla de Juanitos Croniquer latinoamericanos.
El título Escrituras a ras de suelo editado en la Universidad Finis terrae es una deliberada perogrullada política. Un espacio de saber bajo la forma de una prestigiosa institución nos lanza filosas serpentinas retóricas – “ras del suelo”, “finis terrae”– para ponernos bien firmes como lectores sobre un territorio que podría decirse al sur del sur a vindicar sin besamanos, a leer de manera no canónica los textos ordenados bajo un género que el fashion crítico bautiza como marca en el orillo latinoamericano, desde su cultivo por unos adelantados conquistadores con bastante de piratas más una mujer, Isabel de Guevara, que lloraran la carta ante los reyes con la exageración de hazañas y de penurias a fin de justificar gastos o lograr nuevos auspicios en carabelas, hasta los jóvenes como Aboud Saeed autodefinido como “el hombre más inteligente de facebook” y que postea desde el único cuarto compartido con su madre y hermanos en medio de la revuelta siria acercándonos a un tercer mundo hermano, pasando por los poetas nuestros que a principios del siglo XX dibujaban la nación moderna copiando mal de Nueva York o París pero no inocentemente en diarios y revistas. Todo con tal de proponer una conspiración que vuelva a hacer circular unos nombres chupados por la urgencia de la prensa periódica, traficarlos en los cánones más adustos y hacer saltar la separación ficticia entre académicos y cronistas, laicos y expertos en alegre contaminación simbólica de algo primordial desde Eva a la choza: el barro . Porque ¿qué que puede haber en el suelo y en Finis terrae sino barro?
Editado por Marcela Aguilar, Claudia Darrigrandi, Mariela Méndez y Antonia Viu, Escrituras a ras de suelo no sólo elige otro repertorio de crónicas menos estudiado que las modernistas y las actuales sino que liquida el divorcio entre el claustro y la calle, ahora uno en defensa de la otra, una en defensa del otro o, más bien, en yunta polémica y justa.
Un poco de historia: pertenece a las buenas maneras del cronista presentarse en sus textos como “este periodista”, “este humilde cronista” u ocultar su nombre en el del medio periodístico que representa. De ese modo elude la primera persona como si dijera “yo no importo, soy un simple servidor de la realidad”. El crítico Julio Ramos estudia muy bien en José Martí el gesto de reivindicarse “cronista” o “periodista” y dejarlo plantado en sus notas, contra el “experto”, producto de la fragmentación capitalista y sospechoso de adolecer de un déficit tilingo de experiencia.
El lugar común separa convencionalmente el saber periodístico todoterreno como superficial y de popurrí y el universitario como sólido y legítimo. El escritor César Aira proponía no tan en broma que los exámenes finales de una carrera se tomaran diez años después y por sorpresa, a ver que quedaba de esos saberes adquiridos en pos de la calificación.
Pero un caníbal de todo hecho cultural como los cronistas comentados en este libro era capaz de convertir la calle en un prolífero mapa de saberes sólo cultivables en ciudades que funcionaban como una gigantesca universidad laica, ya fuera en el vértigo traductor e importador de ciertas décadas como en las que alcanzaron cierta irradiación de saberes universales autónomos. Pienso en la Buenos Aires en donde encontré mis maestros, paseándome por una calle-escuela en la que era posible adherir a la antiestética de Luis Felipe Noé desde algún auditorio del instituto Di Tella , ver películas antes que en el cine o que no llegaría al cine si se era bicho de cineclub, hacer un curso de marxismo con Raúl Siarreta que no había ido a la facultad, leer de acuerdo a la vastísima oferta de las librerías de la calle Corrientes –incluidas las hinchadas bandejas de segunda mano–y consumir Bretch en el teatro Payró (“¿usted dejaría que su hermana se casara con un bretchiano?” preguntaba el director Alberto Ure) con un fondo de hitos históricos como los que tan decisivamente enumera la escritora Ana Basualdo en Crónicas ejemplares, un libro dedicado al cronista Enrique Raab y que hacen a mi contexto (no me comparo, me identifico): “la caída de Arturo Ilia, hasta la caída de Isabel Perón, pasando por la dictadura de Onganía, la muerte del Che, la división ideológica del sindicalismo, el Cordobazo y el Rosariazo, el apogeo de la guerrilla, Lanusse, el cristianismo revolucionario, la peronización de la izquierda, la vuelta de Perón, el gobierno de Cámpora, la victoria electoral y la muerte de Perón, el gobierno de Isabel y López Rega y el surgimiento de la Triple A.”
La universidad democrática rescató de sus casas-estudio a maestros de una izquierda heterodoxa como Ricardo Piglia o Josefina Ludmer, que habían resistido en los años posteriores al golpe militar impartiendo, a la manera de un secreto templario, clases de literatura argentina en esos sobrios departamentos de pocos cuartos –pura biblioteca– donde de vez en cuando se infiltraba un policía de civil en busca del militante que viviera allí una segunda clandestinidad, leyendo en grupo un Facundo o una Gauchesca reinventados, lujos de una segunda vida respecto de aquella que lo arrastraba a una lógica sacrificial.
En las cátedras de un Daniel Link o de un Jorge Panesi se comenzó a estudiar La guerra de las mariquitas de Copi y El beso de la mujer araña de Manuel Puig pero también las temporadas de Lost, el glam y la tele. El pasillo entre el claustro y la calle se volvió pop y el ida y vuelta le dejó el piso como el de una disco cuando sale el sol: hoy, con peinado esculpido, el licenciado Alan Pauls hace crónica de películas con voz algo paródica, la licenciada Matilde Sánchez sale a callejear por Cuba y luego no se priva de confesiones eróticas, el licenciado Daniel Link escribe columnas glttbi para el suplemento Soy. Y ahora el cronista puede definirse como un intelectual versátil –exacta expresión de las autoras del prólogo –y con los ingredientes muy bien definidos por la profesara Mónica Bernabé: “la literatura y la etnografía, el relato testimonial y la vida cotidiana, la intervención política y la investigación periodística, la reflexión estética y la exploración autobiográfica”.
Como versos en un álbum
No voy a comentar todos los ensayos a riesgo de ofender a alguno de los 14 autores , después de todo los cronistas modernistas que además eran poetas no escribían versos en el álbum de todas las damas de una tertulia y se salteaban algunas , no necesariamente las más feas. Comentaré aquellos en donde pueda encontrar, como en un doble fondo, las zonas combativas del género.
Macarena Urzúa Opazo en Ciudades son imágenes: postales de Nueva York, paisaje de la nostalgia en las crónicas de la tierra prometida de Rosamel del Valle sigue los pasos de un poeta menos fascinado por el Empire State que por la casa en donde vivió Edgard Alan Poe, y por un millonario de la chatarra menos que por las noches tóxicas de los poetas beat y el Thoreau contestatario de los bosques a donde nunca llegaría la luz eléctrica. Isabel Castro en París sin el velo de la idealización: un análisis de la crónica desmitificadora de Raúl Andrade muestra y explica a un cronista ignoto para Internet que hacía el desguace de las penurias de la ciudad luz denunciado en las postales de Joie de Vivre para turistas– a la manera de la broma Si es martes deber ser Bélgica –, la contracara del no llegar a fin de mes de los franceses ajenos a los beneficios de los bares para revolucionarios . Entonces la hipótesis : ¿la crónica, en su tradición, convertiría el viaje importador en un viaje hacia los pares en una suerte de transnación literaria?
Carlos Monsiváis: una mirada multifocal y la encarnación de un nuevo género de Elizabeth Hutnik y María Terán nos propone al cronista erudito y sitúa una práctica que explica el además político del autor al autoadscribirse como “cronista” detrás de un Salvador Novo y no de un Octavio Paz canónico. Un género padre como el ensayo podría ser un elemento más de la crónica barroca y el autodidacta ser un sabio. Todo objeto antes excluido por minorizado arrastra en su recuperación síntomas de su pasado en el margen. La crónica reivindicada ahora por la academia, como gran container para la noticia narrada, la teoría y el ensayo literario, la investigación peligrosa y hasta la autobiografía en clave ciudad, sino se la vigila mediante la letanía de declaraciones reparadoras, vuelve a ser considerada el generito de callejeros semi ilustrados y adictos al color local. Entonces, a pesar de que la insistente autoadscripción de Monsivais como cronista, lejos de ser un acto de modestia afectada, significa que la crónica incluye tanto la experiencia de antropólogo, como la de paseante, la de teórico como la de reporter, el español de Cervantes como el de los vendedores de calaveritas de Tepito, se lo suele definir como “intelectual”, “ensayista”, “crítico cultural”.
Pero al presentarse como cronista Monsivais hacía toda un declaración contra la división de trabajo entre el que piensa y el que informa, el que cuenta y el que hace teoría, el que declara y el que actúa.

¿Es la crónica el espacio de una erudición plebeya en donde la investigación nunca deviene capital acumulado y retenido y en cambio permanece como biblioteca, colección y archivo incompletos que es preciso mantener abiertos a nuevos objetos, libros, testimonios, documentos, conocimientos?
“De nuestro enviado especial”: la crónica periodística de viaje en los diarios Crítica y El Mundo (1920-1930) de Martín Servelli devela otra cualidad disruptiva del género. El comunista Raúl González Tuñón durante su envío a la Patagona para probar la pertinencia de una compañía aérea nacional, interroga a los explotados para concluir: “la organización proletaria es un mito”. De la huelga de cañeros de Tucumán hace un informe que bien podría ser el de una revista partidaria. Leopoldo Alonso, enviado a investigar las condiciones laborales de los mensús misioneros, cuando había sido secretario de la unión Sindical Argentina y director del periódico bandera Proletaria.
¿Para el diario, dentro del viaje al interior con su cuota de exotismo cazalectores, el cronista puede infiltrar una investigación paralela y más radical, convirtiendo un interés empresarial en el pueblo como consumidor en el mensaje cifrado de una pedagogía militante?
La implementación del in situ como norma para periodistas y cronistas genera una pregunta. Desde que Fray Mocho escribiera Desde el mar austral sin ir y Martí reescribiera las notas leídas en The sun ¿cómo fue que la regulación de la crónica fue imponiendo el cronista como testigo ocular, y los testimonios y documentos varios como garantes de la verdad? ¿Y en qué medida la estrategia dirigida para y por el pueblo de un diario señero como Crítica y, a muchos años de distancia, los semanarios dirigidos por Jacobo Tímerman con su fórmula de ser conservadores en política y hasta con un toque marxista en cultura, espectáculos y vida cotidiana, no fueron diseñando un modelo de cronista que excluye al de sociales? ¿Aunque sea genial como el exhumado en Crónica de autor en Chile: “High Life” y “¿A dónde va Vicente? ¡A donde va la gente!” de Mario Rivas, trabajo de Patricia Poblete Alday? ¿Qué hay de nuestros cronistas del privilegio cuyas críticas e ironías iluminarían toda una zona que hoy permanece oscurecida por una izquierda prejuiciosa y víctima del tabú de contacto? ¿Por qué no se estudia a Landrú como gran cronista de lo in y lo out ?
Otra singularidad de la crónica es la que pesca María Josefina Barajas en Una dialogante y reflexiva relación de hechos: las crónicas periodístico-literarias venezolanas, de Elisa Lerner. Estudiando la función de las barras en una cronista contemporánea sugiere que la puntuación, las itálicas (ese grito escrito de la gráfica de prensa) , la fonética , las barras pueden ir deslizando en una crónica asociaciones de ideas que, a la manera de un cuaderno de notas, logran abrir un texto urgente a una variedad de posibilidades especulativas capaces de hacer desobedecer al lector y detenerle a pensar fuera de la consigna de la velocidad de consumo y el meteórico deshecho, amén de constituir un laboratorio vanguardista de escritura.
Gastón Carrasco y Juan José Adriasola señalan en La historia y el relato: problemas en torno a la construcción de la historia literaria en “Algunos” de José Santos González Vera (una selección de retratos y tributos heterogéneos), el orden de una serie de nombres propios que rompe la consigna limitada a hacerlo de acuerdo a períodos, mezclando famas y pertenencias. En lugar de linajes o genealogías, los autores descubren en Algunos una preposición proteica: con. Entonces podríamos leer la crónica de Jorge Grove sobre la efímera república socialista chilena trabajada por Álvaro Kaempfer en Crónica, testimonio y protagonismo en Descorriendo el velo (1933) de Jorge Grove con Operación Masacre de Rodolfo Walsh : los dos cronistas no habrían sido en el comienzo afines políticos a los protagonistas de sus crónicas-denuncia: habrían sido, en cambio, “convertidos” por la investigación. Y aunque Grove no sea exactamente un investigador, comparte con Walsh, a través de distintas formas narrativas, la voluntad de proponerse como cronista en peligro a la búsqueda del interés del lector . Una digresión: las grandes crónicas son aquellas en donde, a pesar de que el lector sabe que el cronista narrador ha sobrevivido puesto que ha escrito su experiencia, lee temiendo por su vida. Jorge Grove podría también leerse con Truman Capote ya que es un rasgo de la crónica cambiar el objeto inicial, bajo la energía de la pesquisa. Jorge Grove, prisionero en la isla de Pascua, luego de la asonada socialista, se pone a estudiar la situación de los indios prisioneros, reporters médicos y militares sobre la lepra. Al igual que Truman Capote en A sangre fría, desvía su atención de los dos jóvenes criminales que asesinaron a una familia en el pueblo de Holcomb al registro de testimonios en el corredor de la muerte en donde éstos esperan su ejecución. La heterogeneidad de los objetos de la crónica y los saberes que utiliza se repicarían en redes de afinidad y relación sin las jerarquías de la genealogía de acuerdo períodos, países de origen, etnias, género.
En El trabajo periodístico de Tomás Eloy Martínez: síntesis de la crónica modernista latinoamericana y el Nuevo Periodismo Norteamericano, Paula Escobar Chavarría latinoamericaniza a ese cronista tan de color local argentino, autor de La novela de Perón y Santa Evita, y señala el encuentro con Gabriel García Márquez como definitivo para su autoadscripción como cronista latinoamericano. También muestra con su crónica Los sobrevivientes de la bomba atómica la voluntad de generar una tradición al relevar en el territorio a un cronista anterior, el John Hersey de Hiroshima. De este ademán se puede desprender una práctica crítica contra el olvido de los grandes cronistas y el compromiso de no abandonar los temas fundamentales a la instantaneidad y el relevo de la prensa. También en Santa Evita, Tomás Eloy Martínez continua el cuento Esa mujer, de Rodolfo Walsh: aquel diálogo entre dos hombres que se disputan el cadáver de Evita, a quien no se nombra , uno de ellos narrador y supuesto alter ego de Rodolfo Walsh , el otro el coronel Carlos Eugenio Morí Koening, suerte de fetichista político enamorado de esa muerta robada. Relevar al maestro en el territorio sería una práctica ritual de la crónica.
El tiempo no es oro: es caracteres
“No hay tormento comparable al del periodista en México. El artesano se basta a sí mismo, conoce su oficio, pero el periodista tiene que ser no sólo Homo Duplex sino el hombre que como dice Valhalla, puede dividirse en pedazos y permanecer entero. Debe saber cómo se hace pan y cuáles son las leyes de la evolución; ayer fue teólogo, hoy economista y mañana hebraista o molinero: no hay ciencia que no tenga que conocer ni arte en cuyos secretos no tenga que estar familiarizado. La misma pluma con que bosquejó una fiesta o un baile, le servirá mañana para escribir un artículo sobre ferrocarriles y barcos (…) Y todo sin tiempo para abrir un libro o consultar un diccionario”. Quisiera que escucharan esta frase de Manuel Gutiérrez Nájera como una expresión de modestia afectada en donde la falta de tiempo con el fruto de una producción copiosa y popular es algo mucho más complicado que hacer de carencia, virtud. Veremos, dijo una cronista.
Escrituras a ras del suelo es una larga zapada sobre el tiempo. Pero ¿acaso toda escritura atravesada por la angustia de modernidad que en la prensa se traduce con la partícula mínima pero imprescindible de la primicia, no lo es? Es más ¿no se podría leer con esa consigna cualquier otra escritura más allá de las evidentes, desde La vuelta al mundo en ochenta días de Verne hasta el Ulices de Joyce (o sea un día en la vida de Mister Bloom) pasando por 24 horas en la vida de una mujer del Stephen Sweig? Créanme, sé de que hablo: lo sabe mi osamenta jorobada sobre las máquinas de las redacciones antiguas , pesadas como hipopótamos y ruidosas como el taca taca de martillo de herrero con que seguramente Roberto Arlt debía conseguir sus ochocientas palabras por día, y lo sabe mi gastritis traumática de la época en que una métrica mental puntualísima me hacía llegar cada viernes a las sesenta líneas de la hoja pautada de mi columna semanal cuando el coordinador general comenzaba a putear a mi costado la frase “nos estás enterrando a todos” . Es decir “no estás mandando al muere”, y el muere es no llegar a los quioscos, perder la tirada , un fangote de plata y al público que se desayunará con el diario del enemigo.
Porque en periodismo, se sea cronista o reportero, es decir periodista del pisotón como decía Tom Wolfe, la diferencia está entre el cierre de sexta o de séptima. La hoja en blanco no es esa metáfora de horroris vacui del escritor químicamente puro que hoy, se me ocurre, sólo debe coincidir con el heredero o el rentista, sino algo vertiginosamente material y sin bien: de no entregar la nota, la página no saldrá jamás en blanco sino que el texto será reemplazado y hasta para mejor. Se trata de un gaje del oficio pero bastante más que un mero fantasma. Nada parecido a cultivar día a día las heces literarias como decía Fogwill y luego salir a buscar editor. Ni si quiera el asunto se parece si se tiene un contrato con una editorial: un plazo pensado en meses o en años para un periodista es ya una eternidad y, aunque pautada, eternidad al fín.
Detrás de cada párrafo citado en este libro, encomiado e interpretado, revivido varias veces luego de su origen en el diario o la revista, a través de la recopilación en libro y otras críticas , cuando había sido fraguado para morir luego de un día, está la sombra de esa zozobra metódica. Pienso en José Martí leyendo apurado The Sun ante un café negro, subrayando con un lápiz mocho los párrafos que va a hiperescribir, zarpando al raje desde el gastado estribillo del comienzo “Señor director” hasta cumplir la pauta y, de pronto, el telégrafo que no funciona, Bartolomé Mitre que se cabrea porque está intoxicado de metáforas y los avisadores de La Nación piden la friolera de 20 noticias por página entre la inauguración de un astillero y la llegada de La Patti al teatro Colón y no la descripción del puente de Brooklyn como si fuera una alucinación.
Elogio de la urgencia
Hay una frase de largo alcance en el libro de Julio Ramos (Desencuentros de la modernidad en América latina, literatura y política en el siglo XlX ), cuando sitúa a los cronistas modernistas: “Habría que pensar el límite que representa el periodismo para la literatura –en el lugar conflictivo de la crónica- en términos de una doble función en varios sentidos paradójica: si bien el período relativiza y subordina la autoridad del sujeto literario, el límite a sí mismo es una condición de posibilidad de ‘interior’, marcando la distancia entre el campo propio del sujeto literario y las funciones discursivas otras, ligadas al periodismo y a la emergente industria cultural urbana. Es decir, en oposición al periódico, en el periódico, el sujeto literario se autoconsolida precisamente al confrontar las zonas antiestéticas del periodismo y la cultura de masas”. (…)
“El límite, de este modo, no es estrictamente negativo. El límite permite reconocer la especificidad del interior: el énfasis del “estilo” (dispositivo de especificación del sujeto) sólo adquiere densidad en proporción inversa a los lugares “antiestéticos” en que opera. En ese sentido, la crónica no fue un mero suplemento de la modernización poética, idea que domina en casi toda la historiografía del modernismo. La crónica –el encuentro con los campos “otros” del sujeto literario– fue una condición de posibilidad del alto grado de conciencia y autorreflexibilidad de ese sujeto ya en vías de autonomización”.
Para el cronista modernista, la literatura es esa otra zona que había que preservar y que, como decía Ramos, se preservaba por amenaza de las otras zonas impuras, las de la información, la consigna, el patrón. Es interesante ver la posición de un cronista posterior, el más conocido en la Argentina– se diría que durante muchos años la palabra “crónica” se asociaba únicamente con él aunque se tratara de aguafuertes– que reivindica la zona contaminada –esas redacciones estrepitosas con la soga al cuello de la columna diaria –como la condición ya no sólo de la crónica sino de la novela.
Si Martí escribía en la noche fuera de los servicios al diario, que serían diurnos, Roberto Arlt le pegaba a la Underwood en medio de la redacción de El Mundo para hacer tanto sus crónicas como sus novelas y con la siguiente divisa: “Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte. Sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el Diablo están junto a uno dictándole inefables palabras”. Por eso es brillante la metáfora de Mónica Bernabé (Crónica, vanguardias y tecnologías: Roberto Arlt y sus ochocientas palabras por día ), quien utilizando la técnica de La carta robada de Poe y eludiendo las genealogías arltianas de las malas traducciones o como contracara borgeana , atiende a la plancha de hierro de la técnica del aguafuerte para proponer al escritor de vanguardia en la zona plebeya del ganapán:
“Desde las tecnologías del aguafortista, la presión de la “plancha de metal” responde a un ordenamiento menos metafísico, es decir, estrictamente materialista: se trata del trabajo de garabatear sobre materiales duros. Como el grabador artístico, Arlt trabaja sobre la lengua rígida del periodismo informativo y del realismo social. Su ademán irónico la corroe y deforma alejándola de los estereotipos del realismo sociológico con que los progresistas de su tiempo pretendían documentar las severas condiciones de vida de los desposeídos en una ciudad que cambiaba día a día y vertiginosamente. Si hay un saber técnico que afecta la escritura de las crónicas en Arlt, en primer lugar hay que considerar los modos de reproducción del aguafuerte: el trazado de líneas en una plancha de metal (zinc, hierro, cobre) para ser sometidas a la acción del ácido que corroe las zonas dibujadas con virulencia y que pone en riesgo a su ejecutor por la peligrosa toxicidad de los gases que se desprenden. Hay algo más: el ácido nítrico utilizado en el grabado para la producción de las aguafuertes es el mismo agente nitrante usado para la fabricación de explosivos. De ahí que el realismo de Arlt no resida en la estética pasiva de los espejos ni en la activa de los prismas sino en la estética reactiva de los ácidos. Podríamos decir: un realismo nítrico de cinismo corrosivo”.
Porque el tiempo embargado por el capital de la prensa, no es real. Y es Roberto Arlt quien sospecha mejor que la falta de tiempo y la contaminación –corrosión corrige más provocativamente Mónica Bernabé– es un tiempo de deseo que no se mide en uso horario . Y ese deseo es un deseo de atentar contra la sociedad burguesa y con lectores tan numerosos y necesarios para la revolución como para la cultura de masas. “¡Cuántas veces he deseado trabajar una novela, que como las de Flaubert, se compusiera de panorámicos lienzos…!–escribe en el prólogo de Los lanzallamas– Mas hoy, entre los ruidos de un edificio social que se desmorona inevitablemente, no es posible pensar en bordados. El estilo requiere tiempo, y si yo escuchara los consejos de mis camaradas, me ocurriría lo que les sucede a algunos de ellos: escribiría un libro cada diez años, para tomarme después unas vacaciones de diez años por haber tardado diez años en escribir cien razonables páginas discretas”. No lo sabía o fingía modestia: la bomba de tiempo de su estilo ha nacido precisamente de no tener tiempo para escribir.
Todavía tengo en mis oídos la voz asordinada de interferencias que me llegaba a través del teléfono cuando Cristian Alarcón escribía el último capítulo de Si me querés, quereme transa y, desde ese lugar que nunca supe donde quedaba llamado Pueblo Esther, juraba que no se había emborrachado la noche anterior, que le faltaban sólo treinta líneas, que la intermitencia de Internet, que los amores perros y un último llamado al testigo en peligro demorado a través de una cadena de teléfono roto en pabellón de máxima peligrosidad mientras yo, editora excitada, oscilaba entre la madre subrogada y la Gorgona de lengua de cloaca ora mimando ora aullando. Es que la misma procrastinación es en los periodistas cronistas un retener el placer de estudiar, de investigar o de demorar una forma, en medio de la demanda in extremis : boicot al patrón.
Mi escena favorita de La vuelta de Don Camilo de Giovanni Guareschi está en el prólogo del autor, no en el cuerpo del libro; su moraleja es “jamás haré hoy lo que bien puedo hacer mañana o dentro de dos meses”. La anécdota para mí tiene el valor de un acto de insurgencia. Era navidad del cuarenta y tantos. Guareschi cuenta que debía una nota a la revista Oggi y otra a la satírica monárquica Cándido. Había que entregar antes porque el día siguiente era noche buena. Guareschi tenía, por así decirlo, que retrasar su habitual retraso o armaría un desastre mayúsculo en el que podrían intervenir los gremios o la página en blanco de Mallarmé dejaría de ser una metáfora. Guareschi entregó su nota a Oggi y volvió a su casa para seguir con la otra. Ahí fue que el teléfono empezó a sonar y a sonar. Los funcionarios de Cándido comenzaban a insultarlo: “¿Por qué todas las veces te circunscribes al ultimísimo minuto? ¿Por qué no haces tu trabajo poco a poco, cuando tienes tiempo?” Él, que paradoja, siendo católico, por enterrar a unos trabajadores en día feriado, estaba poniendo en peligro la unión familiar en torno a la mesa de navidad. Guareschi volvió a la calle, fue a Oggi, retiró la nota y la llevó a Cándido en tipos más gruesos para llenar el agujero. Luego volvió a su casa para terminar la de Oggi: todavía disponía de una media hora. La fábula era también un mito de origen: el traspase de la nota sustituyó al medio masivo por el de otro de escasa tirada: fueron 24 los lectores fieles (según Guareschi) que pidieron una continuación. Así nació la primera entrega de Don Camilo, luego eterno best seller de las aventuras entre el cura gordo y el alcalde rojo de una zona llamada La Baja, que podrá haber muerto ahí, de no haber existido el cambio; Dios no es un funcionario –decía Guareschi para hacer el elogio de la procrastinación como virtud del escritor metido a periodista en contra de la burocracia de la hora de cierre.
Cuando Osvaldo Carvajal Muñoz va pescando las autocitas en Joaquín Edwards Bello (El pájaro verde de Joaquín Edwards Bello: de crónica a capítulo de novela), los pases apropiadores que hace de su propia prosa de prensa a sus ficciones, las variantes sucesivas llenas de cambios y desplazamiento, no hay que creerle a las quejas del autor. Los diarios han sido sus borradores y por tanto su manera de burlar el trabajo asalariado. Sus faltas de ortografía, sus originales llenos de erratas y acusados de una gramática imaginaria son pequeños atentados destinados a ocultar que le ha arrancado al Capital en lugar de la obra de un día, la obra que no cesa.
Un salvoconducto
“¿Es la crónica de estos años un antecedente de la crítica cultural contemporánea? ¿De qué manera la práctica de la crónica redefine la función del intelectual y la textura de su discurso? ¿Qué tensiones o alianzas existen entre la crónica como una práctica documental que se impone una función crítica de realidades marginales, y aquella que se justifica como impulsora de formas de consumo que se van haciendo cada vez más masivas como el turismo?”. Más que responder a estas preguntas lanzadas en el prólogo Escrituras a ras de suelo, las deja abiertas para que alguien recoja el guante y evitar que suturen o liquiden cuestiones de resonancias específicas y locales con nuevos catálogos de lectura y disciplinas siempre estériles. En Modernidad, memoria y nostalgia: el registro de “lo rural” en las crónicas de Rubem Braga de Ignacio Corona, la nostalgia parecería la reserva crítica ante la velocidad de la ciudad Central pero también una crispada metáfora . El cronista primordial , aún inmóvil siempre sería un viajero entre un tiempo pasado asociado a la lentitud arcádica y un futuro imaginado tan vertiginoso como ineluctable, cualesquiera sean sus contenidos desde la ciudad aldeana cuyos bienes hay que preservar a riesgo de arrancarse del suelo y la metrópoli científico-técnica hasta la que sitúa su tensión entre la biblioteca de papel y la red infinita . Quizás el de hoy sea el testigo del cuerpo como coyuntura y las mutaciones de género sexual con la frontera utópica de su abolición: pasajer@s de identidades nómades, artistas políticos de la vida en invención y diseño provisorio y feliz, cyborgs militantes hacia un futuro sin fronteras.