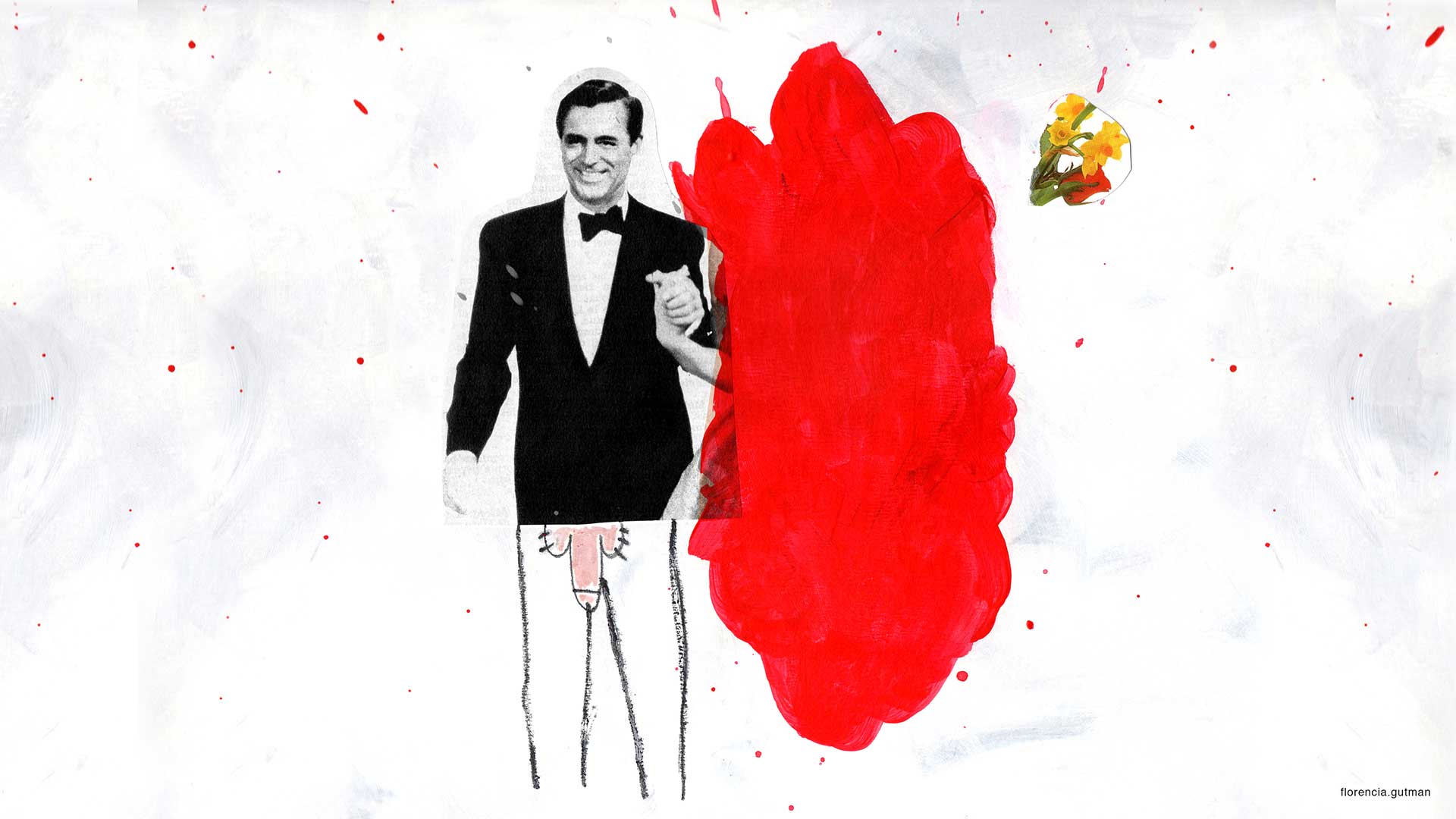Hay un sueño recurrente. Yo corro, trato de escaparme, siento adrenalina, mucha fuerza dentro mío, pero sobre todo miedo. Un miedo que por momentos me paraliza. Pero siempre resurjo, siempre puedo arrancar a correr con todas mis fuerzas. Después él se me acerca, me agarra, quiere abrazarme, trata de convencerme y yo no quiero escucharlo, supongo que temo volver a creerle que me quiere, que lo que hace lo hace por celos, por desesperación, por un arrebato que le viene de algún lado y que él no puede controlar. Como si el que me pegara, me insultara y me humillara todo el tiempo fuese “ese otro” que se apodera de “él”. Entonces logro soltarme y vuelvo a correr, a tratar de escaparme. Sé que quiero llegar a la esquina, que me desboco para escapar a su mirada y a su presencia temeraria. A veces lo logro, a veces no, y me despierto temiendo tenerlo al lado. Abro los ojos y respiro aliviada porque era un sueño.
Enamorarte de un tipo violento no es algo que una elija a conciencia. El mecanismo es mucho más perverso. Una no sabe cómo pero de repente estás ahí, contando todas tus intimidades, respondiendo a todas las preguntas, dando tu clave de mail como si fuera lo más normal del mundo. Te alejás de tus amigas solteras, te olvidás de tus amigos varones. Y de los escotes y las minis, obvio. Y lo peor de todo es que naturalizás el maltrato: el insulto, el empujón, el cachetazo, el grito, los platos revoleados, las amenazas sutiles y las escandalosas.
Una de esas miles de peleas terminó con una sentencia cruel: “negra, puta y villera”, me gritó. Me indigné, le devolví el insulto, pero el mío no dolió igual, porque él, psicópata consumado, sabía por dónde atacar para debilitarme, para que me sintiera vulnerable, indefensa, y sobre todo, para que no pudiera prescindir de su protección, de su dinero, de sus lujos, de sus “seguridades materiales y ¿afectivas?”. Él me quería hacer creer que yo no valía nada, y que mi mejor opción, ¿la única quizás?, era quedarme a su lado, ser “su mujer” para siempre y adaptar mi vida y mi deseo al suyo propio.
Cuando toqué fondo tomé la decisión. Pensé: “lo dejo, y hoy se lo digo aunque me mate”. Quizás fue la determinación con que le dije que quería dejarlo, quizás lo agarré en un buen día, qué sé yo. Pude irme, pude escapar de ese infierno en el que se había transformado mi vida. Me ayudaron mis amigas y mi analista. Y mi vieja, claro, ¿quién si no? Quedé destrozada por dentro, pero estaba viva. Tenía gente querida que me ayudó a recomponerme, a juntar los pedacitos que habían quedado de mí, dispersos entre golpes, moretones e insultos.
Él, violento y psicópata, varón, blanco y rico, sin saberlo, sacó a la luz una trama compleja de identificaciones, estigmas y emblemas que me llevaron desde mi vieja, en el pasado, hasta mi dolor hecho carne y transformado en reflexión personal, pero también política. Porque está claro que lo personal es político. ¿Qué me quiso decir cuando gritó “negra, puta y villera”? ¿A quién interpelaba esa frase? ¿Qué pretendía generar en mí? ¿Vergüenza? ¿Repudio? ¿Humillación? Una parte de mí, la vulnerada, le creyó y se avergonzó: tengo ojos claros pero eso no importa, porque vengo de una familia pobre de La Matanza, que no vivía en Ramos ni en San Justo sino en los monoblocks de La Tablada. Eso te alcanza para que la “gente bien” piense que sos negra aunque seas blanca. Y eso es sinónimo de villera, te guste o no.
Lo de puta se construye por extensión casi lógica: si te acostaste con más de tres tipos, para un violento sos puta. Es así. Miles de veces tuve que contestar esa pregunta, describir de forma morbosa quiénes eran “esos otros tipos”, cuántos eran, si los había querido, si todavía los seguía viendo, si estaban en mi lista de contactos de Hotmail (por suerte en esa época no existían Facebook ni Twiter), si me seguían buscando, si yo quería verlos aún estando con él. Pero cuando gritó la trilogía maldita: negra, puta y villera, sin saberlo, no hablaba solo de mí. Hablaba, también, de las otras como yo, de muchas otras como yo que se habían animado, herejes ellas (nosotras), a tener una vida sexual libre, libres del control masculino, aunque no de su mirada condenatoria. Y, fundamentalmente, hablaba de mi vieja. De mi vieja, sí, que había tenido maridos, novios, amantes, pasajeros y duraderos, rescatables y despreciables, justos y pecadores. Mi vieja, a la que le decían “La Negra” y que sin dudas para él era una puta. Una mina llena de contradicciones, que vivió en una época que la juzgó siempre que pudo. Una mujer sin miedo en armar un escándalo en plena calle, en pleno barrio monoblockero cuando no estaba de acuerdo con algo: una “negra villera”.
Mi vieja que, intuyo, sufrió la contradicción de ser madre y no saber qué hacer con su cuerpo de mujer, su deseo, su búsqueda implacable de alguien que la quiera, pero bien, sin querer controlarla, sin querer someterla. Mi vieja, la primera víctima de la violencia de género que conocí, junto a mi abuela, claro, que no era su madre pero que me había criado, y sobre cuyas espaldas pesaba haber recibido cadenazos de parte de mi abuelo, por haberlo engañado.
¿Qué hacemos con los estigmas que nos pesan y nos lastiman? ¿Cómo transformamos el dolor en valentía? ¿Cómo nos reinventamos y dejamos de lado esa pasión por juzgar(nos), aprendiendo, poco a poco, que ponernos en el lugar de la otra es el ejercicio más solidario con las otras y con nosotras mismas que podamos realizar?
Mi vieja no era feminista. Y yo tampoco. Mi primer curso lo hice cuando ella se estaba muriendo. Paradojas de la vida. En su abanico de contradicciones me enseñaba, por un lado, que yo debía buscarme una persona “solvente” (ése era el término que utilizaba), y yo, curiosa, la primera vez no entendí y fui al diccionario. Ahora vuelvo mientras escribo, y además de encontrar la definición clásica: “que dispone de recursos económicos”, encuentro otra que dice: "sustancia que puede disolver un cuerpo sólido”. ¿Será que leí mal la definición? ¿O que justo, justo me encontré con un “solvente” que de la forma más perversa y más sarcástica podía solventarme, a la vez que me disolvía?
Pero por el otro, me inculcaba el valor del trabajo como herramienta para la autonomía, y del estudio, como el camino del progreso. No era simplemente “salir” del barrio, de la “junta”, de las calles llenas de basura, regadas con desechos cloacales. Era salir de mi historia, de la suya, de la peor versión de la familia. Yo debía salir del dolor, de la inmoralidad, del hacinamiento, del maltrato, de la pobreza, de la dejadez, del conformismo, del hambre, de la costumbre de comer fideos con huevos durante semanas, porque era lo único que podíamos comprar. “Malvi: te dejo dos pesos. Comprá un paquete de fideos y media de huevos. Me fui a trabajar. Mamá” (Otoño, 1992). Esa nota aparecía recurrentemente encima de la mesa de algarrobo larga y hermosa que mi vieja compró en cuotas, pero que por muchos días permaneció vacía de comida, porque dos tipos, el que me reconoció y no era mi padre, y el que me engendró y se “olvidaba” que lo había hecho, decidieron que no podían alimentarme como correspondía.
Sobre esas y otras vulnerabilidades construye el psicópata su dominación y nuestro sometimiento. Mi vieja soñaba con conseguirse un marido que le llenara la heladera, que comprara leche, frutas, carne. Cada vez que abro mi heladera y la veo llena, pienso en qué bien que se sentiría ella por saber que lo logré. En la casa del violento también tenía la heladera llena, pero a un costo mucho más elevado: ni siquiera era sexo, o solo sexo a cambio de comida (en esa cama y en esa mesa nunca hubo amor). El costo era la humillación, era la descarga, era disfrutar del golpe y los sacudones. Eso sí, después se ponía a llorar como un chico, como uno que no resolvió su condición más primaria. Después era comprar ropa para tapar los moretones, y de paso las tetas, el culo, las piernas. Nunca en mi vida tuve tantas remeras de mangas largas ni tan pocas minifaldas.
El hilo empezó a cortarse cuando me pidió que renunciara a mi trabajo. Una clínica repleta de médicos varones era su último bastión a derribar. Una vez me pidió que le diera los nombres de todos los doctores que querían acostarse conmigo. Por dentro pensé: “mejor te doy los que no, así la hacemos más corta”. Le dije que podía ser, que ser secretaria no era mi objetivo en la vida y que si renunciaba podía recibirme más rápido. A cambio le pedí que depositara en mi cuenta bancaria el equivalente a mi sueldo, más jubilación y obra social (le iba a pedir cuota sindical, pero me pareció mucho). Se sorprendió cuando le confirmé el monto. El violento en cuestión quería manejarme, pero ante todo era un empresario capitalista y no estaba dispuesto a compartir sus ganancias. Luego vino el “tengamos un hijo”. Otra vez cedí, presa del pánico. Puse condición: “solo si nos casamos antes”. Volvió a recular. No quería que de ninguna forma su fortuna se viera afectada. ¿Capitalismo y patriarcado no tienen nada que ver? No jodamos.
Nos fuimos de vacaciones a Buzios. El peor verano de mi vida, y eso que durante 20 años viajé, como muy lejos, al río de Luján o a Punta Lara en un Scania de mi cuñado. Volví decidida a que esa vida de sufrimiento, llanto y moretones no era lo que me merecía. Esa tarde tuve tres horas de charla con dos analistas distintas. Una fue por un psicotécnico para el laburo. Recuerdo que entre la casa, el árbol y la tipa bajo la lluvia, conversamos sobre mi futuro y no sé cómo llegué a decir: “él me quiere controlar”. Esa mina, a quien no conocía, respondió: “parece que no sabe con quién se mete”.
Me empoderé. Hora y media más hablé con mi analista, la más firme e inteligente de mis pilares en esa época. Sin presiones, como siempre, dejó que la decisión la tomara yo sola, que saliera de mi boca, de mis entrañas, de mis moretones, de las heridas que me habían causado tantos insultos. Salí y lo llamé, llorando: “tenemos que hablar, te espero en casa”. Corté y llamé a varias de mis amigas: necesitaba refugio, seguía llorando. Lo conseguí.
Después de hablar y decirle que no daba más, con el miedo a que de golpe ese “otro” se apoderara de él y empezara la violencia, seguí llorando. Me preguntó si había otro tipo. Lo negué. ¿Me creyó? Se convenció de que iba en serio. Lo único que me pidió fue que si volvíamos, las cosas las hablara con él y no con mi psicóloga. Un genio.
Mi vieja tenía un pie quebrado, pero eso no le impidió ayudarme en la mudanza. Estuvo firme al lado mío hasta que saqué mi última caja. Cuando terminamos, le dio la mano y con el tono más irónico y más estratégico de todos, lo miró y le dijo: “gracias por todo”.
*Fotografías de la concentración del 3 de junio /Ni una menos: Catalina Bartolome y Viviana D'Amelia