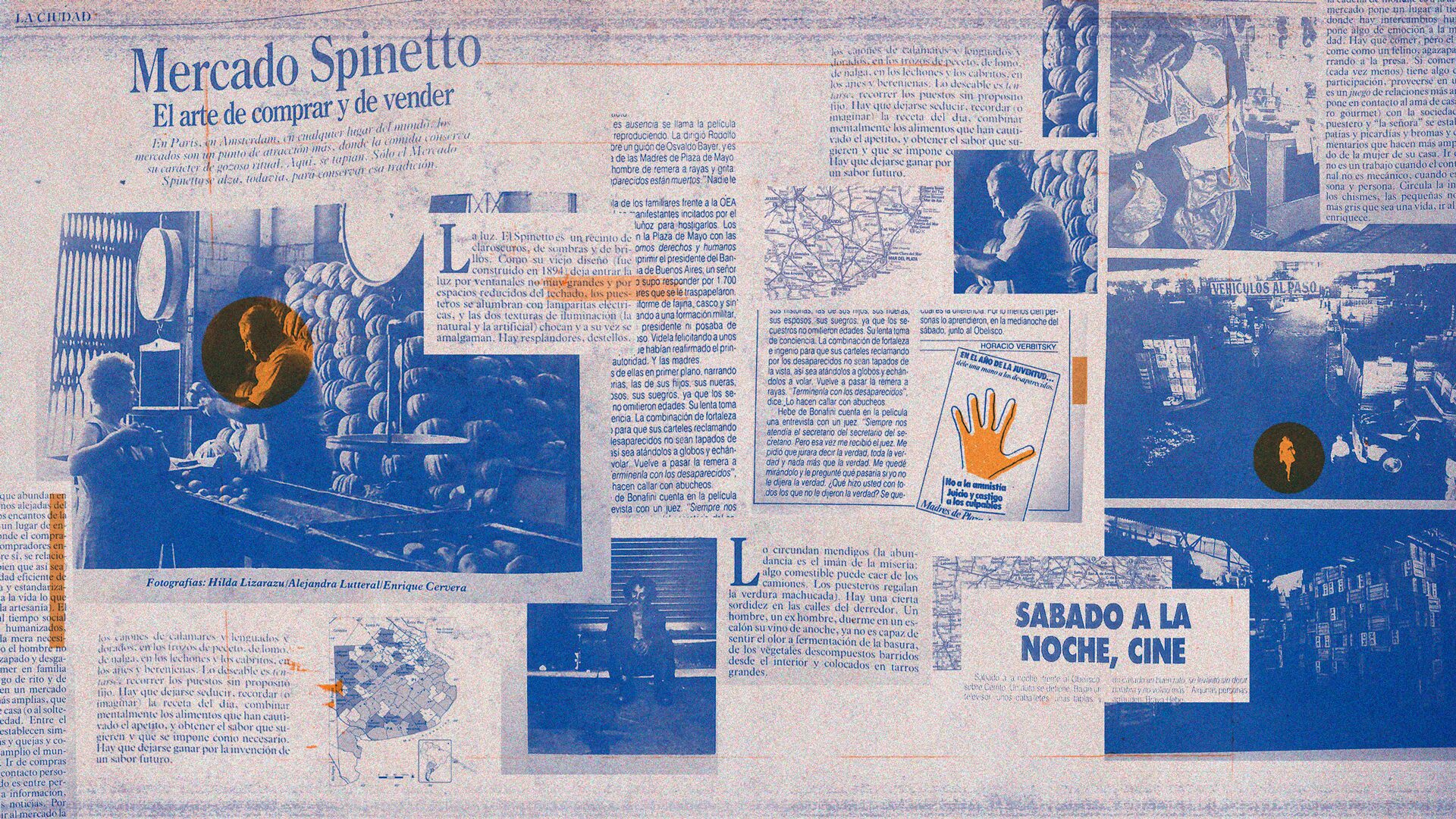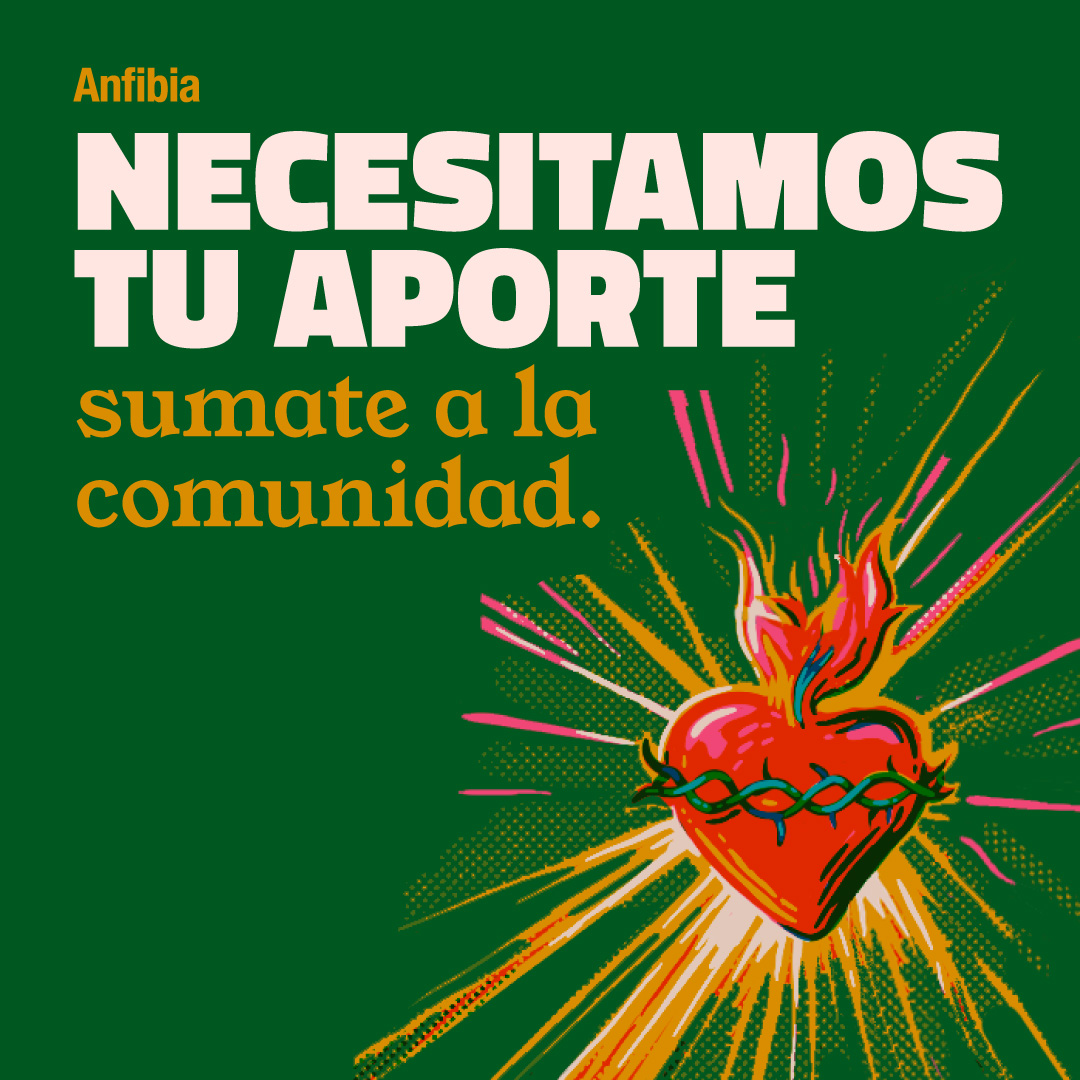Una nueva operación se expande en los medios de fines de los 70 y principios de los 80: por fin los prosistas se fijan en los márgenes de la sociedad y hacen entrar al ciudadano de a pie como tema, marcado por una frustración y una lacónica pena de repetir la rutina de la casa al trabajo y no llegar a fin de mes, pero a la vez enamorado e idealista habitante de Buenos Aires.
Jorge Di Paola (Dipi) mira la escena de la crónica como si la volcara en un lienzo con palabras de témpera; y es un perfeccionista en el manejo minucioso de la puntuación; sus subordinadas se engarzan sin jerarquías, y los paréntesis se relacionan con las comas en estado de gozo, sin puntos y comas, en una trama voluptuosa que en un momento deviene puro ritmo y monólogo interior. Es un placer dejarse arrastrar por su expresividad desaforada hacia un retazo antiguo, inadaptado, de una Buenos Aires lánguida y nostálgica que, a pesar de los avances de la demolición y la modernización, sigue al alcance de la mirada en el subsistir de la fachada del Spinetto (Balvanera) con sus relieves y leyendas originales que datan del 1894.
Es la época de una pulsión colectiva por salir a contar de nuevo lo que está pasando en las calles; en cualquier lugar hay un cronista apostado para mirar por fuera de los primeros planos que se venían narrando en los medios. Se hace presente el clima de la calle, a tan sólo un par de años de haberse recuperado la democracia, con las Madres todavía organizando actos callejeros armados a pulmón, con un televisor arriba de un auto emitiendo una película de Rodolfo Kuhn, con la fuerza y la potencia de la contracultura. En el texto de Horacio Verbitsky, están el gesto y el instante: la época; recrea el diálogo, la escenificación, la descripción exhaustiva del ámbito, en otra vertiente contestaria y local de Nuevo Periodismo, eligiendo estar y mirar desde un lado de la realidad, y militando un punto de vista desde la trama y el lenguaje.
Los ‘80 es un tiempo de afianzamiento de los medios progres de Buenos Aires –preocupación por lo humano, compromiso con los DDHH, experimentación con las formas (títulos, prosa, imagen, diseño)– con proyección nacional: ya no es sólo sentirse enunciado por un medio masivo sino conformar comunidad de lectores con prácticas y consumos culturales comunes, y mucha liaison identificatoria, en espacios que acotan público de élite o de nicho, como el suplemento cultural y el suplemento joven.
La lectura de los mismos involucra un sentimiento aspiracional, curiosidad y avidez de crítica y crónica en torno a motivaciones congregantes.
Entre los que salieron a territorios inhóspitos, exóticos, Enrique Symns supo olfatear el derrotero de los marginados: su relato crea una existencia hasta él invisibilizada; su humanidad lo lleva a desarmar el género “entrevista” y convertirlo, como sus maestros Truman Capote o Hunter S. Thompson, en una conversación, donde el sentimiento define la lógica del intercambio; donde la empatía es más grande que el ansia de información; y donde una biografía es un recorte en el tiempo y el espacio, un enlace con el propio narrador, un tiro por identificación a través de rasgos compartidos: la soledad, la pobreza, la “anormalidad” en una ciudad, un mundo, que cada vez resulta más excluyente y hostil. Ante todo eso, la resistencia, su aporte, está en un decir espontáneo, explosivo; en una mirada desencantada que vuela alto, en la melancolía de un conurbano que se repliega sobre sus propios desarrapados y los abraza.
Llegan momentos más difíciles: la ciudad pos–menemista, desarmada, arrasada, no ofrece margen a la exclamación del flaneurismo y la prensa deviene más ruda, investigativa; en este punto la selección se hizo ardua: diarios y revistas ofrecen poco margen a la exploración de estilos, y un sesgo ya más conciso, más lavado, menos pomposo ya no ofrece las pinceladas de estilo frecuentes en las páginas de los últimos 60 a los primeros 80.
Hasta aquí, lo que pretende ser una presentación para este rescate inexcusable: es hora de volver a los pioneros de la prensa gráfica para establecer un linaje de su ciclo próspero y su protagonismo en una agenda nacional siempre convulsionada, con buenos intérpretes en la figura de sus prosistas. En las páginas que siguen, se encontrará la adrenalina de días de cierre y el monólogo interior acelerado en el que la subjetividad estalla; abunda talento de firmas que se hicieron singulares y memorables en un espacio, el periodismo industrial, en el que a dicho beneficio no sólo hay que merecerlo sino batallarlo a través de equilibrados niveles de experimentación con la forma y la eficacia comercial.
Partamos, entonces, con voraz curiosidad a un viaje al pasado, físico y sensorial, a la Argentina del siglo XX, sus fetiches y padecimientos, desde las páginas de sus diarios y revistas.
Julián Gorodischer (Fragmento del prólogo de Preciosas mayúsculas)
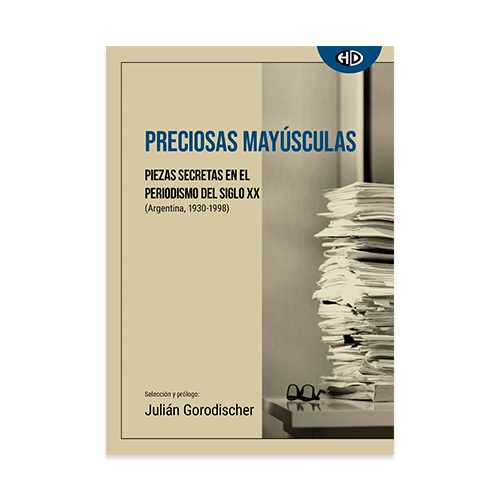
***
MERCADO SPINETTO: EL ARTE DE COMPRAR Y VENDER
Por Jorge Di Paola
En El Porteño (1982)
Lo circundan mendigos (la abundancia es el imán de la miseria: algo comestible puede caer de los camiones. Los puesteros regalan la verdura machucada). Hay una cierta sordidez en las calles del derredor. Un hombre, un ex hombre, duerme en un escalón su vino de anoche, ya no es capaz de sentir el olor a fermentación de la basura, de los vegetales descompuestos barridos desde el interior y colocados en tarros grandes.
Adentro es otra cosa. El mercado Spinetto emborracha de otros olores y otras visiones. A pesar del descuido, del aire roto –como por caerse ya mismo–, de sus altos techos y de los toldos raídos, las columnas rojas, de hierro, soportan los límites superiores de ese ámbito que hace a la vida de la ciudad, que hace vivible la vida de todos los días (en fin, la única que se tiene). Aquí, se presenta, se ofrece, se vocea la diversidad de formas que tiene el sustento, la variedad de colores y texturas que configuran el goce de comer: se huele (y predomina) la albahaca, el aroma tenue de la fruta, el olor inquietante de la carne. Pero, por sobre todo, en un mercado, se imagina.
El Spinetto (acaso el último reducto en Buenos Aires de una forma de vivir que tiene en cuanta la amabilidad de las cosas) ofrece la abundancia. En consecuencia, la imaginación culinaria encuentra su soporte en los canastos de ajos, en los manojos de laureles, en las pilas de cebollas, en los cajones de calamares y lenguados y dorados, en los trozos de peceto, de lomo, de nalga, en los lechones y los cabritos, en los ajíes y berenjenas. Lo deseable es tentarse, recorrer los puestos sin propósito fijo. Hay que dejarse seducir, recordar (o imaginar) la receta del día, combinar mentalmente los alimentos que han cautivado el apetito, y obtener el sabor que sugieren y que se impone como necesario. Hay que dejarse ganar por la invención de un sabor futuro.
Calar el ambiente, muchas veces, no responde sólo a la deliberación. Con los fotógrafos recorrimos el Spinetto, una tarde de enero (la tarde que puede recordarse porque los tomates ese día costaban mil pesos), pero no pudimos limitarnos a elaborar una nota fotográfica: el ambiente se precipitó sobre nosotros. Los puesteros querían posar, los clientes opinaban: “digan que cuando llueve está lleno de charcos”, “que la carne está carísima y no podemos comprar”; “que así no podemos seguir: mire, un kilo de bifes anchos cuesta casi tres millones”; “por qué no le sacan una foto a esta señora tan linda, la que atiende el puesto de allá”. Un carnicero se queja: “este puestito me cuesta 12 palos diarios y cada vez se vende menos”. Y una mujer mayor, de mirada vivaz, que
dice: “¿No necesitan una periodista?”. Las cámaras, contradiciendo el propósito de no interferir– creaban alboroto y modificaban la corriente y aceleraban la cadencia habitual del mercado como si una piedra hubiera caído en un estanque. Hubo que esperar que las aguas se aquietaran, atacar por sorpresa, como desde un zaguán. Conseguir el olvido. Pero los feriantes son gente alerta, habituada a las cuentas rápidas y a la réplica veloz. Una costurera del piso alto, dibujada por el contraluz de una ventana, en el brev lapso del enfoque, fue corriendo una maceta con plantas que ocultó su cara. Si descubrían a Alejandra o a Enrique, los fotógrafos, pedían: “Escrachame” (…).
***
SÁBADO A LA NOCHE, CINE
Por Horacio Verbitsky (En El Periodista de Buenos Aires, 1985)
Sábado a la noche, frente al Obelisco, sobre Cerrito. Un auto se detiene. Bajan un televisor, unos caballetes, unas tablas y unos carteles enrollados. Comienzan a abrir los caballetes, a acomodar el televisor sobre el techo del auto. Mientras los curiosos se aproximan. Entre ellos, un policía, inquieto ante algo distinto al flujo incesante de autos y personas, que las luces brillantes de los semáforos regulan con indiferencia.
Se acerca desconfiado: “¿Qué están haciendo?” pregunta con fastidio, hasta que ve uno de los carteles que se despliega en ese momento: Madres de Plaza de Mayo, dice. Menea la cabeza resignado y se aleja.
Los que llegaron tarde y no consiguieron entradas para la última función del cine, los que acaban de salir de la penúltima, los que no tienen plata para el cine, los que circulan distraídos sorbiendo helados, las chicas con pantalones amplios, remeras escuetas y ojotas náuticas, los muchachos de pelo muy corto sobre las sienes y largo atrás ya adelante, los hombres y mujeres solos, las parejas tomadas de la mano o de los hombros o de la cintura, los villeros cuyo programa es ver el centro, se detienen ante el televisor montado sobre el auto.
Todo es ausencia se llama la película que está reproduciendo. La dirigió Rodolfo Kuhn, sobre un guion de Osvaldo Bayer, y es la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Pasa un hombre de remera a rayas y grita: “los desaparecidos están muertos”. Nadie le contesta.
Vuelve a pasar la remera a rayas. “Termínenla con los desaparecidos”, dice. Lo hacen callar con abucheos. Hebe de Bonafini cuenta en la película una entrevista con un juez. “Siempre nos atendía el secretario del secretario del secretario. Pero esa vez me recibió el juez. Me pidió que jurara decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Me quedé mirándolo y le pregunté qué pasaría si yo no le dijera la verdad. ¿Qué hizo usted con todos los que no le dijeron la verdad? Se quedó callado un buen rato, se levantó sin decir palabra y no volvió más”. Algunas personas aplauden. Bravo Hebe.
A pocos metros del televisor hay dos mesas. Los que quieren se detienen a dibujar el contorno de sus manos en hojas blancas como muestra de solidaridad con los desaparecidos. Con todas esas manos, las Madres harán un cordón que llegará desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso. La remera a rayas repite por tercera vez su maniobra. Hay gritos y empujones. Cruza la avenida 9 de Julio perseguido por varios muchachos. Uno lo alcanza en la Plaza de la República y lo golpea. Llegan otros y colaboran.
Aparecen tres policías que lo rescatan del tumulto y quieren identificar al muchacho que le pegó. Le piden sus documentos y le ordenan que los acompañe. Entrega la cédula pero no da un paso. Explica y discute. La remera a rayas sonríe. Una vieja comenta: “Están de uniforme y son la autoridad. Ellos saben lo que hacen. Hay que obedecerles”. Con su pañuelo blanco Hebe de Bonafini se acerca al centro del tumulto. Esta mujer, que junto con Mercedes Sosa nos enseñaron la belleza de la gordura, se abre paso hasta los policías, su presa y la remera a rayas, y pregunta. “¿Qué pasa aquí?”. Entre varios le explican. Los policías asienten sin palabras. “Antes de llevarse a este chico ustedes tienen que meter presos a todos los Astiz que siguen sueltos”, dice Hebe Bonafini con voz juvenil e imponente.
Como hechizados, los policías dejan al chico, pegan media vuelta y se alejan, acompañados por la remera a rayas, que les conversa como a viejos conocidos. Todos regresan hacia el auto con el televisor, donde la película recomienza, pero el muchacho anuncia que no le han devuelto los documentos. Hebe Bonafini corre detrás de los policías, cruza Carlos Pellegrini y los alcanza frente a la boca del subte. “El documento”, reclama, imperativa. Uno de los policías se lo entrega de inmediato.
***
RUTH KELLY, PROSTITUTA
Por Enrique Symns (En Sur, 1989)
Instituto geriátrico San Salvador, en Ramos Mejía. Es hasta coqueto. Lindos cuartos, decorados como si en ellos habitaran niños. No se respira represión, ni maltrato. El olor es a tristeza. Dos o tres ancianos circulan en muletas por los pasillos. En dos ventanas distintas vemos a sendos ancianos mirando la calle. Miran sin mirar y otras veces cuando pasa un transeúnte lo siguen con la vista yéndose, quizá, con su paseo. Una señora, sentada en la cama, come galletitas con dulce de batata. Hay tres que miran Domingos para la juventud. Una ciega está rezando acostada en su cama. Un simpático ser (que algún idiota califica de mogólico) deambula de cuarto en cuarto repartiendo sonrisas. Allí están encallados los barcos que no viajan, en el puerto final de las batallas perdidas. Ahí la encontramos a Ruth. Tumbada en una cama, temporariamente atrapada por los designios del tiempo y el desamparo (…).
Para la mirada del mundo, Ruth comenzó a estar loca desde muy chica. “Me sentía muy sola, no tenía ningún lugar adonde ir ni personas con las que hablar. Tenía once años y me escapaba de mi casa todos los días. Para sentirme acompañada y poder hablar con alguien me metía en los velorios de personas que no conocía. Yo lloraba con los deudos, lloraba en serio. Me acostumbré. Seguí yendo al cementerio, me juntaba con la familia del muerto y hablábamos de nuestros dolores. La tristeza nos juntaba”.
El 12 de noviembre de 1941 es internada en el hospicio con el diagnóstico de demencia precoz. Recién el 5 de septiembre de 1946 Ruth consigue que le levanten la insanía. “Me chupé cinco años internada. Por nada, gratis, por andar buscando compañía, por rebelde, por estar desesperada. Pero todo sirve para algo. Conozco bien este mundo: conozco los sanatorios, los hospitales, las cárceles. Ahí ves y lo ves para siempre, el desprecio a la vida humana, la miseria que hay en el corazón de la humanidad”.
Y la hora de visita va terminando. Nuestra amistad es un impedimento para meternos adentro de su dolor. Ruth sigue recordando: “Lo mejor del oficio es el puerto, las calles. La mejor gente y la peor está allí. A veces me quedaba en los barcos. A veces, muy pocas veces, conocés buena gente. Las prostitutas y los marineros son como hermanos, tenemos algo en común. Nos une algo de ternura y también algo de crueldad. El prostíbulo es duro. Yo soy una artesana, una trabajadora independiente. El prostíbulo es una fábrica y la sala de masajes una oficina. Trabajás con reloj, con horarios y reglamentos. Esa es la verdadera explotación que nadie combate. Caen las chicas, pero no los que las explotan”.
En sus palabras está la memoria de todas las veces que ha ido diciendo lo mismo. Ruth ha aprendido de sí misma, de todo lo que de ella han dicho los intelectuales, periodistas y otros ladrones de historias.