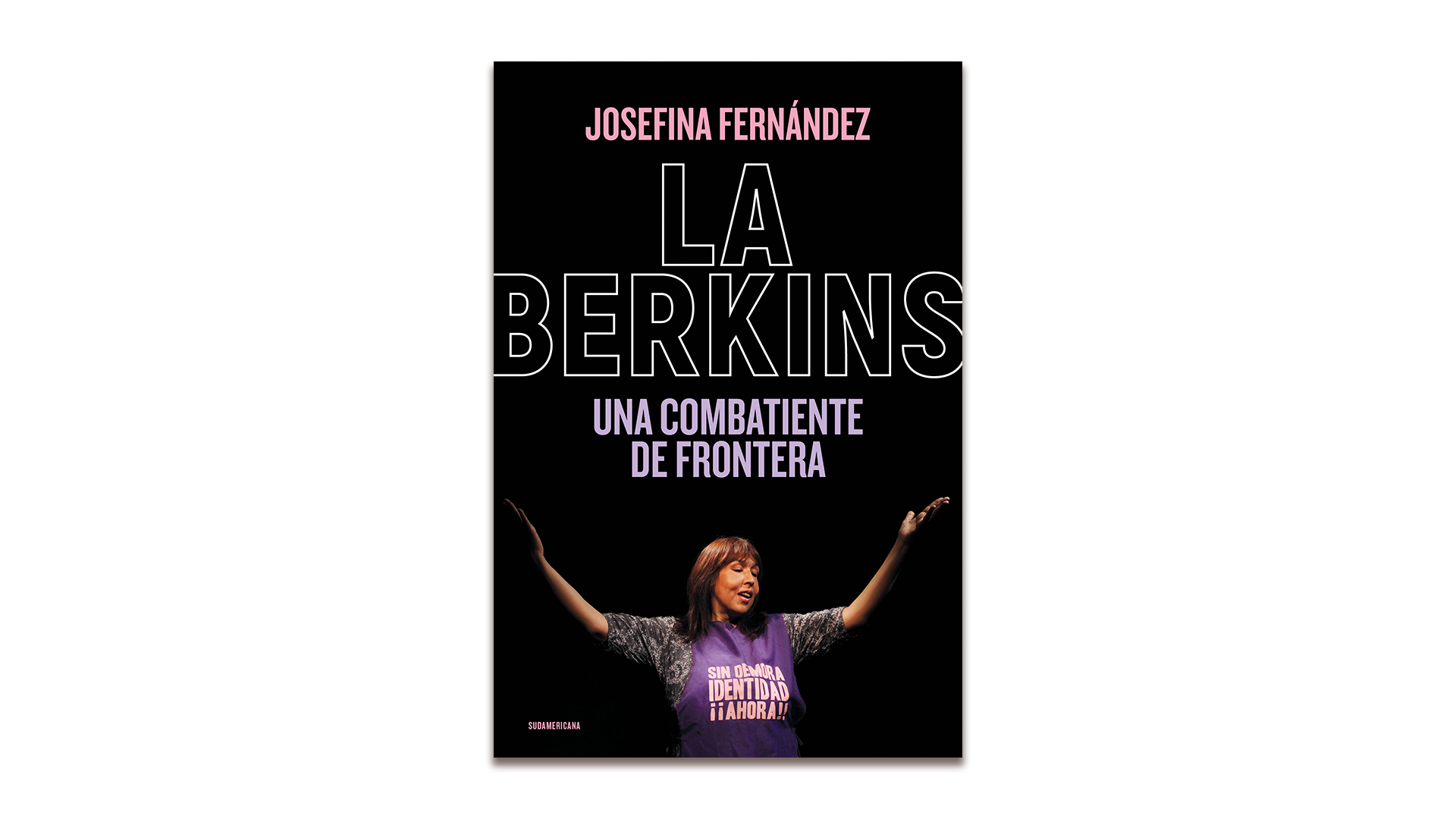—Mirá, lo que no me voy a olvidar nunca es lo que les dijo Claudia Pía a los diputados el día que se discutía la ley. Dijo que cuando los niños afrodescendientes eran discriminados en la escuela y llegaban a su casa, sus padres los consolaban porque ellos habían pasado por lo mismo. Igual había pasado con los niños judíos, pero eso nunca ocurría con las niñas travestis. Ellas no encontraban ninguna contención en sus familias. Terminó diciendo que ella no quería morir y pasar por la vida como un fantasma, que el día que se fuera de esta vida quería que el cajón tuviera su nombre.
Caía la nochecita sobre el Congreso Nacional cuando la pantalla gigante que se había instalado en la plaza y que reproducía las imágenes del debate legislativo sobre la Ley de Identidad de Género nos mostró los números del tablero: 55 votos a favor y una abstención. Se hundía el sol y se alzaban los gritos, intensos, salidos de las tripas mismas de quienes habían pasado horas esperando el destino de un proyecto que poco tiempo atrás parecía imposible de concretar. ¿Sabían legisladoras y legisladores qué habían votado? ¿Advirtieron que al aprobarlo tendríamos varones pariendo hijos, madres que habían sido padres e hijos cuyos padres serían ahora madres? ¿Se percataron de que, en adelante, a los servicios de ginecología acudirían varones reclamando el papanicoláu o la mamografía, que los efectos de la andropausia tendrían nombre de mujer? ¿Evaluaron que esa misma tarde, cuando dejaran sus bancas y regresaran a sus casas, encontrarían en el camino gente agarrándose la cabeza o golpeándose el pecho, tal vez frente a la catedral de la ciudad, denunciando la catástrofe en la que habían metido a toda la sociedad?
Llegaron a Lohana los rumores de que la Federación Argentina Lésbica, Gay, Bisexual y Travesti (FALGBT) había presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, a través de la legisladora Juliana Di Tullio, un nuevo proyecto de Ley de Identidad de Género. El primero, del año 2009 y asistido por Silvia Augsburger, no había llegado siquiera a las tablas, pero con el envión que les había dado la lucha por el matrimonio igualitario encararon el segundo.
Lohana no se había involucrado en esa cruzada por la reforma del Código Civil a partir de la cual el matrimonio tendría los mismos requisitos y efectos, con independencia de que la pareja contrayente fuera del mismo o de diferente sexo. Ella decía que a las travas no les servía porque si querían casarse tenían que hacerlo como varones, pero levantó la oreja cuando conoció el nuevo lanzamiento de la Federación. Eran dos proyectos, mejores que el anterior, pero no sin problemas. Separaban el reconocimiento registral del nombre de la atención sanitaria.
—Es cierto que la Federación hizo más permeable el terreno y facilitó la llegada de nuestro proyecto, pero no nos cerraban muchas cosas de las que ellos proponían. Primero la identidad y después la salud integral decían. ¿Te imaginás lo que significaba eso para nosotras? Nosotras necesitamos o podíamos necesitar el cambio de la apariencia, operaciones, lo que fuera y siempre habíamos tenido que ir al mercado negro de las hormonas y de las cirugías y así moríamos, sin respaldo del Estado. Nosotras decíamos que la identidad de género se encarna en un cuerpo, no está en el aire. Esto es lo que queríamos que el proyecto contuviera. Si la identidad es un derecho humano primordial, también lo es la salud. No había nada que separar. No había que discutir sobre la cuestión de si primero la identidad y luego la salud.
También el proyecto de la Federación exigía la permanencia y estabilidad en el género escogido, como requisito previo a la rectificación registral de nombre.
—¿Por qué había que demostrar qué éramos o, peor, que éramos lo que éramos para luego darnos el derecho a ser? No había nada que demostrar. Muchos años nos pasamos explicando. Había que ir por todo. Todo o nada. Y si teníamos que eliminar todo tipo de patologización, también teníamos que desjudicializar el cambio de identidad. ¿Por qué el Estado iba a ser nuestro vigilante, nuestro inspector? El rol del Estado es garantizar el acceso a los derechos, no venir a espiarnos y decirnos si tenemos o no el derecho.
Había que apurarse y tomar una decisión. Los tiempos se venían encima y no había que quedarse fuera del debate. Lohana se enteró de que un abogado que integraba por entonces el área legal de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) había escrito un esbozo de ley de identidad alternativo a los existentes. Era Emiliano Litardo y Lohana no tardó nada en llamarlo y conversar con él; menos todavía demoró en embanderarse una vez más en lo que parecía ser una de sus nuevas quimeras.
—Cuando leí lo que había hecho Emi, no dudé más. Ese iba a ser el proyecto nuestro, pero era un esbozo que había que trabajar y también había que pensar cómo impulsarlo. Lo primero era formar un gran frente, uno que garantizara la voz de las personas trans, que, con seguridad, no habían tenido participación real en el de la Federación.Ahí fue que se me ocurrió lo del frente, convocar a todas las organizaciones, al Movimiento Antidiscriminación de Liberación de Dianita, a Futuro Transgenérico de Marlene, la CHA ya estaba, Antroposex, los Putos Peronistas, Conurbanos por la Diversidad y activistas independientes como Mauro, Tadeo, Blas. Nos abrimos también a las provincias, estaban los varones trans cordobeses, trans de Neuquén, de Mendoza, La Rioja. Todas y todos teníamos que estar ahí y darle batalla a lo que quería la Federación.
El Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género fue presentado en público en la sede de la Confederación de Trabajadores de Argentina el 5 de mayo de 2011 y estuvo inicialmente sostenido en cuatro “des”: despatologización —liberar la identidades trans de todo calificativo malsano, enfermo—, desjudicialización —el trámite para el cambio de género sería administrativo—, desestigmatización —la no discriminación de las identidades trans conforme con los Principios de Yogyakarta— y como resultado de lo anterior, la descriminalización.
Una vez por semana, durante siete u ocho meses, el recién formado Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género se reunió en La Nueva Embajada, un bar-restaurante de Avenida de Mayo al 600 cuya particularidad es hacer de cualquier plato de comida, por común que sea, una delicatessen. Las picadas esas que suelen pedirse entre varias personas para aplacar por un rato, y con poca plata, el apetito presentan el fiambre dispuesto prolijamente en forma de corona, delimitada por aceitunas negras y verdes y, en el centro, la pasta de queso azul decorado con un ramillete de albahaca; la popular suprema Maryland viene con papas y lleva encima perejil fresco picado grueso, cuyo aroma borra todo posible rastro de aceite usado muchas veces; los ñoquis del 29 son atravesados con una hoja larga de ciboulette, dando prestancia y distinción a esas bolitas de papa hervidas. El pan siempre le resultaba poco a Lohana, les decía a los mozos que la estaban sometiendo a una dieta paleolítica. Fue allí, en La Nueva Embajada, donde se cocinó el boceto de Emiliano y se transformó también en la exquisitez que resultó ser la Ley de Identidad de Género.
Por largo tiempo el restaurante parecía rebalsar de vitalidad cuando al caer la tarde llegaba ese grupo de habitués que formaban el Frente. Los camareros del bar conocían de memoria los pedidos que cada integrante hacía: Seven-up para el de barbita, Coca-Cola para la alta y flaca que pelea por estar en la silla pegada a la ventana, café negro en jarrito para la gritona rubia de anteojos plateados, cortado con leche para la que casi no habla. Uno de los pocos días que presencié estas reuniones, supe que también tenían totalmente estudiada la rutina de Lohana. Llegamos y al instante, sin mediar encargo alguno, tenía su licuado de durazno servido. Los mismos mozos bromeaban con que esa bebida era para ella como la nafta para los autos, apenas se echaba el primer trago, arrancaba y empezaba a hablar.
El Frente había decidido, tal como se había hecho en ocasión de discutir el matrimonio igualitario, que la iglesia no sería considerada una interlocutora, pero la presión de los obispos católicos no paraba de hacerse escuchar en los medios.
—Decían muchas cosas. Decían, por ejemplo, que nosotras no teníamos en cuenta la biología y defendíamos que todo era construcción social, pero decían cosas todavía peores: que con el solo hecho de escuchar a una travesti todos terminarían siendo travestis. Nos ponían en el lugar de la contaminación. En nuestro país era más fácil cambiar el sexo que la identidad porque, en todo caso, eso supone un error de la naturaleza que se debe corregir. Se dice: “¡Pobre, ocurrió un cataclismo de la divinidad! ¡Corrijámoslo!”. Había que terminar de una vez con eso de decir que soy chicha pero en una botella de Navarro Correas. Nada de cuerpo equivocado, ¿equivocado para quién?
El trabajo del Frente no fue sencillo, tuvo sus batallas, las que venían de afuera, pero también las propias.
—Me acuerdo de que los Putos Peronistas se las agarraban con los varones trans, no congeniaban mucho con ellos y se armaban unos rollos tremebundos. Los Putos tenían en su imaginario que toda persona trans era pobre, analfabeta, la marginalidad de la marginalidad y no entendían que había varones trans académicos, formados. Los trans les recriminaban a los Putos que ellos los invisibilizaban. Les salía el paternalismo peronista y los trans les decían que ellos no necesitaban a Perón, que tenían voz propia.
Lohana fue la gran articuladora de ese magma de organizaciones que disputaban entre sí su condición de clase, de género, sus posiciones políticas e ideológicas. No se metía en los conflictos internos, los pasaba por arriba, se aburría cada vez que escuchaba esas largas peroratas que parecían ser solo forcejeos para conseguir protagonismo, le parecían nimias a la luz de lo que ella misma intuía como grandioso a los ojos de la historia política del país y del mundo. Sabía que el Frente era de cristal, podía quebrarse en cualquier momento, había que cuidarlo a toda costa, era la única garantía de que el proyecto saliera. No había que bajar los brazos, encarar incluso las bombas que sacudían a la Federación tras la defensa de su propio proyecto, críticas que empezaban a hacerse públicas, a ganar voz en los medios de comunicación.
—La Federación criticaba nuestro proyecto, lo tergiversaban, decían que nosotras solo queríamos los laureles y que por eso estábamos entorpeciendo la propuesta de ellos. Lo decían públicamente. No soportaban que la nuestra fuera mejor que la de ellos.
Los conflictos con la Federación se dirimieron cuando la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra, citó al Frente y lo instó a reunirse con todas las organizaciones que estaban trabajando el tema, incluida la controvertida Federación. Si le aseguraban eso, ella se comprometía a que su comisión y la de Justicia trabajaran juntas y así la norma tendría más chances de salir. Lohana empezó a moverse con la certeza íntima de que la lucha por conseguir la Ley de Identidad de Género era estrictamente travesti, el resto era de palo, alianzas que, en todo caso, proveerían el conocimiento académico. Concibió la primera gran jugada de una partida donde el inapelable saber trava era la única variable que realmente podía importar.
—¡No tenía que dejarme escabechear! Cuando salimos de ese encuentro con la Ibarra, llamé a una reunión de todas las travas y trans, incluidas la Marcela Romero y Pía, que estaban en la Federación. Les aclaré al resto que la cita era solo de travas y trans. Estaban también Mauro, Alba Rueda, Claudia de la CHA, Penélope de Conurbanos. Y ahí fue que escribimos un documento con lo que queríamos que tuviera la ley y de lo que no nos íbamos a mover. Acordamos entre todas que queríamos que el cambio registral de nombre fuera un proceso administrativo, no a la judicialización, que no fuera un proyecto patologizante, que reuniera identidad y salud.
Lohana le tiró el documento a Emiliano y lo sentenció a que tradujera en términos jurídicos lo que allí decía, que no se separara un ápice del acuerdo al que se había llegado en esa reunión. El flamante texto disparó la lectura minuciosa de los otros proyectos y en el mismo despacho de Ibarra empezó la vinculación con la Federación.
En esas largas tardes en La Nueva Embajada, hubo que meterle el diente a varias cosas. ¿Se definiría en la ley qué era ser transexual, travesti o transgénero? ¿Había que especificar quiénes y portadores de qué podían cambiar su identidad? ¿Había que decir que se trataba de personas trans? ¿De cuáles? Como estratega de raza, absorta en contrariedades que nadie veía, con esa habilidad que tenía para avizorar potenciales problemas y amenazas, asentada en su inquebrantable confianza en sí misma, Lohana se plantó como un faro que abre las tinieblas, con inalterable solidez de hormigón.
—No había que definir las distintas identidades porque no había que imponer a las generaciones que vendrían si eran travestis o trans o lo que sea. Podía ocurrir que ellas quisieran corporizar otra identidad y nosotras no teníamos que decírselo. Cada una tenía el derecho a elegir qué ser y cómo llamarse. El travestismo, la transexualidad, la transgeneridad es entendida en una multiplicidad de formas y en una variedad de modos y de expresiones. Dar una definición cerrada se podía prestar a que muchas personas, compañeras y compañeros, quedaran por fuera de este beneficio de la ley. Ahí fue entonces cuando decidimos no poner ninguna categoría clasificatoria y la forma que encontramos de salir de esa discusión fue con el concepto de identidad de género.
Claro que acudir al concepto general de identidad de género les permitía escapar de las efímeras taxonomías, pero traía consigo otro problema. ¿Qué era eso de definir la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente?
—Nos dimos cuenta que podían preguntarnos qué era eso de sentir. Ahí se dio otro debate interesante. ¿Cómo evaluar el sentir, cómo traducirlo en términos jurídicos? ¿Cómo una ley va a hablar de sentimiento?, ¿cómo se mide legalmente el sentimiento? ¡Los abogados entraron en crisis! Nos sirvió mucho el aporte de Mauro. Él había formado parte de la redacción de los Principios de Yogyakarta, que no eran muy conocidos en ese entonces. Decidimos que había que correr el riesgo y dejamos lo de sentir. Si lo objetaban, ya veríamos qué hacer.
En el fragor del entusiasmo se llegó a proponer que, una vez realizado el cambio registral de nombre, rectificados ya los datos, la ley obligara la quema de las viejas partidas de nacimiento. Ningún rastro tenía que quedar de la infausta vida anterior.
—Discutíamos y discutíamos, horas discutimos, si quemar o no las partidas. Algunas no querían porque decían que era parte de su historia, otras imaginaban una gran fogata en Plaza de Mayo. ¡Se descontrolaron las maricas! Hasta que nos dimos cuenta que eso no era posible porque está tu acta de nacimiento y debajo de la tuya está la de otro que nació ese día a otra hora o qué se yo. Si quemás la tuya, quemás la de otra gente. Eso te muestra la ignorancia nuestra. No había especialistas en el Frente. Fue un aprendizaje para todos y todas.
No había entendidos en derecho administrativo, pero tampoco en derecho de familia, por lo que cuando llegó la hora de discutir qué hacer con la niñez y la adolescencia, al Frente se le quemaron los papeles y hubo quienes intentaron desistir de un esfuerzo que ya llevaba invertido varios meses.
—Se deprimían con todo el lío. Nadie era un experto en lo que se discutía y eso daba mucha inseguridad. Hubo días en que había un desinfle terrible y entonces yo los atizaba, les decía que no se abrumen, que no había que abandonar la ley, que había que seguir. Les recordaba que teníamos el saber trava y teníamos a favor que hacía poco un juez de Córdoba había autorizado a una adolescente la operación de genitales. Había que echar mano de lo que fuera.
Y la echaron. El Frente, intrépido, desplegó sus pretensiones hacia todo lo posible. Incorporó en el proyecto franjas etarias para el ejercicio del derecho que se estaba pariendo: las personas de catorce años podrían utilizar el nombre de pila que fuera representativo de la identidad de género autopercibida y exigir su reconocimiento tanto en los espacios públicos como privados; quienes fueran mayores de dieciséis podrían, incluso, cambiar su imagen, y desde los dieciocho años en adelante estaban en condiciones de requerir intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su genitalidad a la identidad autopercibida, tanto como la obtención de tratamientos integrales para su salud. La bravuconada fue detenida intempestivamente en el interior mismo de la comisión. Ibarra, con el tino que le habían dado sus años de trabajo en la arena política partidaria, conocedora de lo que significaba navegar entre los enunciados generales y el riesgo de los detalles, sugirió remover esas franjas etarias y poner solo personas mayores de edad y personas menores de edad. La espada de Damocles pendía de una débil hebra sobre el proyecto y la paradoja de “cuanto menos se explique, mejor” vino como agua de mayo. O así parecía, porque cuando el proyecto, ya listo, se sometió al debate legislativo, un diputado, que venía azotándolo desde el comienzo de la discusión, levantó la perdiz sobre la soberanía, la capacidad de autogobierno que se asignaba a menores de edad, y se armó un verdadero alboroto.
¿Que alguien de catorce años obligara a sus maestras a reconocer el nombre elegido? ¿Dónde se ha visto semejante desvarío? ¿Qué raciocinio pueden tener niños y niñas para semejante autonomía? Si no se permite a menores de edad manejar, y no solo para su protección, sino para la de toda la sociedad; si tampoco se los deja ejercer una profesión o comprar y vender propiedades, ¿por qué les van a permitir cambiar el género o, peor, realizar tratamientos hormonales para modificar la imagen apenas pasaran los dieciséis? ¿Confiar en los padres? ¡Otro disparate! Hasta se acordaron, por una vez, que es en la familia donde se producen la mayoría de los hechos violentos. ¿Y si son esos mismos padres quienes obligan a sus hijos a realizar esas transformaciones? ¡Hay que proteger los derechos de la infancia! Para eso están las diputadas y los diputados. El salón de la Cámara empezó 173 a respirar zozobra, el proyecto corría serios riesgos de caer estrepitosamente
—En el frenesí de ese momento, pedimos un cuarto intermedio para ver cómo hacíamos con eso. Me junté con unos compañeros, creo que fue con Iñaqui y Gabi, y decidimos dejar que se judicialicen los pedidos de intervención quirúrgica para el caso de menores de edad. Pero, ojo, pusimos también que aceptábamos esto si nos garantizaban que el proceso judicial fuera corto y agregamos lo del abogado del niño.
Así como Lohana se entregaba a sus convicciones sin escatimar energía, sin reposo, nunca se implicó en algo de lo que no estaba convencida o que suponía irrealizable. Alfarera de sus propias ideas, buscaba materializarlas siempre, y elaborar un proyecto de ley que propusiera la abolición de los géneros no sería susceptible de amasamiento alguno. Como permanente monitora del entorno, evaluó que abrogar el binarismo, anular la categoría de sexo, era un espejismo. Manejaba al dedillo la tensión entre el sentido de lo real y lo posible, y sus profanos movimientos siempre midieron relaciones de fuerza, oportunidades, contratiempos, negociación.
—No había que meterse en cualquier cosa que nos saliera mal. Yo me di cuenta que la cosa no daba para poner algo como abolir el género, la coyuntura no daba. Y si no podíamos hacer una ley que aboliera el género, entonces, había que tener una buena argumentación, una con la que pudiéramos escaparnos de lo binario. Pensándolo bien, el solo hecho de que existiera una ley como la que estábamos haciendo ya socavaba el binarismo. Si no, ¿para qué la ley? Aun cuando estuviéramos dentro de la feminidad, rompemos el patrón porque a partir de una ley la forma en que el Estado va a constatar esa feminidad es a través de una declaración, no de algo anclado en la genitalidad. Con que vos dijeras que sos mujer, ya está. Yo mañana voy con este cuerpo y un documento que dice que soy varón y nadie puede discutir esa condición. Vos vas con tu barba y decís tengo un documento que me reconoce como mujer, nadie tiene nada que discutir. Ya con eso poníamos en cuestión la binariedad. Pero, además, no podíamos negar que las travas se identifican con la feminidad, incluso con lo más hegemónico de las mujeres.
Además… las resistencias deben ser siempre relativas, parecía estar diciendo Lohana. La resistencia absoluta, cerrada en sí misma, ¿no se convierte acaso en pura postura estética, apolítica?
El día anterior a la sanción de la ley, pasé a buscar a Lohana por La Nueva Embajada. Llegué un poco tarde, ya todo el Frente se había retirado del bar, y ella estaba explicándole a uno de los mozos que esas largas reuniones que durante tantas semanas se habían realizado eran para terminar con la injusticia que sufrían las travas. Le hablaba de sus vidas, de la edad en que son expulsadas de sus casas, de la prostitución a la que eran obligadas, de la violencia policial. Su pasión devoradora por el proyecto de ley mostraba ahora su veta proselitista.
—¡Vámonos ya, Berkins! La Moreno te estaría diciendo: “¡Vos siempre tirando cadáveres en la mesa para convencer a la gente!”.
Encaramos la puerta de salida, pero antes de traspasarla Lohana se dio vuelta, clavó la mirada en los mozos y vociferó: ¡Han sido testigos de un hito histórico, compañeros!
El 9 de mayo de 2012 terminó el extenuante derrotero en la Cámara de Senadores. Los 55 votos a favor que allí se parieron hicieron de las extensas tardecitas en La Nueva Embajada la Ley de Identidad de Género. Como un huracán, Lohana voló por los pasadizos del salón legislativo hacia la puerta de salida, cruzó la calle y por un momento se hizo invisible en medio de la muchedumbre. Entre abrazos y llantos, volvió a aparecer en el escenario levantado de cara al edificio del Congreso. Casi sin voz, agitada y con inocultables signos de agotamiento, agarró el micrófono.
Para llegar acá muchas compañeras dejaron sus vidas. Hoy, a la sociedad que nos dice negras, viciosas, ladronas, a la que nos quiere esconder permanentemente, le decimos que somos ciudadanas y ciudadanos ¡de primera! Que se cuiden los que creen que nos van a humillar, porque no somos las travestis de antes. Porque hoy sabemos que somos sujetas de derecho. ¡Igualdad, igualdad, igualdad, igualdad! Y preparémonos todas y todos para ir a la Plaza de Mayo, porque no aceptaremos menos que la Presidenta promulgue nuestra ley, compañeros y compañeras. Por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y los miles de niños en todo el país que podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que las reconoce, que las respeta y, sobre todo, que les dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, ¡embriaguémonos!, de felicidad, de lucha […]. Mañana mismo saldremos todas y todos a seguir pidiendo y exigiendo derechos. Porque no saben lo que se les viene. ¡El día de la furia travesti ha llegado!
Diana Sacayán se cambió de inmediato el DNI —lo recibió de manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien alcanzó a decirle al oído: “Antes nos daban palos y ahora nos dan documentos”—, pero Marlene no quiso hacerlo y sus razones interpelaron a Lohana.
—La Marlene siempre te rompe la cabeza. Ella me mandó un “Lohana, ¿qué va a pasar ahora con todos estos años de construcción de la identidad travesti?”. Yo le respondí, a las apuradas, porque la pregunta era fuerte, que nada iba a transformarse sino lo hacíamos las mismas travestis. Le di el ejemplo de la escuela. No es que antes había un escrito que no nos dejaba educarnos, pero no nos aceptaban o se burlaban de nosotras cuando el nombre del DNI no era el nuestro. Ahora eso se terminó. Lo mismo con los hospitales. Si se ríen de vos y te gritan ¡Carlitos! cuando te toca el turno, y vos sos Manuela, y todo el mundo que está en la sala de espera te mira, vos toda platinada, exuberante, toda taconeada, y se ríe, ¿quién quiere ir? Por supuesto que la ley no nos va a cambiar la vida, ninguna ley termina con la discriminación, no es una cuestión mágica. También le dije que no se engañara, que para el noventa por ciento de nuestras compañeras, la ley era un sueño, la querían y por eso dimos batalla.
La objeción de Marlene me alentó, días después, a cuestionar a Lohana su exaltación. Le pregunté si ella no creía que habría problemas por el hecho de que ley admitiera solo la autopercepción femenina (F) o masculina (M). Quedaba fuera la T de travesti, transexual, transgénero. La F o la M ocultarían a las personas trans en las estadísticas sobre la especial pobreza de la que son víctimas, sobre las contravenciones y la detención policial que ellas mismas habían denunciado en ocasión del debate sobre la norma y que todavía las aquejaba.
—¿No creés que esta ley es una forma más de asimilación de la diferencia?
—Claro, eso lo decís vos, que no has pasado ni pasás por la vida como un fantasma.
No, no se equivocó Lohana cuando desestimó la mezcolanza entre identidad de género y orientación sexual del fallo que obligó al poder ejecutivo el reconocimiento de ALITT. La lucha por la personería jurídica había tenido como objetivo despertar a la sociedad, a una parte de ella al menos, de la pesadilla que se cernía sobre las travestis. Opuso a la clandestinidad en la que vivían, la visibilidad en el espacio público y puso en estado de espera sorda pero activa los contenidos de la ciudadanía, como pregonó con estilo de promesa inquieta, pero cargada de paciencia. Dejó en estado de prórroga las heridas todavía abiertas del travestismo, que, sabía, no curaría la personería jurídica. Su temple nunca fue tedio, vacuidad temporal, fue obstinado desvelo por su deseo mayúsculo, un deseo como voluntad de poder para conseguir el reconocimiento del infortunio trava y construir otra sociedad, otra percepción del mundo, otro sistema de valores. Desde la reunión con las antropólogas en Constitución hasta aquel día en que escuchó por primera vez esa frase a la que le sacó el jugo toda vez que pudo, la importancia crítica de la diferencia, Lohana había aprendido que la visibilidad de las personas condenadas a desaparecer era un objetivo de su política, uno decisivo, para la posterior pelea por el acceso a derechos.
Y corrió y corrió la frontera de lo posible, de lo admisible, hasta encarar la lucha por la Ley de Identidad de Género porque “no quiero el derecho a la propiedad ni al voto si no puedo mantener mi cuerpo como un derecho inalienable”, frase que adjudicaba a la abolicionista y sufragista estadounidense del siglo XIX, Lucy Stone.