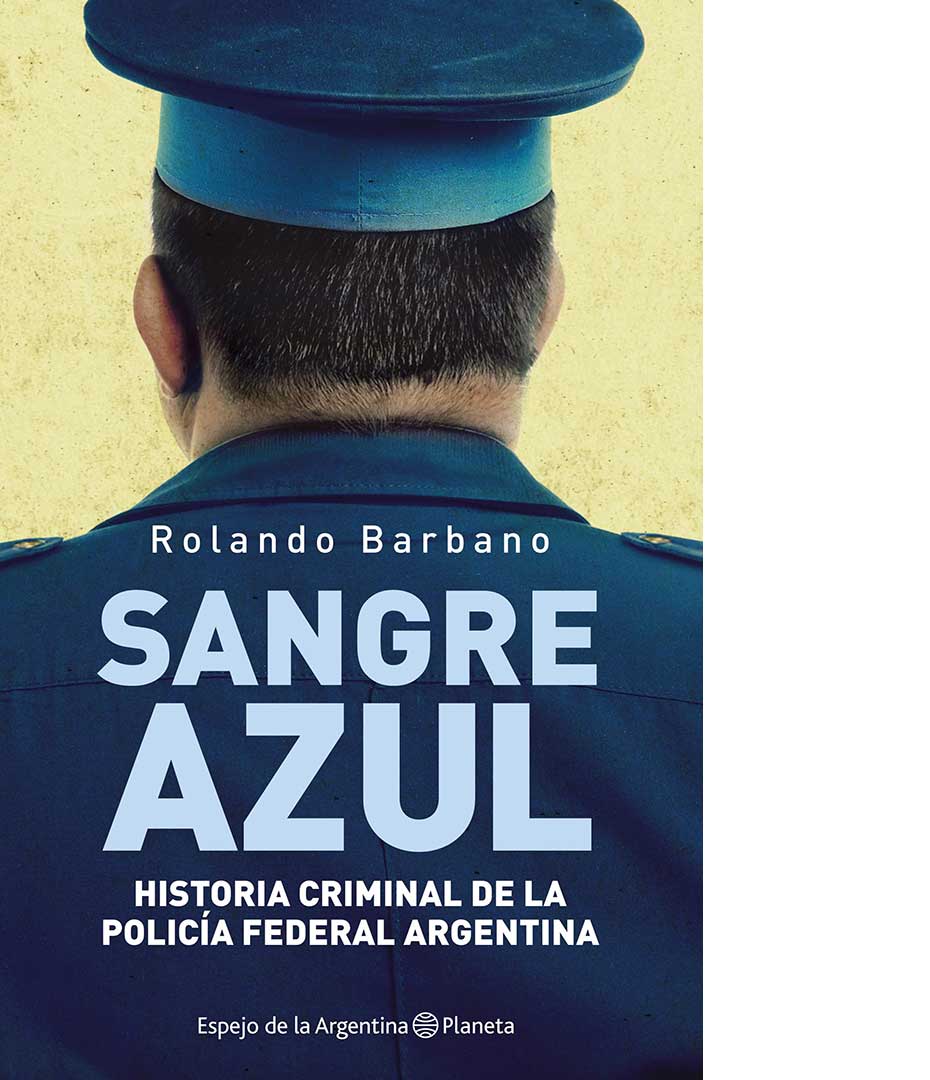La muerte lo encontraría cuando intentaba cuidarse.
Pero el tiro vendría del lado que no esperaba.
Jon Camafreitas vivía en Moreno, pero había conseguido trabajo como bachero en un restorán de sushi de la Avenida Córdoba. A su mamá le daba miedo que viajara todas las noches de regreso desde Capital hacia Provincia, por lo que le había pedido que se quedara a dormir en la casa que una tía tenía en Boedo cada vez que le tocara el turno noche.
La del viernes 20 de enero de 2012 había sido una de esas noches.
Jon había salido de trabajar, había pasado por lo de su tía y de allí se había ido a la plaza Boedo a festejar el cumpleaños de un amigo. Estaban brindando, ya en la madrugada del sábado, cuando a su alrededor se desató una pelea feroz entre dos bandas de adolescentes. Volaron piedras, hubo palazos y de repente apareció un patrullero de la comisaría 8a velocidad.
Eran las 2.30 de la mañana.
La desbandada fue general. Todos corrieron para distintos lados, pero Jon y su primo de 14 años eligieron la peor dirección: la misma que el patrullero.
Perseguidos por la Policía, los dos adolescentes llegaron hasta la calle Sánchez de Loria y apuraron el paso rumbo a la casa donde vivían. Pero el móvil de la Federal se metió de a toda contramano y logró alcanzarlos. Dos agentes se bajaron de un salto: uno capturó a Jon y el otro, a su primo.
Fue el final.
El cabo Martín Alexis Naredo empujó a Jon contra la cortina metálica de un local, lo puso de espaldas a él, lo obligó a arrodillarse, le apoyó la pistola calibre 9 milímetros sobre la gorra que cubría su cabeza y disparó.
Jon agonizó cuatro días antes de morir.
Tenía 18 años.
Naredo diría luego que la pistola se le había caído y se había gatillado en un forcejeo para nada compatible con los rastros de fusilamiento que tenía el adolescente. “Casualmente, cuando la armas se les disparan por accidente siempre apuntan a la nuca, a la espalda o a la cabeza”, le respondió en el juicio oral la abogada María del Carmen Verdú, representante de la familia de la víctima.
El 4 de septiembre de 2014, Naredo fue condenado a perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 23, que al mismo tiempo ordenó investigar a sus superiores por encubrirlo. Sin embargo, el policía aprovechó un permiso que le habían dado para no estar presente durante la lectura del veredicto y nunca más volvió a presentarse. Logró escaparse y mantenerse prófugo hasta hoy.
Ni su fuga ni el caso de “gatillo fácil” que protagonizó fueron una excepción en la historia de la Federal. En los archivos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) pueden encontrarse centenares de episodios similares solo en los últimos veinte años.
La gran mayoría están impunes.
La Federal nunca hizo una autocrítica pública por estas ejecuciones sumarias, repetidas infinitas veces desde los tiempos de la colonia. Jamás pidió perdón por las represiones masivas de trabajadores, por su tradición torturadora ni por su entusiasmo para entregarse a las manos del poder de turno como herramienta de persecución política. Ni siquiera lo hizo cuando, terminada la última dictadura, los jefes de las Fuerzas Armadas salieron a reconocer los crímenes del pasado.
Por el contrario, la Policía tomó la decisión de no depurar a los peores asesinos y torturadores que cobijó durante la represión. La gran mayoría de ellos se jubiló cuando quiso y mantuvo su estado policial aun en el retiro. Sus casos solo salieron a la luz por escraches y por denuncias de organismos de derechos humanos, a pesar de que más de 170 oficiales ya figuraban desde 1984 en los listados de represores la Conadep. Algunos incluso recibieron varios ascensos durante la democracia. Como el oficial Adrián Pelacchi, destinado en los años de plomo a la temible Superintendencia de Seguridad Federal y hasta condecorado en 1977 por “abatir a un delincuente subversivo” de dos balazos por la espalda: no solo llegó a comisario general tras el final de la dictadura sino que incluso fue, entre 1994 y 1997, jefe de la Federal.
La Fuerza jamás entregó a ninguno de aquellos hombres. Tampoco a los que siguieron actuando como si los tiempos oscuros no hubieran terminado, como el comisario del caso Bulacio, Miguel Ángel Espósito. A la mayoría les proveyeron —les proveen— de asistencia legal gratuita, salario y jubilación hasta que algún tribunal ordenó lo contrario.
Cuando lo ordenó.
Porque tanta impunidad no es posible si no es con la complicidad ciega de una Justicia que, salvo excepciones, siempre prefiere pisar pies descalzos antes que arriesgarse a tropezar con un borceguí policial.
La Institución sigue siendo hoy un cuerpo militarizado. Desde su bautismo con el nombre de Policía Federal tuvo más jefes militares que civiles: 24 frente a 19. Quizás por eso su orden interno, su organización y su disciplina mantienen un corte castrense inalterable. Su único organismo de control es una Superintendencia de Asuntos Internos que forma parte de su propia cúpula y está formada por los mismos policías a los que supuestamente vigila. Los resultados de sus investigaciones internas —tales como la que se abrió para analizar la insólita actuación de los custodios policiales del fiscal Alberto Nisman— nunca se revelan y en general se limitan a trámites burocráticos en los que solo se sanciona con la baja a aquellos oficiales que resultan condenados por la Justicia.
O a quienes los denuncian.
Así le ocurrió en 2003 al subinspector Diego Alarcón, quien se atrevió a acusar ante la Justicia a su jefe por obligar a los oficiales de calle de su comisaría a participar de actos de corrupción tales como enviar a ladrones a dar golpes para luego caerles encima en el momento de los asaltos y asesinarlos. O por incitarlos a fraguar actas contravencionales para mostrar resultados de gestión. La respuesta del entonces número uno de la Federal, Néstor Vallecca, fue sancionar a Alarcón con quince días de arresto vía Asuntos Internos por “no haber seguido la vía jerárquica reglamentaria” para presentar su denuncia. En diciembre de 2007 terminaron por pasarlo a retiro obligatorio.
Y la Justicia, por supuesto, jamás avanzó en la investigación de su denuncia.
Las normas que permiten las arbitrariedades internas y que regulan todo el funcionamiento policial fueron dictadas por gobiernos de facto. Y así se mantienen. La ley orgánica de la Federal, que organiza su accionar, fue creada mediante un decreto de 1958 por el general Pedro Eugenio Aramburu. La ley que rige el desempeño profesional de su personal es del 29 de marzo de 1979 y fue promulgada por el general Jorge Rafael Videla en plena dictadura. Es la que establece el llamado “estado policial”: el agente no deja de serlo ni cuando está de franco, lo que le permite usar su arma a toda hora y en cualquier lugar y lo obliga a intervenir al presenciar un delito. El 80% de los policías que muere en tiroteos está en esta situación, fuera de su horario laboral. Buena parte de los que protagonizan casos de “gatillo fácil”, también.
Nadie parece interesado en modificar estas leyes.
Las denuncias por dar protección a prostíbulos, por liberar zonas para el delito y hasta por regularlo se repiten sin cesar. De vez en cuando, una purga sale a responder a algún escándalo y promueve el recambio de oficiales manchados por otros que aún no lo están. Hasta el siguiente escándalo. Los que quedan afuera buscan trabajo en agencias de seguridad o en nuevas fuerzas, como la Policía Metropolitana, donde mantienen sus vicios.
Pero nunca salen de circulación.
El Poder Ejecutivo, lo ejerza quien lo ejerza, se asegura de que nada cambie. Desde 1994 permite que la Policía Federal resista con éxito el mandato constitucional que ordena que pase a depender del Gobierno porteño, algo que sus oficiales consideran un oprobio. Y habilita así una superposición absurda con la Metropolitana, caldo de disputas internas que solo terminan afectando lo que deberían cuidar: la seguridad. Si ningún gobierno ha torcido su voluntad, si nadie la ha puesto bajo un auténtico control externo ni la ha convertido en un verdadero cuerpo de civiles destinado a proteger a los civiles, es porque todo aquel que ostenta el poder político sabe que en alguno u otro momento necesitará tenerla de su lado para mandarla a reprimir —de manera legal o ilegal— cualquier cosa que lo ponga en riesgo.
Y la Federal siempre estará ahí, lista para servir.
* Foto interior: Alejandro Santa Cruz/Télam