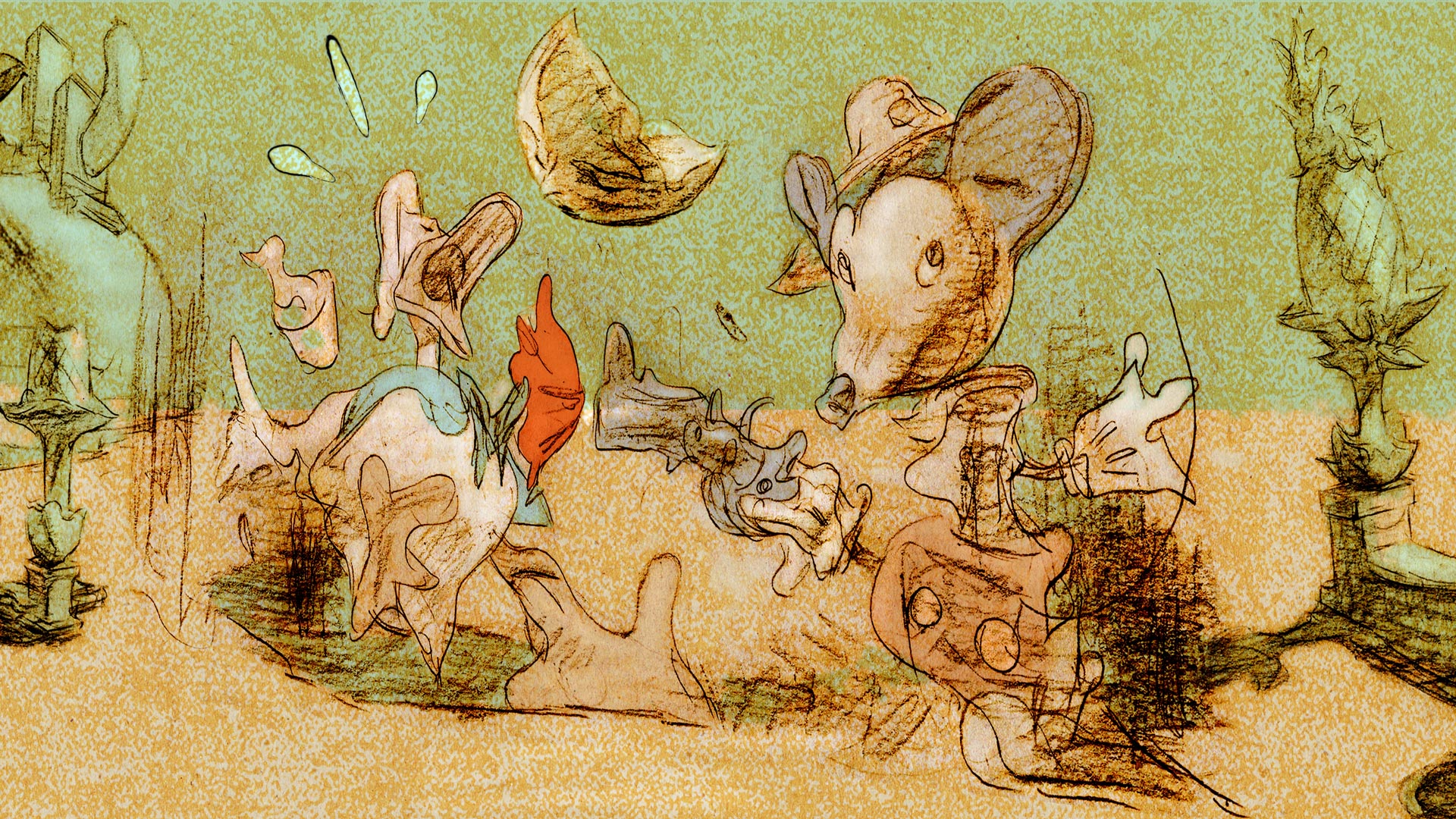La música sonará casi hasta doler. Nada se verá en el túnel negro. Los carteles de neón en las calles ficticias serán sólo relámpagos de plata y líneas inteligibles color azul. Y, en esos dos minutos de frenesí orbital arriba de la más radical de todas las montañas rusas de Disney World, la madre temblará. La Rock 'n Roller Coaster la eyectará en un túnel negro a la velocidad de un jet, en menos de 2.8 segundos estará viajando a 95.6 kilómetros por hora.
Pero no todavía. Ahora, la hija pregunta:
—Qué hacemos, ¿esperamos?
Un año atrás, la joven se negó a gastar una suma indecente en una fiesta pomposa de quince años -hasta allí, lo esperable- y decidió que el regalo ideal sería una semana completa en Disney World -una especie de provocación a su entorno antiimperialista-; la madre, dijo su hija, sería una acompañante perfecta si juraba subir a todas las montañas rusas incluyendo la más radical, la de la enorme guitarra Fender Stratocaster que la mujer tiene, ahora, justo enfrente de sí. Aquel día la madre aceptó la propuesta; rehusarse hubiese sido una derrota; no confiar en el espíritu crítico de la hija y su capacidad para resistirse a las mieles de un consumo ominoso y banal.
—Mamá, qué decís: ¿esperamos?
Sin fastpass, un privilegio que por unos cien dólares evita hacer colas para ingresar a los juegos, esperan por más de una hora bajo la llovizna tropical típica de junio en la Florida. Llegaron esa mañana, dejaron los bolsos en el hotel y allí están, embobadas, escuchando los gritos que llegan desde detrás de los muros como cantos de sirenas. No hay forma de ver lo que ocurre adentro de esa mole de cemento que recubre a la montaña rusa; solo la fila zigzagueante. La madre piensa en lo que leyó alguna vez, que las vacas son llevadas al matadero por pasillos laberínticos para que en la confusión no adviertan su destino inminente.
—Si sobrevivís a esta, sobrevivís a todas.
La estrategia es de la hija. Empezar por la más terrible para acostumbrarse de una vez. Al vértigo, al vacío y a esa sensación de apuro que tendrán durante los próximos siete días: siempre estarán cerca de algo, acuciadas por no perderse nada.
Hay 38° C. Suficientes para que las moléculas se aceleren y provoquen una leve disminución del sentido. Walter Elías Disney debe haberlo pensado cuando a mediados del siglo pasado decidió comprar esos 121 km2 cuadrados que eran pantanos; usó entonces un nombre diferente al de su empresa -ya exitosa en el mundo del espectáculo- para que los vendedores no adivinaran su iniciativa millonaria y aumentasen el precio. Se aburría cuando llevaba a sus hijas a jugar a la plaza. Así de absurdamente simple es el origen de la idea que convirtió a las tierras inservibles en la maqueta más estilizada del American way of life; el ícono más perfecto de la épica norteamericana como tierra de destino, de oportunidades y abundancia.
Dicen que en 2006 un adolescente murió a bordo de la Rock 'n Roller Coaster. La culpa fue de su corazón débil. Dicen que cuando un accidente ocurre, se monta una escena en segundos: varios empleados con sus uniformes multicolores, incluyendo médicos y policías, hacen un cordón humano rodeando a la víctima, una pared de cartón con la misma escenografía del juego se planta delante de la entrada y empleados de sonrisa inviolable informan que se están realizando pruebas técnicas de rutina.
La fila se mueve lenta, los pochoclos acaramelados se terminan, bostezan. La espera las anestesia, caminan unos pasos, doblan a la izquierda, a la derecha. Hasta que de pronto la música comienza a vibrar bajo los pies. Están a pasos de la entrada. “Personas con problemas respiratorios, de corazón, columna o mujeres embarazadas no deberían subir a este juego. A la derecha verán la última salida disponible antes de abordar”. En idioma inglés y a través de sonoros parlantes, la advertencia se repite como un latigazo, con una insistencia casi disuasiva: es arrepentirse o aceptar lo que vendrá. El inicio de las vías, la boca negra del túnel y un cartel que dice Stop. Ellas avanzan, suben, se sientan.
***
—¡No lo desarmes, mamá!
Las toallas, sobre la cama, dibujan el contorno del ratón en un ritual de bienvenida. La madre traslada la silueta de Mickey por partes, rearmando las piezas del roedor sobre la mesa redonda que hay en la habitación (uno de los 27 mil cuartos de los 19 hoteles de la microciudad). Están hospedadas dentro del complejo de residencias temáticas de Walt Disney World Resort, en Orlando. Un arco de colores con las figuras de los personajes más célebres y un puesto de seguridad franquean el acceso al All Star Music -donde ellas viven, y también a otros hoteles clasificados como “económicos”, en donde una semana de alojamiento con comidas incluidas e ingreso a los parques en temporada baja cuesta alrededor de U$S 1.600 a tipo de cambio “turista”. De “precios moderados”, “residencias” y “villas de lujo” completan las opciones construidas en los alrededores de los parques de diversión.
Todo tiene impreso el contorno de Mickey Mouse: un círculo grande y, como orejas, dos redondeles más pequeños. En el cuarto, en el patio de comidas del hotel -que funciona como el de un shopping-, en la pileta de natación -que en el All Star Music tiene la forma de un piano-, en los caminos hacia los distintos parques de diversión, en las paradas de los buses, en los buses mismos por dentro y por fuera, en todas partes, sobre los pisos, los techos, las paredes, los acolchados, las cortinas, las lámparas, los globos, las galletitas, los helados, las servilletas, los vasos, los platos, los uniformes, está impresa la silueta inconfundible. Hasta los panqueques del desayuno, untados con mermelada de frutilla y salpicados con lonjas de panceta ahumada, tienen la forma de la cabeza del ratón. El resultado: en 2012, una facturación de U$S 42 mil millones (equivalente a todo el dinero que se necesita para comprar a todas las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), y una ganancia neta de U$S 5.600 millones (algo más de dos veces lo que ganaron en conjunto todas las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el mismo tiempo).
—¿No te duelen las mandíbulas?
Es la noche del primer día y la hija concluye que las mandíbulas le duelen de tanto sonreír: por ganas y, sobre todo, por las devoluciones de cortesía que tuvo que hacer a las miles de sonrisas recibidas desde que llegó.
Miles de sonrisas podría parecer exagerado, pero aquí en Disney todo lo es. 46 millones de botellas de Coca-Cola, 9 millones de hamburguesas, 7 de “perros calientes”, 1,5 de muslos de pavos, 4 millones de kilos de papas fritas, 30 millones de paquetes de ketchup, 3 millones de barras de helado “Mickey Mouse” cubiertas de chocolate, 120 mil kilos de palomitas de maíz. Estadísticas del consumo anual en Disney. “En la web oficial pueden encontrar mucho más”, había dicho un par de horas antes el conductor del bus que tomaron a la salida del parque para regresar al hotel. Era curioso que lo dijera mientras acomodaba en el micro un ECV, vehículo eléctrico de conveniencia -similar a un triciclo grande con motor- conducido por una mujer que, de tan obesa, no podía caminar. Tardó quince minutos en bajar la rampa y maniobrar el aparato. Los pasajeros de distintas partes del mundo, aunque en su mayoría norteamericanos, aguardaron con paciencia. La escena se repetiría a menudo, en buses, juegos, en restaurantes. No eran discapacitados, simplemente no soportaban el calor y el sobrepeso, y decidían no caminar. Nadie parecía sorprenderse, como si la sociedad asumiera las consecuencias de las conductas que ella misma provocaba.
Cuando el bus finalmente arranca, el conductor -que había tomado la responsabilidad de seguir entreteniendo a los huéspedes desde la salida del parque hasta el hotel de destino- preguntó: “¿Quién sabe cuántos kilómetros recorren por año los 200 autobuses que unen los parques con los hoteles?” Cómo adivinar que “eran tantos como los que se necesitarían para dar seis vueltas al mundo por semana”.
El movimiento es parte del juego. 50 millones de personas por año viajan sobre las carreteras que se abren paso entre los parques cuidados por casi un millar de jardineros. 2 millones de flores de 2500 especies de 50 países diferentes se plantan cada año para asegurar las vistas perfectas. Trenes futuristas y barcos con escenografía de películas completan el sistema de transporte para asegurar una circulación en continuado. Y también controlada; si alguien quisiera perderse en un paseo aleatorio, no podría. No hay veredas por donde caminar. Se circula sin embotellamientos, accidentes, ni bocinas disruptivas. Sin camiones con mercadería, buses con empleados, transportes de caudales, de basura, ambulancias, ni autos de policía. Nada del mundo común irrumpe en el mundo ideal de la microciudad.
A la medianoche, se tiran en la cama a mirar fotografías y, antes de planear el día siguiente, la hija se queda dormida. La madre lee América, de Jean Baudrillard, y encuentra todos los argumentos con los que una amiga intentó desesperadamente hacerla cambiar de opinión. “Tenés que disuadirla”, le dijo frente a una taza de té cuando le dio la noticia del viaje; “Que vaya al norte, o al Bolsón. No sé, que te pida ir a París. O a Barcelona. Pero a Disney…” La exageración dogmática de su amiga seguía fastidiándola en la distancia. ¿Exageraba también Baudrillard? Eran los años ochenta cuando escribió: “…un universo podrido de riqueza, poder, senilidad, indiferencia, puritanismo e higiene mental, miseria y despilfarro, vanidad tecnológica y violencia inútil. El mundo entero no deja de soñar con él, aunque le domine y explote”. Antes de dormirse, marca el párrafo que le leerá a su hija durante el desayuno. Aunque quizás, antes, tendría que leer un autor menos discursivo y más “actual”. La madre se despierta con los primeros sonidos del amanecer y le escribe un mail al marido: “La estamos pasando bomba. ¿Le leo a Boudrillard?”.
—¿Cuál es el número de tu Daddy? —Pregunta el taxista venezolano después de unos minutos de conversación, agarrando un teléfono celular —¿Sabes cuánto pago yo, aquí, para hablar con Sudamérica durante todo el mes? Five dólares. Qué me dices. Vamos a darle una sorpresa al papá.
El camino hacia el histórico rival de Disney World. A pocos kilómetros de allí, Universal Studios, con su mago, su villa encantada, el castillo de Hogwarts, The Wizarding World of Harry Potter.
Amabilidad, insistencia. Amabilidad, insistencia. Cosas a las que uno no puede negarse.
—¡Hola papi! Te estoy llamando desde un taxi
—…
—Re bien. Sí, me lo prestó el taxista.
—…
—No sé por qué, papá. ¿Te paso con mamá?
Después llega el turno de llamar a la amiga –la misma que les había recomendado ir de shopping- y a la tía. Antes de que termine el viaje, la madre le pregunta al taxista si es verdad que en los túneles que había debajo de Magic Kingdom, el parque principal de Disney, se quema el dinero que se junta durante el día. Se dice que todas las noches, cuando los parques cierran, un funcionario de la Reserva Federal cuenta los billetes recaudados, los acredita en la cuenta bancaria de la empresa y luego los quema; la teoría tiene sustento económico: es más bajo el costo de reimpresión de los billetes, que el del transporte y seguro para que viajen desde el parque al banco de la ciudad.
—Ni túneles, ni dinero quemado, ni Walt Disney frizado. Todo eso es fantasía de la gente —contesta el conductor.
La mujer le paga sintiéndose obligada a darle una propina extra por las llamadas telefónicas que hizo de cortesía. Después, mientras ingresan al parque de Universal Studios, se decide a escuchar con atención –sincera- el resumen de las seis películas que su hija estaba haciendo para ella; quiere que entienda aquello que va a ver durante las siguientes nueve horas de ese quinto día de viaje.
Pero Harry Potter, un poco, las decepciona. La hija esperaba mucho más. “Está todo inflado”, dice mientras tomaban cerveza de mantequilla.
Más tarde, ya de regreso, se darán cuenta de que el origen del desencanto, en parte, tuvo que ver con que las dos montañas rusas monumentales no incorporan ningún relato. Son vías con giros geométricos majestuosos, dan miedo, hacen temblar, pero no cuentan historias. En cambio Disney toma prestados personajes de la mitología británica, alemana, francesa, italiana, danesa. ”Sigue saqueando leyendas de China, del Antiguo Testamento, de todas partes… y sometiendo los mitos al tratamiento Disney: los simplifica, los alisa, los embellece…Es más fácil que los Talibanes de Afganistán vuelen a los budas irreproducibles, que cualquier cruzada fundamentalista borre los personajes dramáticos de Disney”. La cita de Todd Gitlin aguarda ser leída en algún desayuno, apretujada en la cartera de la madre entre restos de pochoclos acaramelados y botellas de agua mineral.
***
Hace unos años, Ángeles -una joven argentina de sonrisa encantadora, dueña de un bilingüismo probado y ambiciosa de aventuras- fue cajera en una de las tiendas de Magic Kingdon. Ángeles dice que quien haya trabajado en Disney World sabe que existe una ciudad subterránea debajo de Magic Kingdom que hace posible que la magia de la ciudad visible se sostenga sin fisuras. En los parques hay puertas camufladas que conducen a un playón que conduce a otra puerta que conduce a una escalera que conduce a la ciudad subterránea donde miles de empleados llegan en micros de la empresa por carreteras alternativas a las que transitan los huéspedes.
Las consultoras eligen a estudiantes de todas partes del mundo en sus primeros años de carrera -para evitar que se vean tentados a quedarse en el país-, discapacitados leves, y jubilados norteamericanos que buscan escapar del frío del norte y seguir en actividad; el salario es el mínimo que acepta el sindicato pero los turnos son de cuatro horas y el ambiente amigable.
La actitud servicial de los empleados -incluyendo la sonrisa que, de tan permanente, llega a provocarles dolor en los músculos faciales- es conseguida, en parte, por la seducción que ejerce la empresa sobre ellos (durante una semana viven el parque, aprenden su historia, disfrutan las comodidades de una vida plácida). En lugar de obligarlos a vender magia, la empresa consigue que crean en ella. La otra parte del entrenamiento queda en mano de los abogados. Ellos se encargan de explicar la lista interminable de comportamientos por los que pueden ser acusados. Darse un beso en público, mostrar una foto indebida –de alguien con escasa ropa, por ejemplo-, calentar de más el café, recoger algo de la basura, todo puede derivar en un juicio. No es necesario perseguir a los empleados en Disney; ellos ejercen sobre sí mismos su propio control. Quien haya trabajado allí, sabe también que la empresa suele separar a los europeos de los latinoamericanos. A los primeros puede tocarles un edificio más confortable, con amenities que incluyen gimnasio, pileta climatizada, lavandería, proveedurías completísimas y transporte en micros de dos pisos con aire acondicionado. Un trato diferencial y superior que no siempre recibe el resto. Ángeles dice que sufrió esa diferencia en carne propia y que esa noche, que era su primera noche en Disney, llamó por teléfono a su madre y lloró.
En la ciudad subterránea se encuentran los vestuarios y comedores de los empleados, depósitos de mercadería, talleres de ropa, lavanderías, primeros auxilios, oficinas de personal, la caja de seguridad donde se juntan los billetes al final del día. Durante toda la noche se trabaja para que en la mañana cada detalle conserve su perfección. 55 mil kilos de ropa se lavan al año, y se arreglan cientos de los 2,5 millones de trajes diseñados con 3500 formatos diferentes para que no les falte ni un solo botón. Si no fuese por el ejército norteamericano, Disney sería la empresa con el mayor consumo de uniformes en todo Estados Unidos.
Mientras el parque está abierto, por las calles subterráneas transitan vehículos que se mueven de una punta a la otra reponiendo mercadería y trasladando personas. Las paredes están señalizadas con colores para que ningún empleado con el uniforme de un sector o juego emerja en un área que no es la suya: no sería correcto que en el territorio de Mickey apareciera un Peter Pan. Romper el encanto de ese modo podría costarle el puesto a un empleado.
***
“El imperialismo de los Estados Unidos es la respuesta fácil y engañosa a la pregunta de cómo Disney se hizo omnipresente…La espada, la cruz y la luna en cuarto creciente ha difundido otras culturas mundiales, pero el predominio de los estilos y contenidos de los Estados Unidos no es de ese tipo. No rige desde lo alto. Verlo así es entender mal el poder. Es suave y recíproco: se siente bien”. Lo escribe Todd Gitlin en “La tersa utopía de Disney” y la madre lo subraya para leerle a la hija en el próximo desayuno. El artículo es de abril de 2001, y el autor un sociólogo y comentarista cultural que escribe, por ejemplo, en el New York Times.
Los estadounidenses gastan anualmente alrededor de U$S 65 dólares per capita en la marca Disney. Los japoneses e incluso los franceses -cuyos intelectuales declararon a Eurodisney un “Chernobil de la cultura” cuando se inauguró en 1992- no escapan al influjo y destinan U$S 45 per capita. “Walt Disney levantó un imperio de ocurrencias-dice Gitlin- Llegó pronto, creó una marca y una organización. Fue despiadado, quería arrasar a los sindicatos y dirigir de paso un terror anticomunista. Con todo, tenía genio. No fue el primero en hacer dibujos animados, ni el mejor, pero sí el primero que les puso música, que les dio voz y efectos sonoros -yelp!, squeal!, smack!-, el primero que utilizó el tecnicolor y los largometrajes animados. La eficiencia fue fundamental para su éxito. Como Henry Ford, se hizo productivo dividiendo el trabajo…Como General Motors, mejoró sus productos con cambios periódicos de modelos.” El lápiz dibuja signos de admiración en los bordes del texto. La madre bosteza, mira dormir a su hija y piensa que ya tiene material para varios desayunos más.
Salpicarse con el agua traslúcida de la Splash Mountain. Eso es lo que quieren las dos ahora que la temperatura llega a los 40° en el día anterior a la partida. Una tormenta está por desatarse y el juego se suspende transitoriamente; hay que esparar; no se mueven de la cola. Cómo perderse la travesía de nueve minutos a bordo de “un tronco hueco” por un río de aguas a veces calmas, a veces agitadas, y con un desenlace salvaje del tipo a los que la madre ya se acostumbró: una caída casi a noventa grados desde una cascada en la cima de una colina que tiene la misma altura que un edificio de cinco pisos.
La tormenta pasa y la Splash Mountain comienza a funcionar, sin embargo sienten que han desperdiciado un tiempo precioso.
—¿Te animás a subir sola, mamá? Así aceleramos.
La madre dice que sí y, de un momento para otro, se transforman en single raiders, especie de comodines que forman una cola que avanza mucho más rápido que la fila común, porque van ocupando los asientos que quedan libres (por ejemplo, en un carro de tres en el que viaje una pareja, o en el asiento que sobra en un carro de cuatro ocupado por tres amigos). Sin fastpass, la single-raider line es una buena opción para acortar la espera siempre que se acepte viajar con extraños. No hace falta aclarar que para Disney es el modo de explotar al máximo su capacidad instalada y optimizar la ecuación económica de la empresa.
El bautismo como pasajera solitaria será en el primer coche, el que va al frente, el peor, el más impresionante. Tres orientales con sombreros tejanos esperan que ella suba y ocupe el cuarto lugar del carro; simpatiquísimos intentan sociabilizar con ella para calmarse los nervios. El viaje comienza y la madre se concentra: no debe abrazar al oriental, ni clavarle las uñas, ni gritarle malas palabras al oído; tiene claro, el oriental no es su hija.
***
Es difícil lidiar con la inocencia. La hija la mira con el corazón roto cuando la madre le dice que la vigilancia se hace a distancia, que hay cámaras en cada rincón del parque, en cada tienda, en cada pasillo de hotel.
—Por eso las vendedoras de las tiendas ni te miran, te pruebes lo que te pruebes.
Ante tanta abundancia, la hija cree que no es necesario robar.
Mientras caminan empapadas después de tres vueltas en la Splash Mountain, observan los cochecitos de bebé que son dejados sin candados en las entradas de los juegos. También hay bolsos, camperas, paraguas, mochilas, a la vista sin ningún reparo. La madre señala una cámara camuflada entre las hojas de un árbol. Un meteorito de realidad aterriza sobre la hija que no verá nunca -ni ella ni nadie- cómo se atrapa a un ladrón en Disney World. El “modus operandi” de un bandido típico es así: roban billeteras sigilosamente y con las tarjetas de crédito hacen -en las mismas tiendas del parque y en apenas minutos- compras de altísimo valor; cuando la víctima se da cuenta y denuncia el robo, los ladrones suelen estar muy lejos ya. “Wanted” dicen los carteles, en letras grandes, arriba de las fotos de los delincuentes más buscados. Alguien como Ángeles, que fue cajera en una de las tiendas, sabe que esas fotos están desplegadas sobre las puertas camufladas por las que los empleados acceden al área en la que trabajan. Es una forma de que tengan siempre presentes esos rostros: una mujer elegante de mediana edad, un hombre con su hija pequeña, una pareja de enamorados. Quien reconoce a un “buscado” da aviso a los agentes de seguridad con absoluta discreción. Entonces, el ladrón comenzará a ser seguido por un Pluto o un Buzz Lightyear, sin sospechar que ha sido descubierto. Si es necesario, el agente camuflado seguirá sus pasos todo el día. Hasta que el ladrón traspase las fronteras del mundo ideal, esté fuera del parque y pueda, entonces sí, ser arrestado lejos de los ojos de los visitantes.
***
Nada impide que en Disney World todos sientan que comparten una nacionalidad sin territorio. Ni los idiomas diferentes ni la excentricidad que cada huésped puede llegar a ver en los otros son obstáculos para que completos extraños compartan una familiaridad que difícilmente se tendría con un vecino del barrio. Se puede ser más o menos glamoroso, más o menos educado, más o menos rico, y en Disney, eso, no se notará. La mirada no está puesta en los otros; tampoco en uno mismo. Como si la importancia del dinero, los cuerpos y el intelecto quedaran en stand by. El foco se centra en el paisaje, la arquitectura lúdica, los personajes envueltos en sus disfraces: en el juego. Incluso la soledad desaparece de escena ¿O acaso alguien camina a solas en Disney World?
Sin embargo, habría que advertir que cuando algo extraño rompe la escenografía repetitiva y previsible, esas miradas distraídas (indiferentes diría Boudrillard) pueden volverse inquisidoras.
Y un mate es algo extraño en Disney World. Un cuenco de madera del tamaño de una taza, conteniendo hojas trituradas de una hierba llamada yerba, con una bombilla de metal para sorber la infusión. Durante todas las mañanas de la semana, mientras la hija todavía duerme la madre se ha levantado temprano para ir hasta el patio de comidas y cargar su termo con agua caliente. A esa hora, el jardinero era siempre el mismo, y la ha visto pasar cada día, ida y vuelta, con ese cuenco extraño en las manos. Él removía hojas secas de las plantas y clavaba la mirada, igual que hace ahora. Quizás porque es la última mañana, la madre decide saciar la curiosidad del hombre.
—Mate —dice parada frente al jardinero, señalando el cuenco de madera.
—Ma-te —repite separando en sílabas como una maestra de primaria.
El jardinero escucha la explicación, parece interesarse. Quiere saber para qué sirve, ¿Y una Coca Cola o un Starbucks, para qué sirven? Para nada sirve, dice la madre.
—¿Do you believe in God? —pregunta el jardinero. Porque si cree en Dios todo está bien, dice.
Da la conversación por terminada, vuelve a sus hojas secas.
***
—No vayas a cerrar los ojos, mamá, que cuando salgamos disparadas nos sacan una foto.
La empleada verifica que la traba de seguridad esté en posición. La sacude con fuerza. La madre, después, comprueba por sí misma. Una vez. Otra. De nuevo.
—Mamá, no hace falta —la teoría es de la hija: están en el ojo del mundo, el centro del centro. Todo funciona ostensivamente bien.
Una estructura faraónica de hierros, cables, engranajes, luces, voces en off, cámaras, uniformes, circuitos y voltaje al máximo nivel. Una potencia convencida. La Rock 'n Roller Coaster despega bajo el control de la sociedad más eficaz del mundo. La fuerza “G” de gravedad se desplaza: hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia atrás, de izquierda a derecha, se invierte, miles de inversiones posibles. ¿Está cabeza abajo? ¿Está haciendo “rizos” hacia atrás? La madre leyó que sentiría el cuerpo doblemente pesado y al corazón bombeando sangre hacia el cerebro con dificultad, que una fuerza G igual a cero significaría ingravidez y la sensación de flotar, y una G negativa la percepción de una violenta eyección al vacío. Está cabeza abajo y haciendo rizos hacia atrás. En el inicio, todo es una explosión de nervios que la hace temblar; después, se relajan los músculos, los dedos se sueltan, el estómago se serena, las mandíbulas se aflojan. La madre todavía no sabe que Nueva Jersey será el primer estado norteamericano en imponer a los diseñadores y fabricantes de montañas rusas límites bien precisos a la magnitud, duración y dirección de la fuerza G; los científicos ya advirtieron sobre los riesgos que puede ocasionarle al cerebro. De eso se enterará cuando el viaje haya llegado a su fin.
Ahora, bajan y la hija la abraza pletórica de agradecimiento. Acaban de realizar una hazaña absolutamente inservible que las hace felices.
—¿Subimos otra vez? —pregunta.
Empezar por el juego más radical es una estrategia eficaz. La Rock 'n Roller Coaster vuelve a despegar. La madre, contra su voluntad, se siente a salvo.