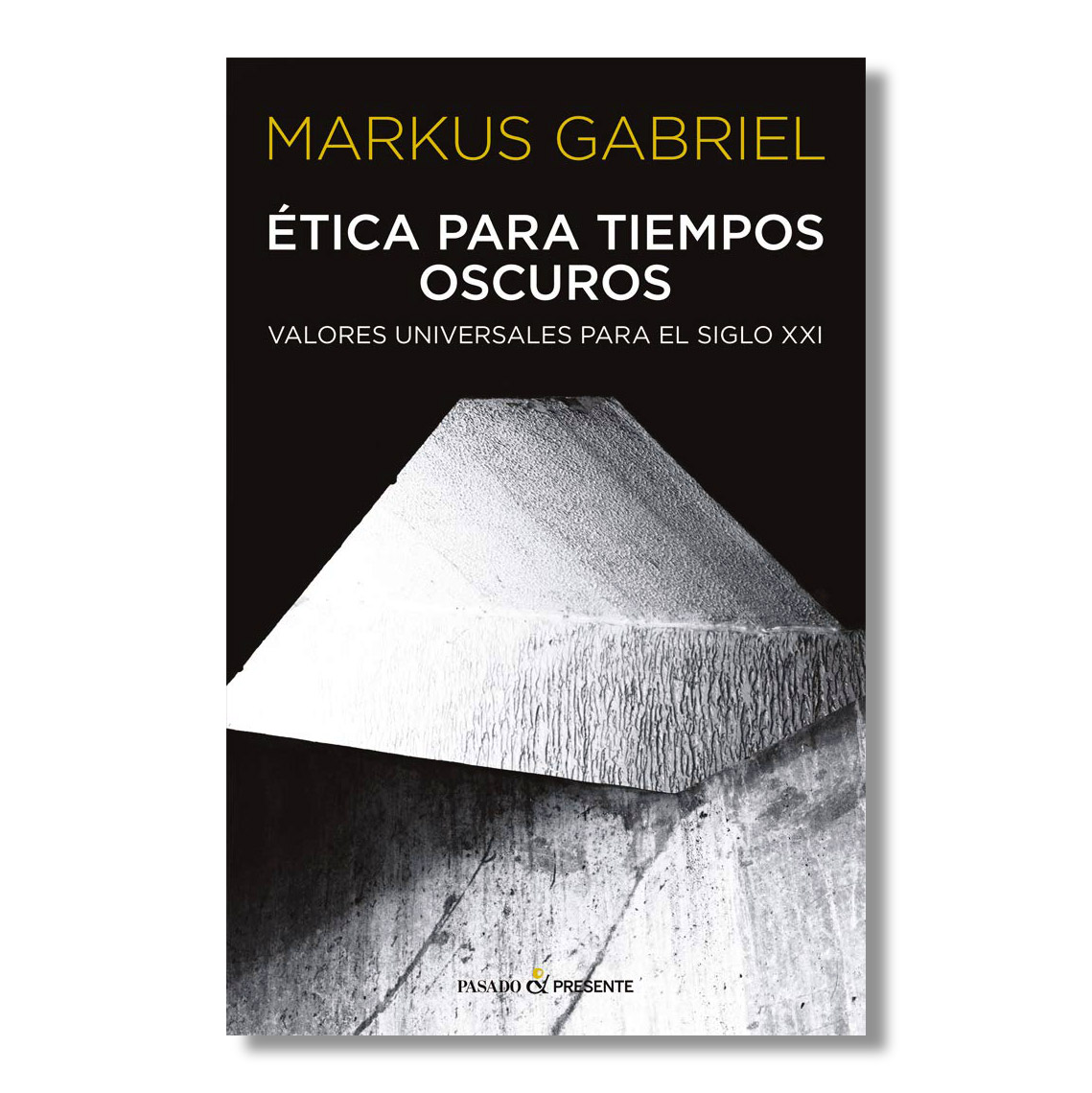El mal que hay en el mundo viene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad puede causar tantos desastres como la maldad, si no es ilustrada. Los hombres son más bien buenos que malos y, a decir verdad, esa no es la cuestión.
Albert Camus, La peste
Impera una gran agitación. Los valores de libertad, igualdad y solidaridad que, junto con su realización en la economía de mercado, se habían dado por sentados desde —como muy tarde— la caída del Muro de Berlín en 1989, parecen tambalearse sin control. Este proceso, que podría entenderse como una resurrección de la Historia, se acompaña de una confusión de los principios morales fundamentales. Se diría que nos hallamos sumidos en una profunda crisis de valores que ha infectado nuestra democracia.
Países como Estados Unidos, Polonia, Hungría y Turquía se están alejando cada día más de la concepción del Estado democrático de derecho como sistema de valores con una base moral. Donald Trump ha negociado con Kim Jong-un; Orbán pacta con mandatarios autocráticos y contrarios a todo progresismo; el gobierno polaco ataca la separación de poderes y debilita la independencia de los tribunales. En Alemania, el terrorismo de la derecha radical se intensifica; en nuestra sociedad —que en esto se asemeja a Estados Unidos— parece estar abriéndose una brecha entre unas fuerzas liberales progresistas y agrupaciones que o son abiertamente racistas o como mínimo xenófobas y chovinistas.
Esta crisis de valores se está agravando con la crisis paralela del coronavirus, que no solo infecta nuestros cuerpos, sino también nuestra sociedad. En un principio, sin lugar a dudas, esta tuvo también sus efectos positivos. Desde marzo de 2020 se ha podido percibir una nueva solidaridad, derivada del hecho de que la política ha tomado una decisión moral sin precedentes: con el fin de salvar vidas, preservar el sistema de salud y cortar las cadenas de transmisión de la pandemia, se ha dejado de lado el principio neoliberal según el cual el sumo mandamiento de nuestra sociedad es la lógica de mercado. Mientras que una crisis mucho más funesta, como es la climática, todavía no nos ha llevado a asumir evidentes pérdidas económicas que nos lleven a hacer lo que resulta correcto desde el punto de vista moral, en cambio el nuevo coronavirus sí ha afectado de inmediato al funcionamiento de las cadenas de producción globales.
En este punto ya resulta obvio, empezando por las razones económicas, que después de la crisis no podemos seguir actuando como solíamos. Pero para ello necesitamos un modelo social novedoso, que se alce sobre cimientos más estables que los del proyecto de una globalización meramente económica. Pues esta, por efecto del coronavirus, se ha derrumbado como un castillo de naipes; y si sumamos la crisis financiera de 2008 a las previsibles consecuencias de la actual crisis coronavírica iniciada en 2020, quizá haya supuesto más costes que beneficios, en comparación con lo que habría aportado una gestión más sostenible de la economía desde 1990. Aquí no se trata tan solo de las sumas gigantescas que los estados europeos tuvieron que aportar para rescatar a bancos y otras empresas, sino también de los daños colaterales provocados por una lógica mercantil sin restricciones, entre los que no ocupan un lugar menor las repercusiones negativas de las redes sociales sobre los conceptos morales de la democracia liberal. La digitalización —y en particular la rápida difusión de internet y la penetración de los teléfonos inteligentes en nuestra vida cotidiana— ha desencadenado una carrera por los datos, formas de vigilancia secreta, manipulaciones deliberadas por parte de los tecnomonopolios, y ciberataques desde Rusia, Corea del Norte y China, con el objetivo de desestabilizar el pensamiento liberal.
Toda crisis conlleva, además de sus riesgos, una posibilidad de mejora de las circunstancias sociales. La crisis del coronavirus nos ha situado delante de un espejo: nos muestra quiénes somos, cómo gestionamos la economía, cómo pensamos y sentimos, y con eso abre margen para una transformación humana positiva. De forma ideal esta se debería orientar de acuerdo con la comprensión moral. Solo podremos mejorar las circunstancias sociales en la medida en que prestemos una mayor atención a lo que, por motivos morales, hacemos o dejamos de hacer.
Identificar patrones de pensamiento éticamente insostenibles y formular propuestas de corrección son tareas de la filosofía. Pero la filosofía no puede emprender esta labor en solitario. Necesita cooperar con las ciencias naturales, tecnológicas, biológicas, y humanas y sociales. No nos hallamos ante un asunto puramente académico sino ante la cuestión, más general, de quiénes somos en tanto que seres humanos, y quiénes deseamos ser en el futuro. Para poder elaborar esta forma de autoconocimiento y desarrollo de una «visión del bien» sostenible (según la denominación del filósofo estadounidense Brian Leiter), resulta imprescindible forjar una cooperación profunda entre las ciencias, la política, la economía y la sociedad civil, caracterizada por la confianza mutua.
Esto requiere apartarse de una idea muy asentada: la de que el impulso fundamental de la sociedad procede de la competencia y la lucha por el dominio de los recursos, que solo podemos mantener bajo control por medio de la supervisión y la vigilancia estatales. El objetivo de una sociedad ilustrada es ante todo otro: la autonomía, el autocontrol de sus miembros por medio de la razón moral. Dadas las condiciones actuales de la moderna división del trabajo, y el carácter poco transparente de las complejas cadenas de producción global, necesitaremos un «ánimo confiado» igualmente global, es decir, incrementar lo que coloquialmente solemos llamar «solidaridad». La acumulación de crisis (la crisis de las democracias liberales, las fragilidades del sistema de salud, la competencia global entre sistemas, la digitalización descontrolada) que ha tenido lugar a lo largo del año 2020 ha puesto de relieve algunas de las debilidades sistémicas de un orden mundial que se regía de forma casi exclusiva según los principios de la globalización económica. Pero en los tiempos de crisis se demuestra que la solidaridad y la cooperación no funcionan cuando solo imperan los dictados del mercado, porque estos se basan en la competencia, el afán de lucro y, cada vez más, el nacionalismo. Esto sirve por igual para el capitalismo estatal chino que para la política trumpista del «America First», y por desgracia se aplica igualmente a la competencia intraeuropea por los productos de salud, que no tardamos en ver tras el estallido de la pandemia y las catastróficas escenas del norte de Italia.
En todo caso, en el último decenio, en la estela de la difusión creciente de las redes sociales (sobre todo por medio de los teléfonos inteligentes), se ha puesto de relieve una vez más que la historia no nos conduce de forma automática a un progreso jurídico-moral. Cuanto más podemos informarnos, minuto a minuto, sobre el acontecer del mundo, más evidente parece que este avanza hacia circunstancias imprevistas y angustiantes: desde el fin de la democracia, nuevas pandemias o una crisis climática incontenible hasta una inteligencia artificial que amenaza nuestros puestos de trabajo y quizá incluso —como en Terminator— a la humanidad con un exterminio (buscado). A la vista de estos problemas colosales y acumulados, se nos plantea una pregunta urgente que afecta a todos los sectores de la sociedad: ¿Y ahora qué deberíamos hacer?
Pero antes de decidir si esta es una impresión acertada o no, convendría aclarar algunos conceptos. Pues ¿cómo podríamos hablar bien de una cosa sin haber dilucidado antes qué entendemos por tal cosa?
Algo que, como seres humanos, debemos hacer o renunciar a hacer se designará en adelante como un hecho moral. Los hechos morales presentan exigencias que afectan a toda persona y definen los criterios con los que hay que valorar nuestro comportamiento. Nos muestran qué nos debemos a nosotros mismos, en tanto que seres humanos, y qué debemos a los otros seres vivos y al medio ambiente que todos los seres vivos compartimos (tomo aquí la famosa formulación del filósofo moral estadounidense Thomas M. Scanlon). Los hechos morales dividen nuestra actuación intencionada, racionalmente comprobable, en actos buenos y malos; entre medio se encuentra el ámbito de lo moralmente neutro, es decir: el ámbito de lo permitido.
Estos tres ámbitos —lo bueno, lo neutro y lo malo— son valores éticos de validez universal, esto es, van más allá de las diferencias culturales y temporales. Los valores éticos no son solamente positivos. No nos indican tan solo qué debemos hacer, sino también qué debemos renunciar a hacer. La reflexión moral, naturalmente, también nos deja margen para acciones que no son ni buenas ni malas. Gran parte de lo que hacemos y emprendemos diariamente no se somete a una valoración moral; una de las tareas importantes de la ética filosófica es mostrar la diferencia entre las acciones que poseen relevancia moral y las neutras. Solo así reconocemos dónde hay márgenes de libertad que la moral no regula claramente.
No todo lo que hacemos encaja en las categorías de lo bueno y lo malo. Muchas acciones cotidianas son moralmente neutras, algo que, en el pasado, la humanidad ha tenido que aprender. Por ejemplo en el campo de la sexualidad humana. Hace tiempo que hemos comprendido que buena parte de lo que antaño se consideraba inmoral (por ejemplo la homosexualidad) desde un punto de vista moral es en realidad neutro. Esto supone un progreso moral.
Los hechos morales se expresan como exigencias, recomendaciones y prohibiciones. Se diferencian de los hechos no morales, que son el objeto de estudio y en ocasiones de descubrimiento tanto de las ciencias naturales y tecnológicas como de las humanas y sociales. Los hechos no morales no suponen una apelación directa. Sabemos por ejemplo que tomar alcohol resulta perjudicial para nuestro organismo, pero de ello no se deriva una respuesta a la pregunta de si deberíamos tomar alcohol y en qué medida. También somos conscientes de que los descubrimientos de la física moderna, y sus aplicaciones técnicas, pueden servir tanto para el exterminio como para la preservación de la humanidad. Pero de la estructura del mundo que la física puede estudiar no se deriva que deban existir seres humanos ni de qué manera debemos tratarlos.
Por ejemplo, la forma en que debemos relacionarnos con las personas que adolecen de una enfermedad neurodegenerativa (como el alzhéimer) depende de cómo se desarrolla el mal y cómo afecta a la personalidad del enfermo y de sus familiares. Pero el estudio de la enfermedad por sí solo no define en ningún caso qué trato resulta éticamente aceptable. El progreso moral solo resulta posible cuando admitimos que lo que nos debemos a nosotros mismos y debemos a las otras personas, los otros seres vivos y el medio ambiente, aunque tiene que ver con hechos no morales, no se puede, sin embargo, deducir de ellos de forma inmediata.
En la ética hace tiempo que sabemos que no todas las cuestiones morales se limitan a una inmediatez espacial y temporal. Lo que debemos hacer o dejar de hacer en esta era de la Modernidad afecta de forma directa o indirecta a todos los seres humanos del presente y el futuro; también, por lo tanto, a las generaciones futuras que aún no existen. Además nuestros deberes se extienden más allá del ámbito humano e incluyen a los otros seres vivos y el medio ambiente (en el sentido de la naturaleza que no es animal). La ética se ocupa de los valores universales y trasciende el horizonte de las pequeñas comunidades en las que nos movemos y participamos cotidianamente.
Ante la queja cada vez más sonora de que los valores que fundamentan la Ilustración y la democracia liberal están en peligro y la historia está retrocediendo, en la mayoría de casos se descuida detallar qué son en realidad los valores y qué se está queriendo decir cuando se constata que están en crisis. Se trata de las definiciones fundamentales de las que hace milenios que la filosofía se ocupa, precisamente la clase de definiciones que una y otra vez ha dado impulso a la Ilustración.
El presente libro trata sobre valores morales, que se distinguen en particular de los económicos. A diferencia de lo que a menudo se lee, los valores morales no son subjetivos en el sentido de que su existencia es la expresión de valoraciones dictaminadas por los seres humanos (ya sea de forma individual o grupal). Antes bien los valores son la vara de medir los principios. Los principios son específicos, pueden definir a personas o a grupos y determinar la forma en la que rigen la vida, o su pertenencia a tal o cual grupo. Para saber si un principio concreto es acertado o no, lo medimos según los hechos morales.
Lo bueno y lo malo designan los polos extremos de nuestra reflexión moral y nos resultan conocidos, en particular, bajo la forma de ejemplos muy inequívocos. Hace milenios que santos, fundadores de religiones y héroes han permitido avanzar a la humanidad con la idea de que existe una brújula moral. A la inversa, como muy tarde desde las atrocidades de las dictaduras totalitarias del siglo xx, conocemos ejemplos de maldad radical, manifestada bajo la forma de armas de destrucción masiva, guerras totales y campos de exterminio. La cultura de la memoria que existe en Alemania —que presenta el Holocausto como un ejemplo extremo e incomparable de una maldad tal que una y otra vez nos deja sin palabras— cumple la función importante de advertirnos de que lo malo existe de verdad. Lo malo no desapareció con la conclusión de la segunda guerra mundial; en nuestros días reaparece en figuras como El Asad y otros muchos criminales de guerra y responsables de exterminios.
Lo bueno y lo malo son valores universales. Lo bueno es moralmente necesario y universal, no depende de a qué grupo pertenezcamos, ni del momento histórico, la cultura, el gusto, el sexo, la clase o la raza; por su parte lo malo está moralmente prohibido, también con una vigencia universal. En cada uno de nosotros coexisten lo bueno y lo malo, y se muestran en nuestros pensamientos y nuestras acciones diarias. Estos valores universales y su aplicación a las situaciones concretas y complejas en las que nos hallamos día tras día serán el tema de este libro.
No existiría en ningún caso la democracia, el Estado de derecho democrático, la división de poderes ni la ética si la humanidad no se hubiera planteado una y otra vez la pregunta de cómo podemos contribuir todos —cada uno en cada momento de su vida— a mejorar moralmente como personas y jurídicamente como comunidades políticas. Y dada la gravedad de la crisis contemporánea, ¿no estamos acaso ante un momento idóneo para una nueva Ilustración? En las páginas que siguen nos ocuparemos de eso, ni más ni menos.
Argumentaré al respecto que existen directrices morales para el comportamiento humano. Se trata de directrices transculturales, de validez universal, fuente para los valores universales del siglo xxi. Su validez no depende de que una mayoría de la humanidad las reconozca; en este sentido también son objetivas. En las cuestiones éticas, la verdad y los hechos existen tanto como en los demás campos de la reflexión y la investigación humanas, y en la ética, los hechos también son más importantes que cualquier suma de opiniones. Se trata de que emprendamos una búsqueda en común de los hechos morales que todavía no hemos comprendido. Pues toda época plantea nuevos desafíos éticos, y para resolver las complejas crisis de un siglo aún joven como el xxi, debemos recurrir a herramientas innovadoras de reflexión.
Este libro representa un intento comprometido de aportar orden al caos de nuestro tiempo, un caos constatable que resulta en verdad peligroso. Quisiera desarrollar una caja de herramientas filosóficas para la solución de los problemas morales. Tengo el objetivo de dar nuevo impulso a la idea de que la humanidad tiene el deber, mientras exista en este planeta, de posibilitar el progreso moral por medio de la cooperación. Si no logramos hacer realidad un progreso moral que implique valores universales para el siglo xxi —y por lo tanto, para todos los seres humanos—, caeremos en un abismo de una profundidad inimaginable. La desigualdad socioeconómica de nuestro planeta, que la crisis del coronavirus va a acrecentar porque muchos millones de personas volverán a la pobreza, no es sostenible a largo plazo. Por lo tanto no podremos utilizar, por ejemplo, las fronteras de los Estados nacionales para mantener alejadas de nosotros a personas que están sufriendo penalidades inconcebibles a consecuencia de nuestra propia actuación. Tal estrategia de aislamiento es moralmente reprobable y está condenada al fracaso económico y geopolítico. Tanto si nos gusta como si no, todas las personas estamos en el mismo barco —en el mismo planeta—, rodeado por una atmósfera delgada y frágil, que podemos destruir con cadenas de producción no sostenibles y acciones irresponsables. La pandemia del coronavirus es un grito de alarma; funciona como si nuestro planeta hubiera activado su sistema inmunitario para frenar el paso tan acelerado de nuestro autoexterminio y, en todo caso, protegerse temporalmente de nuevos ataques.
Por desgracia hay que reconocer que, al menos desde la crisis financiera de 2008, hemos entrado en una crisis de valores muy profunda. En el transcurso de un evidente retroceso de la democracia liberal, en los últimos años hemos sido testigos de la rápida difusión de modelos políticos autoritarios, encabezados por jefes de Estado como Donald Trump, Xi Jinping, Jair Messias Bolsonaro («Mesías», ¡ni más ni menos!), Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orbán o Jarosław Kaczyński, entre otros muchos. A ello debemos añadir el Brexit, nuevas formas del radicalismo de derechas en Alemania (surgidas en los márgenes más extremos del partido AfD, Alternativa para Alemania), y la desconfianza generalizada en algunos sectores sociales contra el saber acumulado por la ciencia en la cuestión del cambio climático producido por la actividad humana. Además el mundo laboral parece amenazado de forma directa por los avances conseguidos en los campos de la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas y la robótica, de modo que algunas voces —como por ejemplo la del famoso empresario y millonario Elon Musk, o el físico Stephen Hawking, recientemente fallecido— han conjeturado que en un futuro próximo los seres humanos podemos resultar superados, sometidos e incluso exterminados por una superinteligencia que asumiría de este modo el control sobre la evolución y la Tierra.
Pero no solo el cambio climático posibilitado por los avances tecnológicos y científicos representa un riesgo existencial, es decir, una amenaza para la existencia misma de nuestra especie, causada por nosotros mismos; además, las dos guerras mundiales del siglo xx han comportado un rearme acelerado en los ámbitos de las tecnologías de la información y la codificación y descodificación de noticias, que desde la segunda guerra mundial ha supuesto la informatización de nuestro entorno vital. La etapa más reciente de esta informatización —o digitalización, como se la ha dado en llamar— comporta que los teléfonos inteligentes, las redes sociales, los buscadores y los sistemas de control de la movilidad (en los coches, aviones, ferrocarriles, etc.) están determinando nuestros movimientos y nuestras formas de pensar.
Se trata de un proceso que amenaza en efecto nuestra existencia porque el conjunto de tal arquitectura de control está aplicando procedimientos de la inteligencia artificial. Son capaces de infiltrarse en nuestros procesos mentales y superarnos en ellos de tal forma que, como ocurre con los actuales programas de ajedrez o go, hace ya tiempo que ni siquiera los mejores jugadores humanos están en condiciones de enfrentarse a ellos. Hace unos pocos años la empresa DeepMind consiguió desarrollar una inteligencia artificial —bautizada como «Alpha Go»— capaz de derrotar a los mejores maestros del ancestral juego chino del go, pese a que este resulta aún más complejo que el ajedrez.
Quien se mueve hoy por las redes sociales permanece enganchado a la pantalla por el efecto de boletines, noticias, imágenes y vídeos que han sido seleccionados por medio de la inteligencia artificial. Es como si estuviéramos jugando partidas de una especie de «ajedrez social» contra un rival superior que cada día acertará a robarnos más tiempo y atención. Se nos somete a un bombardeo de noticias serias y noticias falsas, hasta el extremo de perder por completo, quizá, la facultad de pensar con independencia.
La acción defensiva de la democracia liberal y el ser humano analógico, que se está librando en nuestros días contra el dominio del software y los intereses empresariales que se encuentran detrás de la inteligencia artificial, pone en peligro el ideal de la Modernidad, que presupone que el progreso científico y tecnológico solo tiene sentido cuando se acompaña de un progreso moral paralelo. De no ser así, la infraestructura del control benéfico de nuestro comportamiento —de la que forma parte el moderno «Estado del bienestar»— se transforma en un escenario distópico y horripilante, como el que esbozaron clásicos como Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell o dibujan, más cerca del presente, series de ficción científica al estilo de Black Mirror, Electric Dreams o Years and Years.
Los tiempos oscuros en los que sin duda vivimos, y aún seguiremos viviendo en el futuro, se caracterizan por el hecho de que la luz del conocimiento moral queda parcialmente eclipsada, de forma sistemática, con la difusión de noticias falsas, manipulaciones políticas, propaganda, ideologías y demás concepciones del mundo, por poner solo algunos ejemplos.
Contra estos tiempos oscuros necesitamos Ilustración. Una Ilustración que anteponga la luz de la razón y con ello de la comprensión moral. Como base fundamental está la idea de que, por lo general, desde la perspectiva moral somos conscientes de qué exige de nosotros una situación dada. Los casos verdaderamente complejos, como los dilemas éticos, son más bien excepcionales. Hablamos de dilema ético cuando nos hallamos delante de alternativas que conducen todas ellas a la imposibilidad de cumplir con una exigencia moral; en el caso de un dilema, aunque hagamos algo bueno, al mismo tiempo estaremos dejando de hacer otra cosa buena y necesaria, lo que moralmente estará mal.
Cuando nos enfrentamos a esta clase de casos, necesitamos ideas morales claras, derivadas de otras situaciones, para no perder la orientación moral en los grandes desafíos de nuestra vida. Pero si perdemos el acceso a nuestro propio entendimiento moral, el panorama se nos complicará.
El hecho de que estamos viviendo en tiempos oscuros lo perciben antes que nadie los más pobres de este mundo, que a menudo carecen de los recursos más básicos. Mientras que entre nosotros se recurre a virólogos para que contengan la propagación del nuevo coronavirus en colaboración con los políticos y expertos en temas de salud, en cambio los más pobres —que no viven solo en países remotos, sino también hacinados en nuestros propios campos de refugiados— están expuestos sin protección tanto al coronavirus como a muchas otras enfermedades. Los que formamos parte de la población acomodada tenemos en ello una responsabilidad compartida, que reprimimos en la vida cotidiana porque nuestros negocios y nuestros hábitos de consumo nos hacen olvidar que estamos todos en el mismo barco, en el mismo planeta.