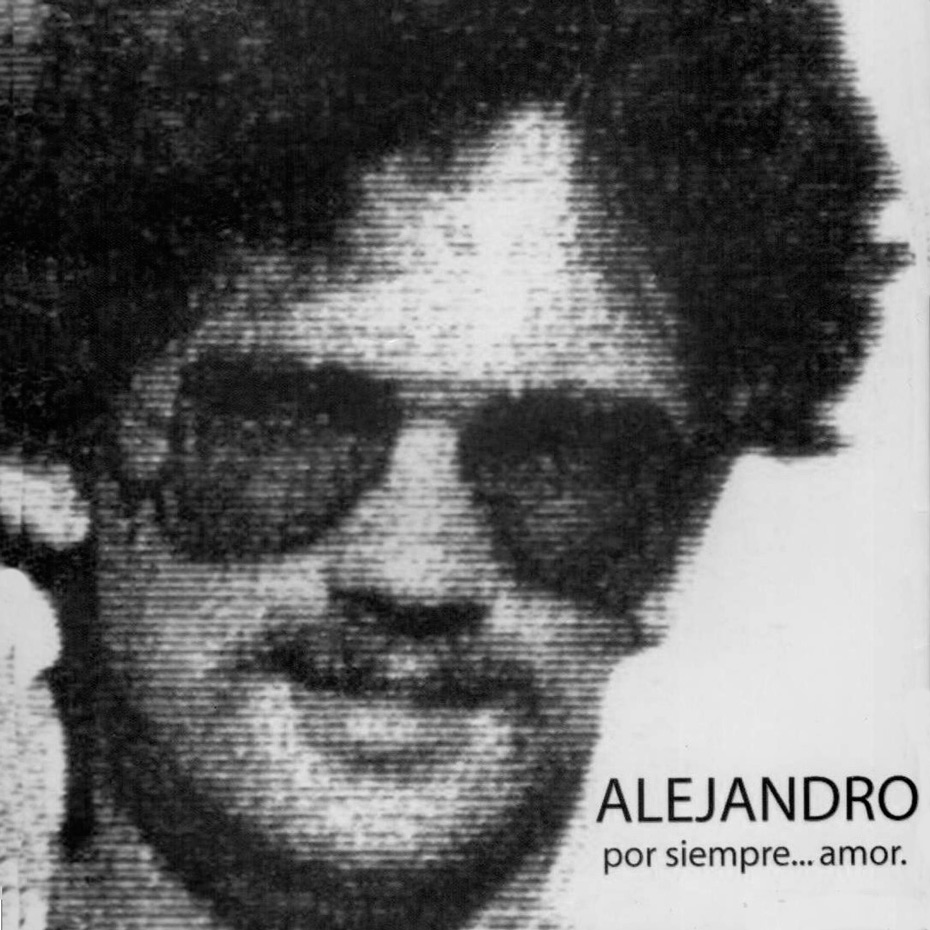-Una gallina. Y que esté viva. Y que sea blanca. Y que no pese mucho.
A coro, los hermanos hicieron un pedido que dejó estupefacto al tipo que estaba del otro lado del mostrador. “¿Para qué querrán estos pendejos una gallina viva, blanca y que no pese mucho?”, se interrogó antes de hacerles efectivamente la pregunta. En perfecta sincronía, como si en realidad fueran una misma persona, contestaron: “Somos de Racing y se la queremos tirar el domingo a River”.
Viernes 27 de junio de 1969 en el mercado de Primera Junta. No había pasado ni siquiera un mes del Cordobazo. Argentina se debatía entre la voluntad de Juan Carlos Onganía de perpetuarse en el gobierno y la presión para que abandonara el cargo desatada a partir de la alianza entre los obreros y los estudiantes en la ciudad de Córdoba. Pero a estos dos pibes no les interesaba demasiado la resolución del conflicto que tenía en vilo al país. Ellos pensaban en ir a ver de nuevo a la Academia, que encaraba la última fecha de la Zona B del Torneo Metropolitano ya clasificada para la fase final del campeonato. Y tenían una idea en la cabeza que iban a llevar adelante costara lo que costara.
-Soy de Boca, muchachos. Así que llévense la gallina y no me paguen nada-, fue la respuesta que les dio el pollero.
Doble alegría entonces: gallina viva, blanca y liviana en mano y más plata para las cocas y los panchos. Si la jugada parecía caminar sobre rieles, todo se complicó al llegar al departamento. Alejandro y Jorge suponían que su madre no iba a recibir al animal con aplausos pero tampoco se imaginaban que las puteadas volarían por los aires. Pero sí, ocurrió lo evidente: de un segundo a otro, los gritos de la autoridad retumbaron en todo el complejo de viviendas. Como si fuera poco, la perra advirtió el arribo de una presa fácil y se quiso comer a un bicho que, a esa altura, y sin saber qué le esperaba, navegaba entre temores. Frente a la necesidad, improvisaron un plan: encierro absoluto en el lavadero y promesa de limpiar cualquier indicio de suciedad. Con la banda de amigos como gran aliada, Alejandro y Jorge consiguieron sin mucha demora la tira roja de raso que precisaban para vestir a la gallina y, en medio de tantos preparativos para el clásico, se olvidaron de darle de comer. Cuando se percataron de que había riesgo de inanición, ya era tiempo de enfilar para el Cilindro.
Domingo 29 de junio de 1969 al mediodía. Todo estaba listo. Nada podía fallar. La barra se encontró abajo, como de costumbre, cerca de la esquina de Curapaligüe y Avenida Del Trabajo. Alejandro y Jorge estaban chochos con el trofeo que llevaban encima. La gallina, un tanto alborotada, se debatía entre la vida y la muerte adentro de un bolso. En el transporte público no estaba permitido subir animales, así que Alejandro, que se las ingeniaba para imitar bastante bien el sonido de muchas aves, fue todo el viaje inventando ruidos para que el resto de los pasajeros no advirtiera la extraña presencia. En la entrada a la cancha, todo se desarrolló más sencillo. Los controles se rieron ante la ocurrencia y, con la vista hacia otro lado, los dejaron avanzar como si no estuvieran quebrando ninguna norma. Ahora sí no había más obstáculos que superar. Lo mejor estaba por venir.
Llegaron tempranísimo. Nada nuevo: había que ver la Tercera, la Reserva y la Primera. Se ubicaron en la tribuna que estaba debajo de donde se paraba el público visitante. Aguardaron a que los primeros hinchas se acomodaran. Y no se contuvieron más: soltaron la gallina, que se largó a correr para tratar de escapar de ese infierno. Los de River –“los gallinas” a partir de haber perdido con Peñarol por 4 a 2 la final de la Copa Libertadores de 1966 después de ir ganando por 2 a 0- no aguantaron la cargada y empezaron a revolear de todo. Alejandro y Jorge asumieron el riesgo y, esquivando de milagro lo que les tiraban, se pusieron a juntar las monedas que caían para comprarse algo de comer al final de la tarde. Y salieron los equipos nomás. Primero, Racing: Agustín Mario Cejas, Enrique Wolff, Roberto Perfumo, Nelson Chabay, Rubén Díaz, Juan Carlos Rulli, Roberto Aguirre, Roberto Salomone, Juan Carlos Cárdenas, Walter Machado da Silva y Miguel Ángel Adorno. Después, River: Hugo Carballo, Francisco Sá, Miguel Ángel López, Juan Carlos Guzmán, Abel Vieytez, César Laraignée, Francisco Dreyer, Roberto Gutiérrez, Juan Carlos Trebucq, Daniel Onega y Oscar Mas. Cuando el último futbolista millonario pisó el césped, los muchachos volvieron a entrar en acción. Alejandro y Jorge se arreglaron, en un esfuerzo considerable, para darle un buen empujón a la gallina y meterla en el campo de juego. Pinino Mas, de la bronca, le dio una patada tremenda que la sumergió en la agonía. Elena Margarita Mattiussi, más conocida como Tita, fue la responsable de sacarla del centro de la escena. Cuenta la leyenda, aunque nadie está en condiciones de confirmarla, que esa misma noche los restos del animal aparecieron en el puchero que cocinó esa mujer entrañable en la historia de Racing.
Pero antes del puchero hubo un gol que abrió el partido y lo hizo Pinino Mas en venganza por el mal trago con el que lo habían recibido. Alejandro y Jorge sintieron en ese instante que el mundo se les venía abajo: habían festejado por anticipado y empezaban a pagar las consecuencias. Sin embargo, frente a un embrollo serio, Perfumo, que por lo general no se dedicaba a convertir, apareció en el área rival para empatar el duelo. Ya sin miedos, repletos de confianza, los hermanos abandonaron toda clase de prudencia y se abrazaron a lo loco cuando Aguirre estampó el segundo y su equipo pasó al frente. Impresionante fue cuánto gritaron cuando Marcos Cominelli, que había ingresado en lugar de Adorno, marcó el tercero. Ya sin la obligación de cuidar a la gallina y con el ánimo por las nubes gracias al inobjetable triunfo, Alejandro y Jorge se dieron el lujo de gastarse lo que les quedaba en la gaseosa más cara y regresaron a Flores soñando con la posibilidad de ser campeones. Claro que, antes de emprender la próxima aventura, abrieron la puerta del departamento y fueron darle un beso a Taty entre empujones. Toda la gratitud para retribuir toda la paciencia.
A las cuatro de la mañana del 17 de febrero de 1955, nació Alejandro Martín Almeida, el segundo hijo del matrimonio de Jorge Almeida y de Lydia Stella Mercedes Miy Uranga, o sea Taty, quien desde siempre había querido tener un hijo que se llamara Alejandro. El peso de las tradiciones había conseguido que al primero, un año y medio mayor, le pusieran Jorge. Lo de Martín era porque el abuelo paterno de Alejandro se llamaba Abel Martín y porque el abuelo materno era salteño y admirador de Martín Miguel de Güemes, uno de los próceres de las guerras de la independencia del país.
“Como mi marido estaba operado de las amígdalas, me acompañó a parir mi suegra, María Luisita Sánchez Aréchaga. Cuando Jorge pudo ir al sanatorio a conocerlo, lo vio rubio e hizo una broma diciendo que no era de él. La enfermera no entendía nada y yo me moría de risa”, narra Taty que, como buena madre, mantiene intacta la capacidad de relatar el parto de adelante para atrás y de atrás para adelante. En ese momento, la pareja, que se había casado en 1952, vivía todavía en Caballito, en la casa de María Luisita. Antes, había pasado por un departamento de la zona de Congreso que Raúl Lucio Uranga, tío de Taty y gobernador de la provincia de Entre Ríos entre 1958 y 1962, le había prestado. También había tenido una breve estadía en Paraná que se prolongó hasta que Alejandro, el rubiecito con cara de travieso, avisó que venía en camino.
El dicho afirma que “el mundo es un pañuelo” pero la realidad se empecina en buscarle una explicación menos azarosa a los encuentros. Incluso a los amorosos. Jorge y Taty se movían en círculos sociales relativamente cercanos y una fiesta familiar fue el escenario en el que se cruzaron por primera vez. Jorge, que era hincha de Racing por herencia paterna, tenía dos hermanos militares y una hermana que, si bien no poseía un cargo en las Fuerzas Armadas, estaba perfectamente integrada a ese universo nacionalista y católico. Carlos Vidal Miy, el padre de Taty, era el jefe de un regimiento de Caballería de la ciudad mendocina de San Rafael cuando decidió emigrar a Buenos Aires. Con la certeza de que pronto llegaría el subte, compró un piso a metros de Lacroze y Cabildo, en Belgrano, para vivir con su mujer, Alicia Uranga, y con sus cinco hijos. En ese hogar nació Taty el 28 de junio de 1930, pocos meses antes de que sucediera el primer golpe de Estado de la historia nacional. Cursó en la Escuela Normal Superior Nº 1 y terminó el magisterio en la Escuela Normal Superior Nº 7, en el barrio de Almagro. Ejerció la docencia durante algunas temporadas pero la vocación de cuidar a la descendencia pudo más que el deseo de enseñar dentro de un aula.
Ni más ni menos que eso: un chiquito bocasucia. Lo asegura, a pura carcajada, quien lo tuvo en su panza durante nueve meses: “Tenía tres años cuando fuimos a ver por primera vez a Papá Noel a la tienda Harrods. Como hacía con todos, Papá Noel le preguntó cómo se había portado para ver si podía recibir regalos. Y Ale, muy suelto de cuerpo, le contestó: ‘¿Yo? Como el culo’”. A esa altura, ya vivían en un departamento del entonces Barrio Curapaligüe, el conjunto habitacional ubicado muy cerca del Parque Chacabuco que había sido inaugurado por el gobierno peronista en 1953. A diferencia del resto de los vecinos, ellos, abiertamente críticos a ese gobierno por impronta familiar, no habían logrado mudarse ahí en los días de Perón sino gracias a contactos con gente cercana al dictador Pedro Eugenio Aramburu. “Nosotros nos criamos escuchando que Perón era un hijo de puta que había echado a nuestros familiares del Ejército”, relata Fabiana, la menor de los Almeida, para graficar qué discursos circulaban en el living de su casa. En pleno proceso de la Resistencia Peronista, no les resultó sencillo a los tres pequeños insertarse en un contexto que no tardó en identificarlos como pertenecientes al “otro lado”. Lo explica Fabiana: de chicos, antes o después de los picados que se armaban en plena calle, a sus hermanos los amenazaban y los obligaban a que gritaran “Viva Perón”. Sin embargo, para Alejandro, que fue al jardín de infantes deI Instituto Medalla Milagrosa, el barrio no solamente no constituyó un martirio sino que obró como la puerta de acceso a una Argentina que el entorno familiar no contemplaba. Es nuevamente Fabiana la que habla: “El barrio fue clave en la identidad y en la sensibilidad de Ale porque era un barrio popular, un barrio peronista. Le permitió ver una realidad distinta que él supo interpretar”.
Papá Jorge, que tenía como hobby recitar versos criollos, trabajó algún tiempo en una dependencia de la Aduana y se destacó por su honestidad en el empleo público a tal punto que, por no querer meterse en un negocio ilegal, llegó a andar con custodia durante un tiempo. También se dedicó a la venta de autos y fue visitador médico. Apoyados en una histórica buena posición económica, Jorge y Taty eran dueños de una pequeña embarcación con la que armaban frecuentes paseos a Carmelo, Uruguay. En una de esas excursiones, a Jorge lo acompañó la suerte en el casino e hizo saltar la banca. La decisión fue entonces vender todo y comprar una bruta casa en la localidad de Martínez. Los chicos empezaron a asistir al Colegio Martín y Omar, en San Isidro, y rápidamente se acostumbraron a recibir contingentes de visitas los fines de semana.
Entre asados y chapuzones en la pileta, Alejandro y Jorge fueron solidificando su pasión por Racing. Tan unidos como peleadores, escribían “Racing campeón” en las muñecas de Fabiana cada vez que al equipo le iba bien. En venganza, Fabiana, que se había hecho de Boca solamente para llevarles la contra, les tiraba por la ventana los soldaditos de plomo que la abuela paterna les traía desde Estados Unidos. Pero había más líos cotidianos relacionados con el fútbol porque ninguno de los varones soportaba que la más pequeña de los Almeida estuviera perdidamente enamorada de Silvio Marzolini –también lo estaba de Perfumo- y le pintaban bigotes a los posters del crack de Boca que ella pegaba en las paredes de su habitación. En ese mar de anécdotas desopilantes, Ale, que iba creciendo sin perder ni su buen humor ni su voz ronca, ocupaba un rol protagónico con sus ocurrencias un tanto subidas de tono para alguien de su edad. “No más de ocho años tenía cuando le expliqué qué era la menstruación y cómo funcionaba en las mujeres y en los animales. Ni bien terminé de hablarle, subió las escaleras de la casa y, como si no hubiéramos tenido ninguna conversación sobre el tema, me gritó: ‘Mamá, a la perra se le rajó el culo otra vez’”.
Hay gestos que dicen mucho. O muchísimo. A Alejandro, que durante su niñez no iba casi nunca al Cilindro, lo enloquecía el fútbol y, como cualquier pibe al que lo enloquece el fútbol, nada le gustaba tanto como que le regalaran una pelota. Recibió una a los 12 años y, para sorpresa de todos, la perdió a los pocos días de que se la obsequiaran. El reproche de sus padres fue enérgico y demandó explicaciones. Sin nada que esconder, con las ideas plantadas, su respuesta llamó a los adultos a silencio: “Se las di a unos chicos que no tenían con qué jugar”.
Los Almeida, para esa época en la que Racing se encaminaba a conquistar el planeta, habían regresado al departamento de Flores porque los vaivenes económicos hicieron imposible sostener el piso de gastos que exigía la vivienda de Martínez. Ale y Jorge se habían reencontrado entonces con los amigos y habían vuelto a las andadas. Los dos utilizaron al fútbol para ganarse un lugar entre quienes al principio los miraban con desconfianza. Cuenta Fabiana que ambos jugaban los campeonatos que se organizaban entre los pabellones. Jorge, el más dotado técnicamente de los dos, era capaz de pelearse con el más grandote de los grandotes si a su hermano no lo ponían de titular. Alejandro, como muestra de agradecimiento, respondía con garra y con tesón. Sin embargo, su mayor aporte al equipo sucedió la madrugada en la que decidió vengarse del portero que siempre les arruinaba los partidos llamando a la policía. “Con la ayuda de Jorge y del Negrito Pelé, otro de los chicos del barrio, armó una bomba casera que colocó en la ventana del baño del portero. La explosión hizo un agujero en la pared y el tipo nunca más se comunicó con la policía. A partir de ahí, Ale se transformó en el ídolo de todos los pibes”, suelta Fabiana antes de detallar que a su mamá no le causaba ninguna gracia enterarse de ese tipo de travesuras. En esa ebullición adolescente, a Taty tampoco le fue fácil lidiar con el rendimiento escolar de Alejandro: “Era vago, muy vago. En primer año, se llevó diez materias a diciembre. Yo lo ayudé a preparar historia y, por suerte, aprobó. Cuando él se iba a rendir, yo me iba a la iglesia a rezar”. El Colegio Marianista, el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, el Colegio Carlos Pellegrini –al que Ale presentaba como “El Charles”- y el Colegio Nº 15 Revolución de Mayo vieron desfilar por sus aulas a ese muchacho carismático y lúcido que nunca se preocupaba por el próximo examen.
Empezó a ir a la cancha con los más grandes del barrio. Y, desde luego, con Jorge. No tenía más de 10 u 11 años. El papá, que no era de prenderse en esas excursiones pero que entendía muy bien qué sentían sus hijos por la Academia, aceptó hacerlos socios para facilitarles el ingreso al estadio. Y ellos se encargaban del resto. “Nos dedicábamos a robar sábanas celestes y blancas parar armar las tres tiras que se colgaban en la tribuna. Aunque en el barrio la mayoría era de San Lorenzo, habíamos juntado una linda banda de Racing. Íbamos alrededor de 15 muchachos arriba del colectivo hasta Constitución y de ahí nos tomábamos el tren. Como la gracia era no pagar, cantábamos siempre ‘Acá están, estos son, los que viajan de garrón’”, narra el propio Jorge con la memoria intacta. El fanatismo no terminaba ahí. A mitad de semana, era una cita impostergable comprarse la Revista Racing para estar al tanto de los pormenores del equipo. Pero, además, en la previa a cada encuentro de local, obligaban a la abuela materna, una experta en la técnica del crochet, a tejer gorros y bufandas con los colores de la camiseta que después vendían en la entrada al Cilindro. La idea era juntar la plata que hacía falta para cerrar el domingo con algo en el estómago.
Como no podía ser de otra manera, la obtención de la Copa Intercontinental fue de esos momentos que no se olvidan. Jorge describe minuciosamente cómo vivieron ese instante de gloria: “Fuimos a ver la segunda final a nuestra cancha. Al tercer partido en Uruguay, no nos dejó mi papá porque dijo que éramos chicos. Digamos que razón no le faltaba. Así que gritamos el gol del Chango a la distancia y después nos fuimos a festejar al centro”. Testigo privilegiada de ese abrazo eterno, Fabiana todavía hoy no puede quitarse de la cabeza la imagen de sus hermanos llorando ante la certeza de que el mundo se rendía a los pies del Equipo de José.
Jorge Muracciole recuerda que Ale ingresó a trabajar en Télam hacia finales de 1971. Abel Pincho Almeida, su padrino, era el interventor de la agencia de noticias nacional fundada el 14 de abril de 1945 por el presidente Edelmiro Farrell y lo ubicó en un puesto menor para que se ganara unos pesos mientras intentaba terminar el secundario. “Entró como cadete a la sección Tráfico. Se ocupaba básicamente de llevar las facturas que Télam les cobraba a las empresas públicas por la publicidad. Enseguida advertimos que era de esos tipos que se subían a cualquier colectivo”, agrega Muracciole, quien detalla que, primero, trabajaron en el edificio de Chacabuco 122 y que, más tarde, se mudaron a Perú 367. Manuel Franco -Manolo para los amigos- también lo conoció a Alejandro ahí, luego de quebrar ciertas reservas por el parentesco que unía al nuevo con el interventor designado por el presidente de facto Alejandro Lanusse. “Era brillante desde lo intelectual y tenía una gran calidad humana. Se integró rápidamente al grupo que conformábamos con Muracciole y con Nicolás Doljanín. Le gustaba mucho leer y compartía todo lo que aprendía. Nos unía un compromiso ideológico inquebrantable”, señala.
Las extensas jornadas laborales hallaban respiro durante el tiempo para almorzar. Cuando había unos mangos en los bolsillos, se suspendían las comidas improvisadas en el depósito del séptimo piso –acompañadas muchas veces con algún elepé de los Rolling Stones- y todos se escabullían hasta el viejo bodegón de enfrente al que llamaban El puchero misterioso. “Lo atendía una gallega gorda, vieja y con piernas de maceta. Había solamente dos platos por día y el puchero estaba siempre. La señora se asomaba a la ventanita de la cocina, gritaba ‘puchero para cuatro’ y al ratito venía con los platos. Nosotros estábamos convencidos de que no había nadie del otro lado”, sostiene Franco entre risas. En ese escenario de efervescencia cultural y política en el que el cine del italiano Pier Paolo Pasolini, tan futbolero como Alejandro, era de lo más venerado, Doljanín recuerda especialmente que fue Alejandro el que, en los ratos libres, le transmitió el gusto por la música brasilera: “Fuimos algunas veces al Teatro Regina a escuchar a Vinícius de Moraes hasta que Ale se decepcionó porque se dio cuenta de que la botella que había al lado del micrófono no tenía whisky sino té”.
Aunque no había sido contratado para eso, aunque no era su función puntual, Alejandro se sacaba cada tanto las ganas de ejercer el oficio de periodista en Télam. Muracciole revela que había un jefe en la agencia que, percatado de las inquietudes del grupo, les ofrecía changas periodísticas que él después revendía a diversos medios del interior del país. Ellos, sin desconocer el negocio ajeno, aceptaban las propuestas que nadie quería agarrar en el afán incontenible de aprender. El trabajo, que por lo general hacían fuera del horario que les correspondía como empleados, consistía en armar las preguntas, acudir al evento noticioso con un grabador enorme –“todo un adelanto para la época”, enfatiza Franco- y despachar el material hacia la provincia de destino. Sentarse a escribir, cosa que Ale hacía realmente muy bien, era algo que sucedía no más de una vez por semana y que tomaban como un ejercicio útil para expresarse en otros ámbitos. “Una vez, hubo un incendio a la vuelta del edificio y Ale y yo nos mandamos con nuestras credenciales sin pedirle permiso a nadie. El problema fue que, cuando el jefe quiso entrar, la policía no lo dejó pasar con el argumento de que ya había dos periodistas del medio adentro”, afirma Muracciole sin ocultar la sonrisa. Muy visibles dentro del establecimiento, Alejandro y sus compañeros activaron el incipiente proceso de gestación del sindicato de prensa. Seguros de que ningún matiz ideológico podía resultar un obstáculo para construir, inmersos en una dinámica generacional que desafiaba los límites de la dictadura de turno, dedicaron horas de cafés y de asambleas entre 1972 y 1973 para intentar convocar al resto de los laburantes. El fruto de tanto esfuerzo militante, como explica Franco, se vio varios años después con la creación formal de una herramienta para defender los derechos de los periodistas.
Cuando se anotó en 1972 en el Colegio Revolución de Mayo, esa institución nocturna y sólo de varones ubicada en Ecuador 1158, en Recoleta, Alejandro eligió no decir que estuvo cerca de ser jugador de Racing. Varias temporadas atrás, había intentado conquistar un lugar en a las Inferiores de la Academia y, pese a no ser un brillante jugador, lo había logrado. “Se fue a probar al club y lo pusieron de siete. Me acuerdo bien de que hizo un gol y de que querían ficharlo. Pero a mi papá la idea no lo seducía e inventó todas las excusas posibles para que desistiera”, asegura Jorge, que no se perdió ese rato goleador de su hermano. Alejandro, que enseguida comenzó a ser llamado Albi, Almi o Fantasma por sus nuevos compañeros, tampoco relató su fugaz carrera detrás de la pelota ovalada. Kale Ramírez, amigo de la infancia e hincha de Independiente, empujó con él en montones de mauls defendiendo la casaca del Club Atlético Porteño: “Jugábamos de locales en San Vicente y nos entrenábamos dos veces por semana en Parque Chacabuco. Ganamos algunos campeonatos y nos llevamos unos cuantos trofeos. A la hora del tercer tiempo, sólo nos importaba era levantarnos chicas”.
De lo que sí habló en el aula, por ejemplo con su amigo Pedro Fernández, fue de sus excursiones a la Villa 1-11-14, con tan solo 14 años, para dar clases de apoyo escolar y para meterse en los picados de los vecinos. Eran tiempos de agitación política y muchísimos pibes de su generación buscaban, al igual que él, un sitio en el que ponerse a militar para cambiar el mundo. “Era una escuela muy politizada. Estaban la Juventud Peronista (JP), el Partido Comunista (PC) y los partidos trotskistas. Había un centro de estudiantes y delegados en todos los cursos. Por un tema de seguridad, todos teníamos apodos”, explica Fernández, más conocido como El Portugués. Claudio Faiman, Cachito, era tres años más chico que Almi pero se sumó a esa dinámica de compromiso creciente: “No era necesario saber el nombre o el apellido de alguien para entablar vínculos profundos. Nos sentíamos compañeros y eso implicaba una lealtad hacia el otro que estaba fuera de discusión”. El andar de Ale por las aulas no pasaba desapercibido para nadie. “Era muy pintón y parecía más grande. Tenía un carisma particular y una formación intelectual no tan común”, apunta Faiman como si lo estuviera viendo de nuevo por primera vez. Fernández, que le prestó atención por sugerencia de Fafo, otro compañero de curso, confiesa que era notable la naturalidad con la que se volvía líder de lo que fuera: “Siempre andaba con un libro en la mano. Era romántico y sensible. Vivía haciendo chistes e irradiaba felicidad”.
Respirar era un juego de audacias que nunca se detenía. Almi trabajaba de día en Télam y estudiaba de noche en el Revolución de Mayo. Leía y escribía poesías que compartía los sábados a la mañana con Fernández y con Ernesto Alcázar, El Boliviano, otro compañero del colegio, en la pensión en la que ambos vivían. Disfrutaba de recorrer al derecho y al revés el centro, de cenar fideos y vino en Pipo o en Los Muchachos, de tomar café en La Paz o en La Giralda y de robarse ejemplares de la colección de marxismo-leninismo que publicaba el Partido Comunista en las librerías de la calle Corrientes. Y, aunque parezca increíble, en ese caos de actividades en el que la militancia iba paulatinamente ganando protagonismo, había huecos para seguir de cerca la campaña de la Academia. Alcázar también era de Racing y ese amor por los colores les generaba una identidad compartida que los demás miraban desde afuera. “Solíamos decir en broma que los más dotados para llevar adelante la revolución éramos los de Racing porque estábamos acostumbrados a marcar el camino del éxito. Y, más allá de que al equipo no le iba demasiado bien en ese tiempo, nosotros estábamos orgullosos de nuestro cuadro”, relata Alcázar a la distancia. De todas las veces en que fue a la cancha con Albi, hubo una imposible de olvidar por la trascendencia de la cita. El 13 de agosto de 1972, a ocho fechas del final del Torneo Metropolitano, Racing recibió a San Lorenzo con la obligación de ganar para poder pelear el campeonato. Fueron al Cilindro, se pararon en la popular y alentaron todo el partido. Carlos Squeo convirtió para el local y Rubén Ayala marcó para la visita. El empate conformó al Ciclón, que terminaría logrando el título, y sepultó en enojos a los dos amigos. La rutina de domingo siempre implicaba sumergirse en las típicas discusiones futboleras de la salida, descargar las penas con una cerveza bien fría y reírse de las teorías marcianas inventadas por los hinchas para tratar de entender las razones de tantas desgracias. Una vez cruzado el Puente Pueyrredón, las charlas volvían a girar alrededor de los otros temas que les sacudían el corazón: la política, las películas y las mujeres.
Todos coinciden. Para Alejandro fue un antes y un después haber viajado a Brasil en el verano de 1973. Sus padres se habían separado unos años antes y los tres hijos se habían mudado con Taty al histórico departamento de los Miy Uranga en Lacroze y Cabildo. La muerte de la abuela materna en 1972 obligó a rearmar las valijas y los cuatro se trasladaron, ya definitivamente, a metros de la esquina de Ugarteche y Las Heras, en Palermo. Pero a Ale, que solía regresar de noche a su casa para comer su plato preferido, el arroz salteado con azafrán que le preparaba su mamá, lo que más le preocupaba era recorrer parte del continente antes de empezar a militar con organicidad. “El viaje a Brasil lo dio vuelta”, sentencia Jorge. “Quería conocer antes de meterse de lleno en la política. Estaba de fondo la idea de hacer algo como lo del Che”, interpreta Muracciole. “Volvió muy impactado por la pobreza. Me contó que en las favelas construían los ladrillos con los pies y que él había estado ayudando a varias familias”, certifica Taty sin ocultar la satisfacción que le sigue produciendo la sensibilidad de Alejo. Fabiana aporta que su hermano partió desde Buenos Aires con un grupo de músicos y que se emocionaba mucho al referirse a la experiencia que había vivido. Su decisión de clavar los ojos en las desigualdades del país más grande de Latinoamérica tuvo lugar pocos meses después de la Masacre de Trelew, un acontecimiento que funcionó como un punto de inflexión para miles de muchachos y de muchachas de su generación. “Nosotros nos sentíamos hijos de Trelew. Los rostros de los fusilados, cargados de épica y de entrega, nos impulsaron a volcarnos con más fuerza aún a la militancia”, sostiene Rubén Lozano, un amigo y compañero con el que Ale se vinculó a través de Muracciole.
No se la podía perder. Aunque le generara dudas el peronismo, tenía que estar ahí. Y estuvo. Albi regresó al país poquito antes del 25 de mayo de 1973 y, en medio de la ansiedad colectiva por el arribo de la democracia, contó decenas de anécdotas de su viaje durante la madrugada previa a la asunción de Héctor Cámpora. Enseguida se enteró de que Racing recibiría a Boca el domingo siguiente por la decimocuarta fecha del Torneo Metropolitano y pensó en ver el clásico con Jorge o con su amigo Alcázar. Lo que no sabía Ale durante esa noche de otoño era que el propio Cámpora iría a mirar el encuentro al Cilindro acompañado de los presidentes de Chile y de Cuba, Salvador Allende y Osvaldo Dorticós; de las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegaín y Victorio Calabró; y de los ministros José López Rega, Esteban Righi y Juan Carlos Puig. La Revista Racing no se privó de exponer detalles en la contratapa del número del 28 de mayo: “A la salida pudimos dialogar brevemente con el doctor Allende, quien manifestó que la fiesta lo había impresionado favorablemente, aunque opinó que Racing no debería haber perdido ese partido”.
La Academia iba de a poco dejando de ser una prioridad en su vida. Alejandro no había llegado de casualidad hasta esa instancia de entusiasmo generalizado por la política. Producto de su época, la voluntad militante se había intensificado a partir de 1972. “Empezamos a tener charlas un poco antes de lo de Trelew en lo de un amigo en Villa Pueyrredón. Leíamos materiales como ‘¿Qué hacer?’, de Lenin, mientras comíamos pizza y escuchábamos música. Queríamos ser un grupo político y buscábamos dónde referenciarnos”, cuenta Lozano. Muracciole, integrante de esos cónclaves, afirma que al principio eran sólo 12 y que conformaron un núcleo al que le pusieron ARMAS (Asociación Revolucionaria Marxista por el Socialismo). Agrega, además, que se contactaron con el Padre Carlos Mugica –también de Racing, también asesinado por el genocidio- en la Villa 31 y que fueron algunas veces a colaborar con diversas actividades al barrio. Sin embargo, si de antecedentes cruciales se trata, fundamental resultó el acercamiento a un conflicto obrero que se desarrolló en una fábrica metalúrgica de Florencio Varela, bien al sur del conurbano bonaerense. Hasta ahí llegaron –Ale con su pelo largo encrespado y sus anteojos al estilo John Lennon- para participar de volanteadas y de movidas solidarias que los empujaron a la acción. Y, en un contexto de avance de los grupos de izquierda, estuvieron en la manifestación que acompañó los restos de Ana María Villarreal de Santucho, asesinada por las Fuerzas Armadas junto a otros 15 militantes el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. Tanto lo impactó la masacre que, no mucho después, Albi escribió una poesía en la que expresó su conmoción.
“Trelew,
no has sido aplastado
sino mira al pueblo
cómo se está armando,
estos gritos que sientes
no son de llantos,
son gritos de guerra
son ruidos de fusiles
que te están vengando.
Estas bocas que gritan
seguirán gritando,
estos fusiles que suenan
seguirán sonando
hasta que salpique
en el mundo
de los ‘sordos’
la sangre guerrera
de los revolucionarios.
Trelew, revolucionario
no has sido aplastado
Trelew, compañero
no has sido olvidado,
Trelew,
¡Hasta la victoria siempre!
El pueblo está gritando”.
Era más que una sensación. La política, sin prisa pero sin pausa, iba asomando como el gran motor de la cotidianeidad. Incluso en el colegio. Ni bien Cámpora se sentó en la Casa Rosada, se desató un movimiento estudiantil para democratizar las instituciones cuyo objetivo básico era deponer a las autoridades impuestas por la dictadura. Y el Revolución de Mayo no se quedó afuera. “El Frente de Liberación Secundario (FSL), que dependía de las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL), fue el que tomó el colegio. Había varias reivindicaciones: que no fuera obligatorio pagar la caja cooperadora para anotarse, que no les pusieran tarde a los alumnos que trabajaban y que se pudiera llevar el pelo largo”, recuerda Fernández. Faiman resalta que construyeron un frente en el que convivían sin demasiados problemas varias organizaciones, que el movimiento replicó en muchas escuelas y que armaron un piquete sobre la calle Ecuador para conseguir fondos. Y, con una mueca pícara, relata que, al grito de “Salamín para Lenín, salchichón para Perón”, disfrutaron de los fiambres de un local en Córdoba y Pueyrredón durante las noches de vigilia. Según los testimonios, el papel de Alejandro, que no se perdía los picados ocasionales que se armaban en el patio, fue importante para lograr que el interventor del Ministerio de Educación permitiera la continuidad del ciclo lectivo. “Hubo una asamblea de estudiantes y de profesores en la que Albi tomó la palabra y se adueñó por completo de la escena. Con sobretodo, anteojos redondos y pinta de rockero, consiguió mantener la unidad en medio de muchas discusiones”, señala Fernández. La alegría por haberse recibido fue grande y el festejo se hizo en el centro. El restaurante Los muchachos fue el elegido para tomar vino hasta tarde y para celebrar la amistad y la militancia. O sea, para celebrar la vida.
Cuando Almi regresó de Brasil, sus compañeros ya habían tomado un rumbo político definido. Una fracción escindida del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) tras el V Congreso, desarrollado en julio de 1970, los había cautivado no a través del nombre sino de la argumentación ideológica. Así fue como Ale, después de leer detenidamente los documentos del Grupo Obrero Revolucionario (GOR), se sumó a militar bajo el mando de Daniel Gallego Pereyra, uno de los líderes de la organización. “Pereyra era un dirigente con una gran capacidad sindical que había sido, junto a Mario Roberto Santucho, fundador del PRT. A Alejandro lo impactó mucho entrar en contacto con él”, aclara Muracciole. Según su explicación, el GOR era una organización ligada a la Cuarta Internacional, el sello que nucleaba a los partidos trotskistas de buena parte del planeta. La creación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había generado, en el arranque de la década, la salida del sector de Pereyra del PRT. “Nosotros ingresamos en la parte de agitación y propaganda. Pero también había una corriente clasista en el ámbito sindical en la que el GOR buscaba construir un frente. Nos reuníamos una vez por semana pero militábamos todos los días”, puntualiza Lozano.
Quienes observaron a Ale comprometerse en el GOR, en la toma del Revolución de Mayo y en las primeras asambleas en Télam enfatizan que era muy sencillo advertir su audacia y su iniciativa. Algunos, incluso, dejan entrever que lo suyo estaba muy ligado a una épica potenciada. Faiman suelta una definición sobre su amigo que no muestra fisuras: “Vivía jugado en el día a día. Era la intensidad misma en cada movimiento. Al igual que muchos de nosotros, trató de resolver las contradicciones militando”. Mientras tanto, en los huecos libres que dejaba una rutina repleta de actividades, Racing seguía conservando un lugar. Alcázar asegura a quien quiera escucharlo que, por lo menos hasta mediados de 1973, continuó yendo con frecuencia al Cilindro con Almi. Tampoco abandonó Alejandro en ese tiempo los esporádicos encuentros familiares en los que era mirado con bastante desconfianza por varios de los que lo habían visto crecer. Tanto en la quinta de un tío en Ingeniero Maschwitz como en un reducto con caballeriza en Bella Vista, se trenzaba en discusiones políticas que evidenciaban su distancia ideológica con algunos de sus parientes. “Los hermanos de mi papá decían que parecíamos hippies sucios”, cuenta Fabiana, la protegida en el trío criado por Taty. Bien empilchado, lejos de la estética hippie, Alejandro ya tenía bien en claro qué quería para su vida.
Un jugador de toda la cancha, de todos los días. Que se levantara cada mañana pensando que la revolución estaba cerca no significaba que no se inventara espacio para soñar con mujeres. Pintón y seductor, Albi cortejaba a las más lindas de la calle Corrientes –sobre todo, durante los meses en los que había vivido en una pensión a metros de la gran avenida-. A Silvia Maldonado la conoció a través de sus primas y se enamoró casi de inmediato. Héctor Maldonado, el papá de Silvia, era un reconocido científico que se había tenido que exiliar luego de La Noche de los Bastones Largos, la brutal represión llevada a cabo en las universidades por el gobierno de Onganía el 29 de julio de 1966. En ese hogar politizado, en el que era tratado como un hijo, Ale aprendió y disfrutó mucho. La salida de Silvia del país en 1974 a instancias de su padre, que intuía con lucidez lo que se venía en la Argentina, no bastó para interrumpir una relación profunda que se mantuvo de pie pese a tener al océano Atlántico de por medio. “Le dolía mucho no poder estar cerca de Silvia. Solía decirme que en la militancia encontraba una manera de compensar la tristeza”, sincera Lozano. Fernández fue testigo involuntario de un momento extraordinario: el 17 de febrero de 1975, cuando Ale cumplió 20 años, Silvia lo llamó desde París de sorpresa y le alegró el día. Los que presenciaron la conversación todavía recuerdan que la sonrisa del novio no entraba en el living del departamento de Ugarteche. Y a todo esto, apasionado por la política, por el amor y por el fútbol, Almi quería ser médico. Había tomado la decisión de chiquito y, en el inicio de 1974, se anotó en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Cuando sea grande, no te voy a poner inyecciones”, había sido desde siempre su frase de cabecera cuando se le caía encima algún reto de Taty. A los ponchazos, arrancó a cursar con la ilusión de ser algún día, en una sociedad en la que la salud no fuera una mercancía, un pediatra del carajo.
Ya sin tanta atención puesta en espantarle los posibles novios a Fabiana, Alejandro dedicaba buena parte de sus horas, las que no ocupaba su empleo en el Instituto Geográfico Militar, al trabajo militante en el GOR. Con algunas críticas a lo que él denominaba “purismo teórico”, aprovechó la oportunidad que se le presentó a mediados de 1974 y asistió como observador al VI Congreso del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), una apuesta política impulsada por el PRT-ERP con la idea de aprovechar al máximo los resquicios de la legalidad democrática abierta a principios de 1973. Ale fue entonces una de las casi 30 mil personas que concurrieron el 15 de junio de 1974 al Club Tiro Federal de Rosario para escuchar, entre otros, a Agustín Tosco (líder del gremio Luz y Fuera de Córdoba), a Armando Jaime (dirigente del Frente Peronista Revolucionario) y a Norberto Pujol (referente del PRT). En un contexto en el que la escalada represiva de las fuerzas parapoliciales daba referencias de un futuro complejo para las organizaciones populares, volvió a Buenos Aires decidido a discutir en el seno del GOR cómo continuar la lucha. “Fue muy importante para él participar de aquel congreso. Regresó seguro de que estábamos en una etapa de confrontación directa en la que había que desarrollar tareas ofensivas”, señala Lozano. Los debates se prolongaron durante algunos meses y Alejandro empezó a alejarse de a poco en busca de un espacio más acorde a su análisis de la coyuntura. Una de esas charlas sin consenso sucedió el 26 de junio en una pizzería en Rivadavia y Lacarra, en Floresta, y tuvo como protagonistas a Albi y a Muracciole. De fondo, mientras iban y venían los argumentos sobre qué camino militante tomar, la Naranja Mecánica, el fenomenal equipo de Holanda dirigido por Rinus Michels, goleaba a Argentina por 4 a 0 en la segunda fase del Mundial de Alemania Occidental.
Todo indica que fue hacia finales de ese año que Ale, pese a su mirada crítica sobre el ataque del ERP a la guarnición militar de Azul, le pidió a un amigo que le armara un contacto para entrar a la organización liderada por Santucho. Según marcan los que vieron de cerca ese momento, Alejandro, que jamás renunció a su empleo en el Instituto Geográfico Militar, no tuvo ni siquiera un breve paso por la Juventud Guevarista sino que se integró directamente a la estructura mayor. La coyuntura de la Argentina lo obligó rápidamente a aumentar las medidas de seguridad al punto de refugiarse en una situación de semiclandestinidad. Fabiana describe la tarde, ya en abril de 1975, en la que su hermano entró al departamento algo alterado por la presencia de un auto sospechoso en la puerta del edificio. “Me dijo que, mientras él bajaba a la calle, me hiciera la distraída y mirara desde el balcón si lo seguían. Cuando subió, le avisé que sí, que lo habían observado. Enseguida, los tipos tocaron el timbre pero, como no atendimos, se fueron. Y ahí fue que Ale me dio el poema dedicado a mi mamá por si le pasaba algo”, cuenta la menor de los Almeida sin poder evitar que la atmósfera se cargue de espanto. Si bien no está del todo claro en qué sector de la organización trabajaba, se supone que estaba vinculado a la parte de propaganda y que se ocupaba de que los materiales les llegaran a los grupos que operaban militarmente en Tucumán.
“Una vez me pidió que le consiguiera algún local por Once para comprar papel. Cuando resolvió ese tema, me ubicó de nuevo a ver si lo podía ayudar a encontrar algún camión para transportar cosas”, revela Pedro Fernández. Rubén Lozano siguió viendo a Ale una vez por mes, los sábados al mediodía, en un bar por Plaza Las Heras. Las charlas giraban alrededor de cuestiones personales y de la realidad política. Según las palabras de Lozano, Almi, que hasta en esos debates profundos rompía la solemnidad llamándolo afectuosamente “Negro”, defendía a ultranza las posturas que lo condujeron a alejarse del GOR a mediados de 1974.
“Mañana no trabajo porque tengo parcial. Esperame, mamá, que ya vengo”, cuenta Taty que le dijo Alejo el 17 de junio de 1975, a las 20.30, en el living del departamento de la calle Ugarteche. Nunca más volvió. Nunca más lo vieron.
Aunque todavía faltara algo más de ocho meses para el golpe de Estado, la barbarie ya estaba en marcha y no tuvo piedad con él. Taty preguntó y preguntó a través de los contactos militares que había en su familia. Nada. Nada de nada. Lo que sí encontró revisando la habitación de su segundo hijo fue un cuaderno con 24 poesías que la conmovieron hasta hacerla renacer.
“Si la muerte
me sorprende
lejos de tu vientre,
porque para vos
los tres seguimos en él;
si me sorprende
lejos de tus caricias,
que tanto me hacen falta;
si la muerte me abrazara fuerte
como recompensa
por haber querido la libertad,
y tus abrazos entonces
sólo envuelvan recuerdos,
llantos y consejos
que no quise seguir,
quisiera decirte mamá
que parte de lo que fui
lo vas a encontrar
en mis compañeros;”
Lo había escrito Ale con conciencia y con ternura, o sea, con humanidad.
Todos lo extrañaron y lo extrañan desde ese instante de horror eterno que se perpetúa, entre otras laceraciones, porque sus restos jamás aparecieron. Ni siquiera con la incansable búsqueda de Taty, que se transformó en una de las Madres de Plaza de Mayo y en referente de los organismos de Derechos Humanos en el país, hubo respuesta. Jorge se quedó sin su socio en la tribuna y Fabiana perdió al hermano protector y Silvia persiguió en vano sus besos y sus amigos sintieron que les robaron al bromista y sus compañeros se indignaron por la enorme cuota de valentía que se habían llevado los hijos de puta.
No hace falta ni irse lejos ni caminar para atrás. Basta con enfocar al horizonte. Con una gallina para completar el puchero o con un libro en la mano o con una oratoria capaz de cautivar mil asambleas, Ale está. Siempre está. Con cada plaqueta que castiga a la impunidad y con cada baldosa que pide justicia y con cada una de las memorias que enaltecen su dignidad, Ale está. Siempre está. Y con los gritos de goles que retumban en el Cilindro y con las camisetas que flamean en las buenas y en las malas y con las hazañas de la Academia, Ale está. Siempre está. Ale, Alejandro, Alejo, Almi, Albi o como se lo quiera llamar: un revolucionario que nunca deja de ser ni imprescindible ni revolucionario, un hincha que no abandona jamás.