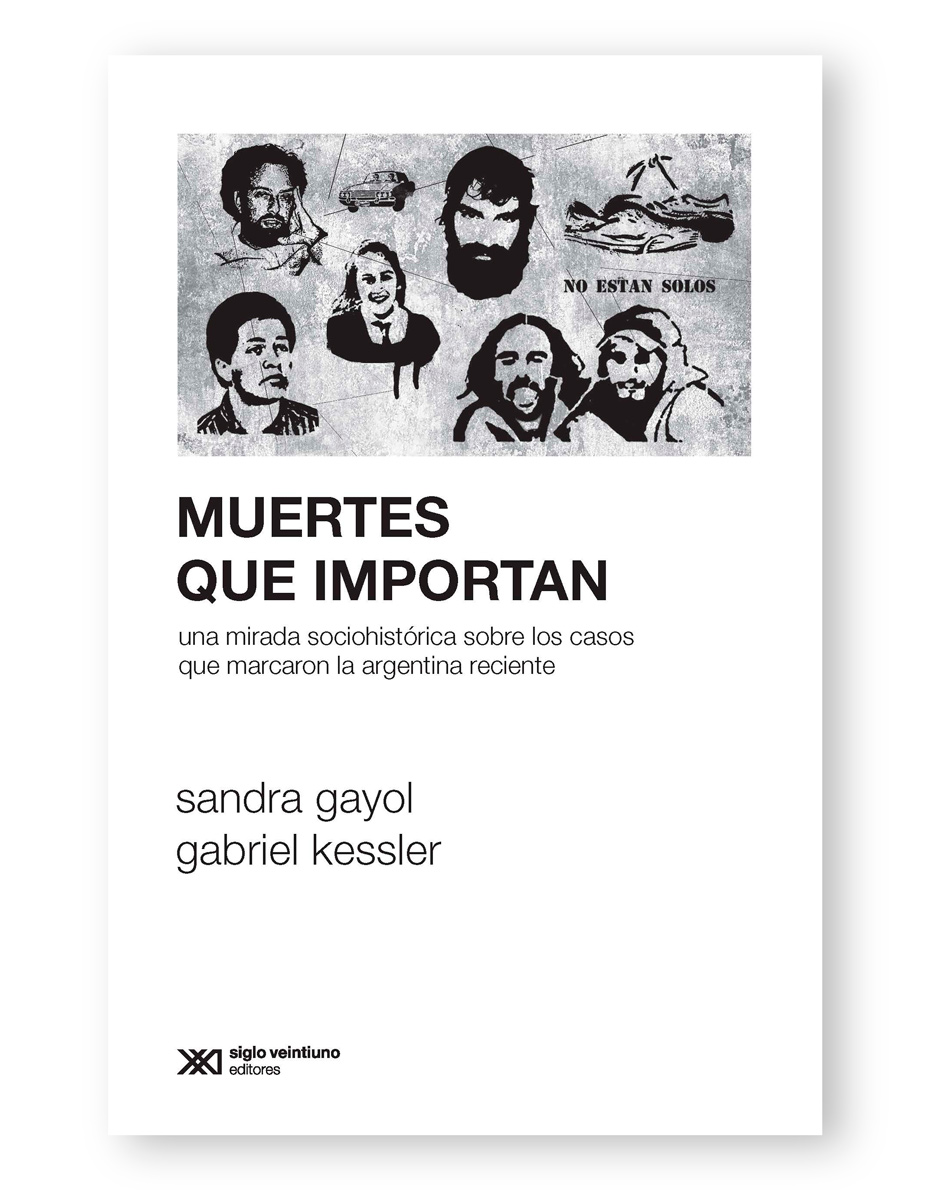El poder disruptivo de la muerte violenta generalmente se asocia con hombres y mujeres públicos, pero sabemos mucho menos sobre la capacidad transformadora de algunas muertes violentas de seres anónimos. En efecto, hay muertes que son profundamente desestabilizadoras e inauguran un tiempo histórico particular; hay otras que devienen hechos sociales y políticos pasajeros y espasmódicos, pero la mayoría de las muertes violentas no logran ningún impacto público. Este libro se interroga por las razones de esa disparidad. Para ello, pone el foco en una serie de muertes violentas sucedidas en la Argentina, la mayoría de ellas provocadas por agentes del Estado, que despertaron reacciones sociales, interpelaron a los poderes públicos y están asociadas con cambios particulares.
La conmoción social, la inflexión que provocó la muerte y la participación directa o indirecta de funcionarios estatales en el hecho fueron los puntos de partida que nos guiaron en la selección –dentro del conglomerado de muertes violentas posibles–, así como en el proceso de reconstrucción de los derroteros trazados por cada una de ellas. ¿Qué debe tener la muerte de un individuo para resultar políticamente relevante, es decir, para ser capaz de interpelar a los poderes públicos y propiciar cambios? ¿Por qué algunas muertes generan conmoción social y otras, similares, no provocan la misma reacción? ¿Por qué algunas muertes logran que un grupo variable pero significativo de la población se involucre emocionalmente con ellas, participe en el reclamo de justicia y exija respuestas del Estado?
Para responder a estas preguntas nos centramos en la muerte violenta provocada a personas indefensas por individuos o grupos de individuos que ocupan posiciones de poder. Consideramos sólo algunas muertes violentas que se produjeron en distintos momentos y en diferentes espacios geográficos de la Argentina, entre 1985 y 2002. Fue en este lapso temporal cuando se concentró un número significativo de muertes violentas que iniciaron un proceso social de interpelación a los poderes públicos y cuestionaron distintas aristas de la violencia estatal.
Nos concentramos, entonces, en la muerte del banquero Osvaldo Sivak, secuestrado el 28 de julio de 1985 y luego asesinado en la ciudad de Buenos Aires por integrantes de la Policía Federal Argentina y ex integrantes de los servicios de inteligencia del Estado (vinculados con el terrorismo de Estado); la de tres jóvenes de Ingeniero Budge, localidad de la provincia de Buenos Aires, asesinados en 1987 por la Policía Bonaerense mientras bebían cerveza en la vereda de un almacén; la de María Soledad Morales, violada y asesinada en una fiesta en septiembre de 1990, a los 17 años, por jóvenes vinculados de manera directa al poder político de la provincia de Catamarca; la de Omar Carrasco, encontrado muerto el 6 de abril de 1994 en el cuartel de Zapala, provincia de Neuquén, donde cumplía el servicio militar obligatorio; y los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), cometidos por la policía en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2002. Si cada una de estas muertes ocurrió en un momento preciso, nos interesamos también en su conversión en “casos”: esto es, en la dinámica política y social que la muerte estimula y modela. En este sentido, cada caso tiene una temporalidad propia, con momentos de visibilidad, de repliegue en el espacio público y potencial reactivación. Es decir, los casos tal como se conciben en este libro no pueden decretarse como definitivamente clausurados.
(…) Las muertes analizadas vuelven visibles asesinatos previos, los rescatan del anonimato o del olvido. Unas y otras permiten reconstruir categorías, establecen series, diseñan filiaciones, fijan genealogías, plantean nuevos temas o legitiman otros que ya estaban presentes pero que no lograban articularse como demandas a los poderes públicos.
La experiencia de la muerte es irrecuperable, entre otras razones porque afecta a una singularidad. No obstante, como veremos, la especificidad de cada una de las muertes no debe ocluir rasgos comunes que es importante subrayar. En primer lugar, se trata de la muerte violenta de seres anónimos carentes de militancia política previa –a excepción de Kosteki y Santillán–. Ninguna de las víctimas aparece vinculada o sospechada de haber cometido un delito penal. Eran hombres y mujeres, la mayoría adolescentes y jóvenes pertenecientes a los sectores populares o a los sectores medios de distintos lugares de la Argentina, cuyas muertes podrían no haber trascendido del fuero privado.
En este sentido, difieren de las pérdidas de personas muy reconocidas, que generan una gran repercusión, especialmente visible en sus funerales (una referencia clásica son los funerales de Estado de presidentes, ex presidentes o dirigentes políticos en ejercicio; y también de figuras del espectáculo o del deporte), en las expresiones públicas de dolor e involucramiento y, en ciertos casos, en sus historias post mortem. Otras muertes, incluso de seres anónimos, suelen causar conmoción por el lugar que ocupaba la persona en la estructura social, en especial en sectores medios y altos, y de este modo es más probable que, por algún tiempo, acaparen la atención de la opinión pública. Esa no era la situación en que se encontraba la mayoría de las personas cuyas muertes analizamos aquí. Si nos guiamos por casos previos de similares características, se trata de muertes que deberían haber quedado circunscriptas, al menos en principio, al ámbito del duelo privado –entre sus familias, amigos y conocidos–. Pero no fue así. Tuvieron un impacto social y político imposible de prever en la medida en que otras muertes parecidas, sucedidas antes y después, no despertaron reacciones comparables. Nos proponemos develar entonces las razones y los modos a través de los cuales estas muertes marcaron discontinuidades.
El eslabón mayor que las une es el Estado. Los Estados modernos siempre articularon la transición de la vida a la muerte a través de leyes, instituciones y prácticas específicas. El disciplinamiento de la población –viva y muerta– es una forma moderna de la gubernamentalidad y su biopolítica (Foucault, 2007), así como la celebración de los “grandes hombres”, un punto de unión y de identificación de los límites simbólicos de una nación en relación con otras (Anderson, 1983). Para Mbembé (2011), la soberanía en su versión moderna es el derecho a matar de formas que exceden las normas legales de la política institucionalizada. Es la necropolítica, sostiene, la que define quién es desechable y quién no, y la que determina el destino posterior del cadáver (Hansen y Stepputat, 2005).
Los asesinatos analizados corroboran la endeblez, la fragilidad de las vidas y de los cuerpos muertos en manos del poder soberano. Las respuestas sociales que dispararon, sin embargo, constituyeron una impugnación a este poder. En la muerte, como en la vida, el cuerpo no es necesaria ni completamente maleable para quienes ejercen la soberanía. Apropiados por los familiares, por los militantes sociales y políticos, y/o por sectores amplios de la población, esos cadáveres los empoderan y les permiten contestar e interpelar el “hacer morir estatal”. Reclamar por los muertos es un acto tan politizado como provocar las muertes o encubrirlas.
Este libro, entonces, explora también el vínculo de la muerte con la política. Nos interesan las prácticas del Estado, que no se reducen a su arquitectura normativa o a su institucionalidad y que anidan en actos, espacios y jerarquías. Pero también buceamos en las reacciones y los usos múltiples que distintos actores hacen de una muerte violenta. La frase “Me tiraron un muerto”, atribuida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, cuando en enero de 1997 apareció maniatado y calcinado José Luis Cabezas –en una cava ubicada en un camino cotidianamente transitado por el mandatario–, refleja en toda su crueldad el potencial político y emocional que los dirigentes y la sociedad pueden atribuirle a la muerte.
Recurso de la política, la muerte no siempre se doblega, y los efectos y sentidos de su politización tienden a ser imprevisibles y difíciles de controlar. Katherine Verdery (1999), que ha estudiado el valor de los cuerpos muertos como vehículos y símbolos políticos en la Europa del Este postsocialista, señala que se trata de cuerpos multívocos, es decir que cada ser vivo puede darle su propio significado, ya que los muertos no hablan por su cuenta o, como subrayan trabajos etnográficos recientes, no lo hacen con la suficiente elocuencia (Fontein y Harries, 2008). En la Argentina, veremos, los cadáveres hablan por sí mismos y, simultáneamente, “todos” hablan o pretenden hablar por ellos con intenciones y estrategias diversas. Nos referimos tanto a la interacción y circulación de discursos públicos como a las versiones, chis- mes y rumores expresados en palabras, contestados pública- mente y que a menudo están en el origen de las movilizaciones en pos de la verdad y la justicia.
La muerte es el final de una vida, por supuesto, pero no siempre equivale a un límite absoluto. A partir de ciertas muertes violentas se inició un proceso dinámico y muy complejo de transformación social y política. ¿Por qué esas muertes y no otras? Porque, tal como intentaremos mostrar, invadieron el espacio público e ingresaron en la agenda política y, al mismo tiempo, alentaron apropiaciones, usos, sentimientos colectivos y disputas inmediatas y póstumas por su significado. Así, por los cambios que motorizaron y por su capacidad de plantear nuevos problemas, nutrieron a la democracia de nuevos contenidos y significados, y contribuyeron a reconfigurar la sociedad argentina.
(…) Las muertes violentas que estudiamos suceden en democracia pero se vinculan, de maneras diferentes, con el pasado reciente. El conocimiento público de las prácticas dictatoriales sobre las personas y los cuerpos muertos en confluencia con mutaciones que venían erosionando la moral sexual tradicional, junto con expectativas sociales sobre una “buena muerte” y un “buen entierro”, propiciaron una sensibilidad que orientó la recepción de ciertos acontecimientos y consolidó una nueva manera de tratar varios temas, entre ellos, la muer- te evitable. Las prácticas de desaparición y/o de muerte del pasado reciente alentaron la reacción social y la resistencia pública contra la violencia instituida del Estado y reclamaron la obligación de este de responder por sus crímenes. Por otra parte, sugerimos que la atención en las muertes violentas del pasado que devenían públicas, el descubrimiento de los cadáveres NN, la interpelación de los despojos y la construcción de su memoria relegaron a otras muertes violentas de las preocupaciones ciudadanas y políticas.
El pasado reciente y los debates públicos que suscita desde los años ochenta son el horizonte de inteligibilidad indispensable. La democracia es un corte evidente con respecto a la dictadura. Su “restauración”, para apelar a la denominación más frecuente, permite reposicionar motivos y valores que la dictadura clausuró. Pero también, y he aquí el segundo argumento general de este libro, la “restauración democrática” implica nuevas cuestiones, la enunciación de problemas y la emergencia de debates que se construyen en el curso de la dinámica social y política. Las muertes violentas ordenan y de- finen temas, retoman argumentos del pasado, descartan explicaciones ya obsoletas e incorporan problemas casi ausentes antes, como aquellos ligados a los riesgos y a la violencia contra las mujeres. Entenderlas meramente como “deudas de la democracia”, frase que presupone un concepto inmutable y prefijado de esta, soslaya que las muertes muestran el carácter de construcción interminable del pasado reciente y el sentido histórico de su definición.
La muerte violenta sucede, y en la mayoría de los casos es socialmente condenada. Sin embargo, y este es el tercer argumento general, no debe ser pensada en clave analítica como una patología de la vida social y política o como un resabio extemporáneo del pasado. Es un hecho social y es un recurso de la política: un instrumento del que se puede valer el Estado, a través de actores diversos, para alcanzar determinados objetivos. También, una vez acaecida, la muerte nutre y alienta el discurso, la discusión y las prácticas políticas, e inicia un decurso con consecuencias imprevisibles.
La eficacia de algunas muertes para volverse visibles –por el escándalo que provocaron y por las demandas y problemas generales que plantearon– y la invisibilidad de otras se debe, y este es el cuarto argumento general, al tema con que cada muerte en particular se relacionó: a la interacción con la coyuntura política en la que se produce, a la forma en la que varios actores se involucran con ella, a su capacidad de remitir a otras muertes similares, y a su presencia en la agenda de los medios masivos de comunicación. En esta configuración de variables la muerte ya no entraña sólo la ruptura del lazo con los vivos sino también un proceso de comunicación e interacción social y política.
La aproximación micro y macroanalítica permite constatar la coexistencia de historias y sentidos disímiles de una muerte y, a su turno, muestra que los cambios y las experiencias que se asocian a ella también son distintos. Ninguna muerte, y este es el quinto argumento general del libro, es reducible ni asimilable a una escala de análisis en particular. Las narrativas y experiencias que articula en el lugar donde aconteció difieren de las que puede suscitar en el resto del país. El alcance de la historicidad del hecho también lo es: alejadas del espacio donde sucedieron, las secuelas pueden ser tenues.
Pero las escalas tienen atributos, una historia propia e imágenes más o menos cristalizadas que confluyen para otorgar a ciertas muertes violentas un sentido diferente. El sexto argumento general es que cuando los medios de comunicación de alcance nacional construyen determinado espacio social destacando sus vínculos con el delito y la violencia, las muertes que allí acontecen conmueven socialmente mucho menos y carecen de impacto político. La muerte violenta refuerza el estigma.