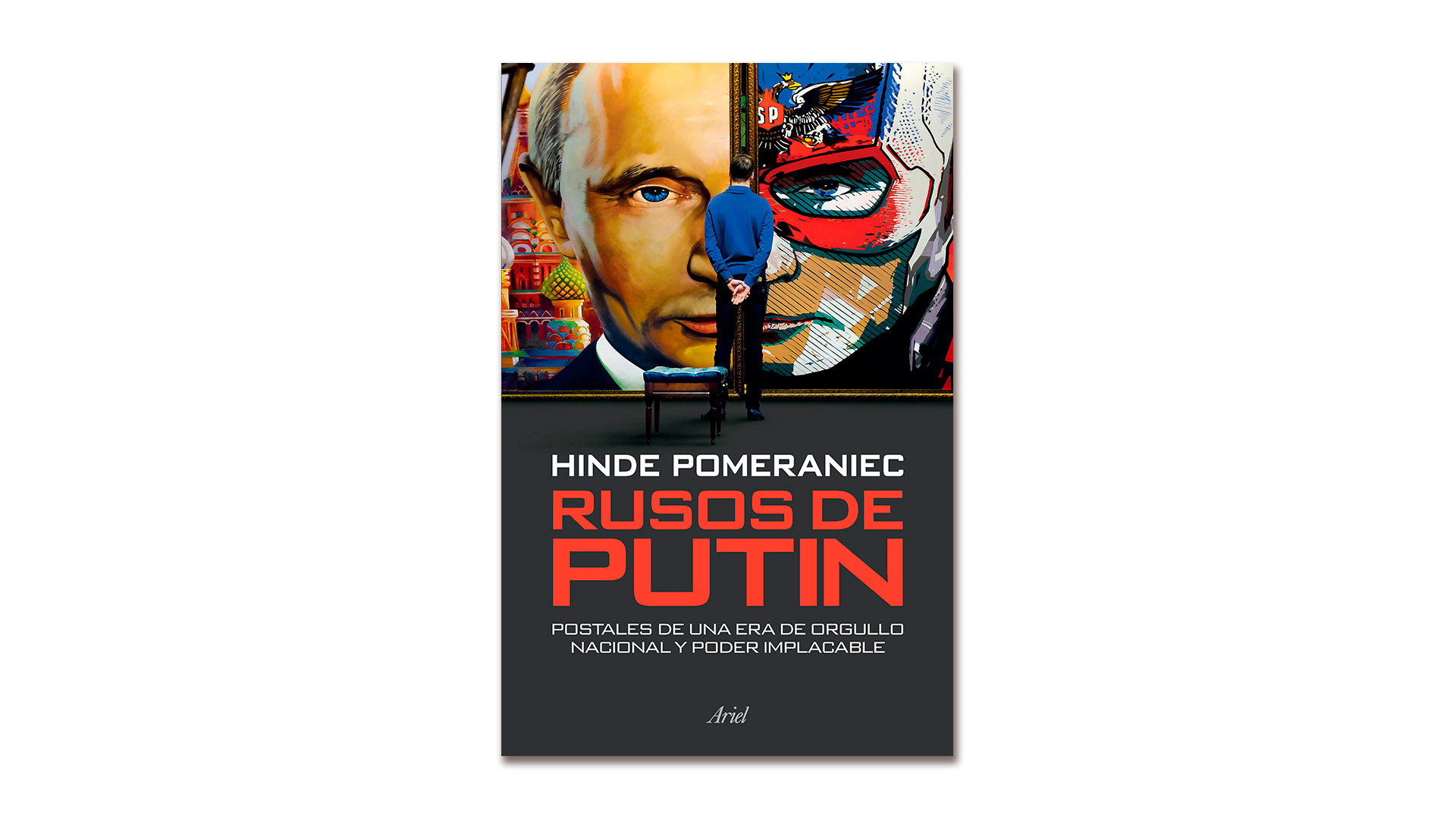Fotos: Vladimir Varfolomeev https://www.flickr.com/photos/varfolomeev/ y Utenriksdepartementet UD https://www.flickr.com/photos/utenriksdept/
Beslán, Osetia del Norte, 2 de septiembre de 2004
La pesadilla comenzó ayer antes de las diez de la mañana y no se sabe cuándo ni cómo terminará. En pleno acto de inauguración del año escolar, un grupo de unos veinte hombres y mujeres ferozmente armados irrumpió en una escuela del sur de la Federación de Rusia y tomó como rehenes a al menos ciento treinta y dos chicos y decenas de padres y docentes. En total, habría unas trescientas personas cautivas en manos de terroristas prochechenos, según los servicios de seguridad rusos.
Beslán, en la república rusa de Osetia del Norte, ubicada a 50 kilómetros de la frontera con la conflictiva Chechenia, es la única república con mayoría ortodoxa cristiana y no musulmana de la región. El grupo comando que tomó la escuela, integrado por entre quince y veinticinco personas encapuchadas y armadas con cinturones de explosivos y lanzagranadas, entró a sangre y fuego al edificio mientras alumnos y padres compartían la tradicional ceremonia rusa del inicio de clases. La policía informó que los secuestradores colocaron a varios chicos en las ventanas para usarlos como escudos humanos. “Toda la escuela está minada, por todas partes se han instalado explosivos”, alertó el parlamentario ruso Mijaíl Markelov, desde Beslán.
En los primeros minutos del secuestro hubo una cantidad incierta de muertos, informaron los medios rusos. Los secuestradores exigen la retirada de las tropas rusas de Chechenia y la liberación de presuntos rebeldes encarcelados en la vecina Ingushetia. El grupo amenazó con volar la escuela si las fuerzas de seguridad lanzan un asalto para rescatar a los rehenes. Según el ministro del Interior de Osetia, Kazbek Dzantiev, los atacantes advirtieron que matarían a cincuenta niños por cada secuestrador que fuera abatido y a veinte por cada herido. Esta violenta toma ocurrió tras una semana marcada por atentados en Rusia. El martes, una presunta kamikaze chechena se inmoló en la boca de un subte, en pleno centro de Moscú, y mató a diez personas. Siete días antes, dos aviones rusos habían explotado y caído casi en simultáneo en un doble atentado que se atribuyó un grupo islámico vinculado a los rebeldes chechenos que buscan independizarse de Moscú. En total murieron noventa personas.
El domingo, Alu Aljanov, el favorito del Kremlin, ganó las elecciones presidenciales en Chechenia. Sucederá a Ajmad Kadyrov, el presidente asesinado por la guerrilla en mayo en esa república en la que se libra una feroz guerra civil desde hace diez años.
La escuela de Beslán fue rodeada por un gran número de vehículos blindados y camiones del ejército. Más de mil personas, entre ellos padres desesperados, se apretaban contra los cordones policiales y exigían información. Las autoridades rusas dijeron que estaban en contacto con el grupo armado. Los terroristas rechazaron el ofrecimiento de agua y alimentos para los rehenes.
El diario The New York Times informó que llamó a la escuela por teléfono y logró hablar con un hombre que se identificó como portavoz de los rebeldes. Hablando dificultosamente en ruso con acento checheno, dijo que pertenecía al Segundo Grupo de Salakhin Riadus Shakhidi, al parecer dirigido por el comandante rebelde checheno Shamil Basayev, el mismo que reivindicó la sangrienta toma del teatro Dubrovka. En las últimas horas salieron de la escuela quince menores, al parecer porque lograron escapar. Por segunda vez en ocho días, el presidente ruso, Vladimir Putin, debió interrumpir sus vacaciones en el mar Negro.
Beslán, Osetia del Norte, 4 de septiembre de 2004
La toma de la escuela rusa culminó ayer luego de cincuenta y tres horas y con el peor escenario: trescientos treinta y cinco muertos, entre los cuales había nenes y nenas con balazos en la espalda, y setecientos cuatro heridos, en una carnicería que se desató pasado el mediodía con el asalto imprevisto de las fuerzas rusas al edificio, y que se extendió hasta entrada la noche, con veintisiete terroristas muertos y, en principio, tres detenidos. El número de muertos fue dado a conocer esta madrugada por el gabinete de crisis ruso y se cree que podría aumentar cuando retiren los escombros del edificio.
“Toda Rusia sufre”, dijo anoche el presidente Vladimir Putin, poco después de visitar a los heridos, y admitió que los servicios especiales sufrieron “bajas considerables”. Además, aseguró que el uso de la fuerza “no fue premeditado”.
La operación realizada por las fuerzas rusas “ha terminado”, declaraba ayer por la tarde el general Viktor Sobolev, comandante de la 58ª división del ejército ruso. Atrás quedaban horas de un caótico baño de sangre como corolario de una masiva toma de rehenes. Los terroristas, que según Moscú eran osetas, ingushes, chechenos y rusos, exigían el retiro de las tropas rusas de Chechenia y la liberación de prisioneros de las cárceles rusas. En un principio se dijo que en la escuela había poco más de trescientos rehenes, pero, en realidad, dentro del edificio había mil doscientas personas, entre ellas ochocientos chicos.
La pesadilla final se inició a la una y cinco del mediodía hora local, cuando socorristas de Protección Civil llegaron hasta el patio de la escuela tras haber acordado durante una conversación telefónica con los terroristas un alto el fuego para recoger los cadáveres de quienes murieron durante la toma. Se produjo entonces una explosión en el edificio. Aparentemente, una bomba de las que los terroristas habían plantado en el lugar se detonó por accidente.
“Estábamos todos apiñados en el gimnasio de la escuela”, relató una rehén cubierta de sangre. “Había artefactos explosivos pegados a las paredes con cinta adhesiva. Una de estas cintas se despegó haciendo caer una bomba, que estalló.” Otras fuentes, en cambio, aseguran que uno de los terroristas tropezó con una bomba. La detonación, al parecer, hizo que el techo del gimnasio se desplomara sobre los rehenes causando al menos cien muertos. Un grupo de niños consiguió salir al patio a través de un agujero que se hizo en la pared y, cuando intentaban escapar, los secuestradores les dispararon por la espalda matando a varios de ellos y a uno de los socorristas. Según las autoridades, fue en ese momento que el gabinete de crisis ruso ordenó el ataque. Y estalló el caos.
Las tropas especiales irrumpieron en el edificio. Mujeres y niños salieron corriendo presas del pánico y semidesnudos bajo una lluvia de balas disparadas por los terroristas, algunos de los cuales aprovecharon para escapar camuflados entre la multitud. Varias horas después, seguía reinando la confusión, con bolsones de resistencia activos y el eco del fuego de ametralladoras y explosiones. Toda la operación dio lugar a escenas de desesperación. Niños en ropa interior, manchados de sangre, corrían por las calles llorando sin poder hablar. Otros se precipitaban sobre las botellas de agua que les tendían los soldados tras las terroríficas horas que pasaron, privados de bebida y comida hacinados en un gimnasio minado de explosivos y donde el calor era intenso.
En las calles, los vecinos se armaron en un intento por rescatar a sus seres queridos. Y un ejército de autos particulares reemplazó a las ambulancias para trasladar heridos al hospital. “La toma por asalto de la escuela no estaba prevista. Nos proponíamos seguir con las negociaciones para conseguir la liberación pacífica de los rehenes”, intentó explicar Aslambek Aslajanov, asesor de Putin. “Se produjo una tragedia inesperada”, añadió. Más allá de las explicaciones oficiales, el largo historial de secuestros en Rusia, en su mayoría a manos chechenas, tiene como final un alto número de rehenes muertos. El desenlace de ayer sobrevino luego de que Putin asegurara, ante las súplicas de los familiares, que la prioridad, esta vez, era la vida de los rehenes.
El pueblo de Beslán fue la nueva víctima del conflicto en el Cáucaso. Anoche las madres se acercaban a la morgue para reconocer los cadáveres de sus hijos. Unos diez cuerpitos yacían en el pasto, entre lamentos desgarradores como el de esa mamá de rojo que se arrodilló y, entre lágrimas sin consuelo y preguntas al cielo, besó la frente de su hija muerta.
Moscú, julio de 2008
La cita con Ella Kasaeva es hoy.
Durante semanas mantuvimos un diálogo intenso por correo electrónico; intenso y singular: yo le escribía en inglés, ella me contestaba en ruso. Cómo se las arreglaba ella, lo ignoro. Yo recurría a un compañero de familia ucraniana (que habla ruso) o al traductor automático de Google. Ella Kasaeva es la vicepresidenta de Voces de Beslán, uno de los organismos que siguen reclamando justicia por los trescientos setenta muertos durante la toma de la escuela nº 1 y, sobre todo, por el desgraciado asalto final al edificio. Las cifras son pavorosas: de los muertos, ciento ochenta y seis eran chicos.
Dos perfectas desconocidas, en nuestra atípica correspondencia fuimos limando dificultades lingüísticas y logramos concretar una entrevista. Siento que la conozco o, al menos, que conozco la pesadilla que desgarró a su familia.
Sé que su hija de 12 años sobrevivió a la masacre, pero que varios de sus parientes murieron allí adentro. Por lo que pude averiguar, la de Ella Kasaeva era una sencilla familia oseta de comerciantes destruida en 2004, en el Día del Conocimiento, una suerte de rito anual en donde los niños llevan flores a sus maestros y sus familiares los acompañan en el inicio del ciclo escolar en una lineika, como llaman los rusos a las asambleas de este tipo.
Entre los mil doscientos rehenes había sesenta y dos maestros y trabajadores de la escuela, de los cuales murieron veintidós. Por lo que se sabe a partir de los relatos de los sobrevivientes, durante el cautiverio la mayoría de los maestros siguieron cuidando a los niños, dándoles tranquilidad, ayudándolos a huir cada vez que hubo oportunidad y protegiéndolos con su cuerpo.
Es el caso de Emma Karyayeva, una joven maestra de primaria que ese 1º de septiembre llegó a la escuela con su hija Karina. La última que la vio con vida fue una compañera, profesora de Inglés, quien contó que Emma estaba gravemente herida en el cuello y que, sobre el final, cuando ya no tuvo fuerzas para avanzar, se llevó la mano a la boca y besó su alianza de casamiento. Con la sangre que brotaba de su herida, Emma escribió “Te quiero, Karina” en el pizarrón, poco antes de morir. Su hija no llegó a ver ese legado de amor agónico: a la nena también la hallaron muerta.
Hubo además maestros a quienes los terroristas les dieron la posibilidad de salir y, sin embargo, eligieron quedarse con sus alumnos como Nadezhda Nazarova, una profesora de Biología que murió junto con su hija y sus dos nietos después de haberles salvado la vida a varios estudiantes.
Difícil imaginar esas horas interminables de agobio y pánico dentro de la escuela, cuando el terror equiparó a todos, sin importar las edades; los dejó inermes y los volvió pares, desnudos ante la certeza del fin. O tal vez no fue así. Esos adultos destinados a ser modelos para sus alumnos, ¿habrán logrado ocultar el miedo para no atemorizar de más a los chicos?
Hubo un tiempo en que esos docentes se preparaban para enseñar; cuando aprendían la dialéctica de transmitir conocimiento y filosofía de la vida cotidiana. Todos crecieron durante el comunismo, cuya filosofía centraba el futuro de la Madre Rusia en la educación y no en el comercio o la libre empresa.
Con la herencia de un analfabetismo bestial en relación con los estándares europeos, la Revolución de 1917 hizo foco en las aulas como medio de crecimiento económico e ilustración de las masas. “Denme cuatro años para enseñarles a los niños y nunca les serán arrancadas las semillas que logre sembrar”, decía Lenin. “Educar, educar, educar” (y su variante, “aprender, aprender, aprender”) era otra frase adjudicada al padre de la Revolución Bolchevique que podía verse en todas las aulas de los países del Este comunista. Durante setenta años, Moscú apeló a la educación como el gran promotor del ascenso social y la gran simiente del sistema, para continuar con la efectiva y clásica retórica agrícola.
Pese a que desde un comienzo el comunismo concedió atención a las escuelas, el Día del Conocimiento cobró forma recién en agosto de 1969, cuando la juventud comunista, o Komsomol, instauró su celebración. Como describe el periodista irlandés Timothy Phillips en su libro sobre Beslán, mientras otras fechas patrias de la época de la Unión Soviética se recuerdan hoy sin nostalgia y al borde de la ironía, el primer día de clases sigue siendo un rito en la Rusia postsoviética y abierta al libre mercado.
Durante las cincuenta y tres horas que duró la trágica toma de rehenes que algunos describieron como el 11-S ruso, tomé notas de la cronología del horror. Mientras me preparo para ver a Ella, repaso los hechos:
Miércoles 1-9-2004. Un grupo comando independentista armado con lanzagranadas y cinturones explosivos irrumpe en la escuela nº 1 de Beslán durante la celebración del primer día del curso escolar. En la toma mueren unas doce personas y otras tantas resultan heridas.
Jueves 2-9-2004. En el segundo día se advierte una tenue perspectiva de solución pacífica cuando los terroristas dejan salir a veintiséis mujeres y bebés. Algunas de las rehenes liberadas relatan que dos mujeres terroristas se inmolaron el miércoles por la noche en el interior de la escuela con varios rehenes dejando un tendal de veintiún muertos.
Viernes 3-9-2004. Tras una tregua para recoger cadáveres, y luego de una explosión y el desmoronamiento del techo del gimnasio de la escuela, tropas rusas inician el asalto al colegio con el saldo de trescientos setenta muertos (entre ellos, ciento ochenta y un chicos) y cientos de heridos y desaparecidos.
Traje conmigo desde Buenos Aires la correspondencia que mantuve con Javier Domingo, un argentino que vive en Cracovia y que viajó a Beslán un año después de la masacre como intérprete de un grupo de psicólogas italianas que trabajaron con algunos de los chicos sobrevivientes.
Luego de la tragedia, hubo una oleada de expertos de todo el mundo que intentaron ayudar en el Cáucaso. Javier estuvo un mes conviviendo con la gente de Beslán, una comunidad fracturada, una sociedad aturdida donde la infancia sólo puede asociarse al dolor.
Vuelvo a leer las notas de nuestro intercambio y también las que tomé las veces que nos comunicamos por teléfono y durante nuestros encuentros en Buenos Aires.
Javier me contó lo siguiente: “Hay familias destruidas, anuladas. Y no porque delante de sus ojos tengan todo el tiempo la visión de un terrorista encapuchado, sino porque nunca más podrán volver a vivir con normalidad sus vidas. Te doy un ejemplo. Robert tiene hoy 6 años. El 1º de septiembre de 2004 fue a la escuela. Hoy los cuerpos de su papá y su mamá están en el nuevo cementerio de Beslán, muy cerca del aeropuerto de Vladikavkaz. A los 6 años, no tiene muchas opciones y vive con Svetlana, su tía, que cuando murieron su hermana y su cuñado no estaba en la escuela. Tampoco su hijo Ronik, de 11 años. Robert, Ronik y Svetlana viven juntos, pero el marido de Svetlana no puede soportar la situación y escapa todo el tiempo, vaya uno a saber dónde. Muchas familias se desintegraron. Las familias cambiaron por completo, hubo suicidios de gente que no pudo soportar la nueva situación. Muchos padres quedaron absolutamente solos. El número de ancianos muertos creció, los corazones no aguantaron. El alcoholismo, de por sí altísimo, va destruyendo lo que queda”.
Javier dice que, en su mayoría, las que se acercaban a pedir algún tipo de ayuda eran las mujeres. Los hombres se mantenían al margen, siempre aislados: “Venían y pedían cualquier cosa, pavadas. Ellos no. Esa sociedad no se recuperará nunca. Y la tremenda fractura no es sólo de ánimo, ni tiene que ver sólo con el ataque mismo, sino con todo lo que salta después de un momento así. Como la madre que ahora tiene que hacerse cargo sola de los hijos, el hijo único que no estaba en la escuela y que ahora comparte a su mamá con su primito o la hija excluida porque ‘no tuvo la suerte de tener mala suerte’. La sociedad es muy unida, cuentan con una gran fuerza grupal, son muy apegados a sus instituciones, a su familia, a sus tradiciones. Pero, a pesar de eso, la sociedad se fracturó. Primero, entre quienes estuvieron en la escuela y entre quienes no. Después, entre quienes perdieron a alguien y quienes no. Si estuvieron heridos. Si recibieron alguna compensación. Hay algunos chicos de los que me acuerdo más. Alina, por ejemplo, que se despertó en un aula siendo la única viva, se puso a gritar y vino un guerrillero que le disparó pero un soldado estilo Cabral la salvó, cayéndole encima pero dejándola inmóvil por otro día. Alina recibe no sólo las atenciones de la madre, sino la de todos, por su historia de mártir y porque es tan frágil… También me pasó con un nene. Fue apenas la maestra me dijo: ‘A ése le mataron al padre y a las dos hermanitas en frente de todos el primer día’, y lo veías vestidito con un traje cinco talles más grandes y esa sonrisa… Entonces me olvidaba de los otros”.
Los chicos de Beslán le contaron a Javier que los terroristas los reunieron a todos en el gimnasio para tenerlos bajo control. Instalaron bombas en el recinto y elegían chicos para que los ayudaran en la tarea. Cada uno de los terroristas tenía el dedo en un gatillo de su Kalashnikov y, casi todos, un cinturón con detonador. Durante casi tres días no les dieron ningún alimento: comieron las flores que adornaban la escuela y bebían su orina. No podían comunicarse, estaba prohibido hablar en voz alta y fusilaban a quien lo hacía.
Una terrorista le dio agua a una nena y el jefe del grupo la fusiló. Un nene, Meyfek, ofreció los 5 rublos que llevaba en su bolsillo para que dejaran salir a su mamá, pero le dijeron que no. Hubo varios episodios en los que a los más chicos no se les permitió reemplazar a sus padres como voluntarios mártires. Siempre según lo que contaron los nenes sobrevivientes, al segundo día a los hombres los llevaron a un aula del primer piso: los mataban y tiraban sus cuerpos por la ventana.
Varias veces hubo ráfagas de disparos entre los terroristas y el ejército ruso. El calor era insoportable. Nunca se sabrá qué provocó el desplome del techo del gimnasio y la irrupción de los militares rusos. La escuela empezó a arder, a ceder. Muchos quedaron atrapados por el fuego de la batalla, otros por el incendio y otros bajo los escombros o bajo los muertos.
Vykhino es la última estación del metro violeta. No es subterránea; sale a la calle y se asemeja a una estación de ferrocarril abierta al cielo. Llegamos con Galina al lugar, pilar de un barrio de trabajadores, en las afueras de Moscú. El verano se siente en los olores, mezcla de sudor urbano y aroma a frutas, de ésas que algunas mujeres venden en la calle y cuyo peso calculan a ojo.
A Ella Kasaeva la reconozco por unas fotos de Internet: suele viajar a foros de derechos humanos y es una de las mayores promotoras de los juicios contra el gobierno ruso en la Corte europea de Estrasburgo. Los que la quieren desautorizar hablan de su radicalidad; le inventan una fortuna mal habida y lucro personal con la tragedia; el gobierno de Putin ha llegado a acusarla de extremismo por haber declarado que consideraba que las autoridades eran las responsables de la masacre. Acaba de volver de un congreso en Helsinki y está en Moscú de paso para Beslán, en donde tiene un pequeño comercio del que vive toda la familia. En esta tarde de sol mezquino Ella viste pantalón capri negro y blusa amarillo pálido. Tiene el pelo oscuro, grueso, lacio cortado a la altura de la nuca. Carga dos bolsas de plástico blancas vulgares y muy colmadas, y, mientras habla, no deja de caminar. No es atenta como la imaginaba; su saludo fue frío, indiferente. Parece molesta. No tiene aspecto rústico ni usa batón y pañuelo en la cabeza como muchas mujeres de Beslán que vi en las fotos o videos.
La seguimos de cerca. Camina muy rápido, pese al peso de las bolsas, y mira agitada a uno y otro lado: insulta por lo bajo porque no hay un bar a la vista (al menos eso dice Galina). Tal vez Ella tampoco conocía este lugar donde decidió citarnos. Finalmente, en Moscú ella también es extranjera. Lo supe el otro día: cualquier ruso que no vive aquí debe sacar una visa para venir. Una especie de peaje para moverse por la gran ciudad; para las autoridades, una buena manera de tener a todos bajo control.
A su lado camina una mujer de semblante apagado que se le parece; luego Ella dirá que es su hermana mayor. Discreta, la mujer de rostro desteñido apenas registrará nuestra conversación, una charla delirante y de pie en una parada de ómnibus en hora pico, con orquesta de bocinazos y un borracho de historieta agitando su botella y lanzando gritos a la nada. Con su ampulosidad, el borracho parece burlarse todo el tiempo de las palabras de una mujer en carne viva.
“Esa mañana íbamos hacia la escuela con mi cuñado Ruzlan Betrozov y los niños; yo acompañaba a mi hija Zarina y él a sus hijos varones. Ellos se adelantaron, yo quedé algo retrasada y justo pasó el tren. Los árboles estaban tan bonitos… Hasta que escuché los disparos. Algunos padres que estaban allí vieron a unos cuantos terroristas encapuchados. Llegué al estacionamiento y comencé a detener los autos desesperada. Busqué a la policía, pero no había nadie, pese a que meses atrás había muerto un niño atropellado por un auto y habíamos pedido que hubiera policías vigilando todo el tiempo.”
Ella habla sin mirar. Repite como un rezo un relato que conoce de memoria y que hace años no la deja dormir. En determinado momento sus ojos color miel se vuelven agua, húmedos por el recuerdo de la muerte. Dice que se dio cuenta enseguida de que estaban secuestrando a los niños y que, enloquecida, se puso a buscar un altavoz para gritar y pedirles a los guerrilleros que no les hicieran daño.
“Quería gritarles ‘por favor, no disparen, no toquen a nadie’, pero los militares sólo me dieron un vaso de agua; yo insistía, ‘como conozco la escuela hace 10 años, puedo ayudar’, pero nada. Vino un soldado y me quiso echar. En un momento vi cuando llegaron las tropas especiales, en camiones. Salió un hombre para hablar conmigo que resultó ser un oficial de seguridad de la ciudad. Me llevó a una habitación dentro de la administración, en el primer piso, y me hizo sentar. Entonces yo le expliqué que debían salvar a los niños rapidísimo, que no debían perder tiempo. Él no me decía nada, sólo seguía preocupado por que me callara cuanto antes.”
Al borracho le falta una pierna; parece la figura de un cuadro expresionista de Otto Dix; por momentos se detiene a mirar a Ella como sorprendido por lo que escucha, pero según Galina no deja de decir pavadas ni un instante. Giro a mi derecha y veo a la hermana de Ella abrazada a su cartera y perdida en su tristeza. Sólo se conecta de vez en cuando y mira su reloj: deben estar justas de tiempo, pienso, tal vez viajan ahora mismo de vuelta a casa. Recién entonces creo entender. Miro a Galina y le pido que pregunte lo que ambas sospechamos.
—¿Y qué pasó con sus sobrinos? ¿Acaso eran los hijos de esta mujer que la acompaña?
No parece sorprendida por la pregunta.
“En ese momento mi hermana, Emma Tagayeva –la que está aquí–, no estaba con nosotros sino en su trabajo. Ese día fueron a la escuela mis dos sobrinos, Alan, de 16, y Aslan, de 12 años y medio. Su papá estaba con ellos. Los niños eran grandes, altos: yo les llegaba hasta el pecho. Por eso tuve miedo por ellos, porque físicamente se veían como hombres, como adultos, no como alumnos. Uno era deportista y el otro un músico muy talentoso. Me preocupé mucho por ellos. Supimos después que mi cuñado quiso tranquilizar a los terroristas y que entonces lo mataron frente a sus hijos.”
La muerte de Betrozov, el cuñado de Ella, fue narrada por varios sobrevivientes. Entre ellos, dos mujeres que se lo contaron a Phillips, el periodista que escribió el libro sobre la masacre. Según Larisa Tomaeva, una enfermera de terapia intensiva que quedó atrapada en el infierno de la escuela nº 1, Betrozov buscaba por todos los medios calmar a los terroristas, que estaban molestos porque el ruido de la multitud encerrada en el gimnasio no les permitía concentrarse en su plan de acción.
“Entonces lo tiraron al piso y gritaron que si no hacíamos silencio iban a matarlo. Pero era imposible callar a todos. Lo obligaron a ponerse en cuclillas y Betrozov comenzó a pedirnos, primero con tranquilidad, que hiciéramos silencio. Luego empezó a rogarnos que nos calláramos. Como eso no ocurría, los terroristas arrastraron al hombre más hacia el centro del gimnasio y le dispararon por detrás de la cabeza”, contó Larisa. El disparo logró el silencio que los pedidos de Betrozov no habían conseguido. Según contó Felisa Batagova, que había acompañado a sus nietos a la escuela, Betrozov cayó sobre sus espaldas y los terroristas obligaron a un par de hombres a sacar su cadáver del gimnasio. Lo llevaban arrastrado en medio de la gente y dejando a su paso charcos de sangre. Pasaron por entre los rehenes no una, sino dos veces, llevando el cuerpo primero hacia una salida y luego hacia el otro lado del gimnasio, como si los terroristas hubieran querido ese ida y vuelta para que el desfile macabro sirviera de advertencia. Nadie se atrevía a hablar. Apenas se escuchaban llantos sordos y algunos gemidos. Las madres les tapaban los ojos a sus hijos.
Afuera, mientras tanto, los familiares seguían concentrados en la puerta de la escuela en el gran estacionamiento. Nadie los escuchaba. Las autoridades daban deliberadamente cifras bajas de rehenes y la prensa casi no hablaba con los padres y abuelos desesperados que aguardaban el desenlace de la toma.
“Después de dos días y medio, estábamos haciendo un cartel grandote que decía ‘Fueron secuestradas más de ochocientas personas’. Preparamos los carteles, estábamos gritando y acercándonos a la prensa pidiéndoles que nos filmaran y los periodistas rusos decían que no les permitían filmar a nadie. La producción de un canal nacional se puso a juntar a todas las mujeres que llevaban pañuelo en la cabeza [una manera de identificar a las mujeres de Beslán]; entonces, alguien me puso el pañuelo y pedí por favor que me filmaran. Y empecé a hablar y a pedir que las autoridades cumplieran con lo que exigían los secuestradores”, cuenta Ella.
Los testigos coinciden: los secuestradores se quejaban porque no había voluntad de negociación por parte de las autoridades. No es una sorpresa. Vladimir Putin siempre dijo que no negociaría con terroristas. Y dicen también que el desastre final no tuvo que ver con una bomba que explotó por accidente y que el techo del gimnasio no se desplomó por esa razón sino por los cohetes lanzagranadas estilo Bumblebee que las fuerzas rusas comenzaron a disparar contra el edificio desde las terrazas aledañas. Se trata de armas utilizadas en tiempos de guerra y con una capacidad destructiva fenomenal, poco sutiles a la hora de distinguir el blanco si se las dispara contra terroristas parapetados tras multitudes de civiles. Armas, además, que fueron prohibidas por la Convención de Ginebra en el caso de que haya poblaciones civiles cerca del objetivo.
Cuentan también los sobrevivientes que los terroristas obligaban a mujeres y niños a ponerse contra las ventanas como escudos y que aunque ellos, desesperados, pedían a los militares rusos que no dispararan, no los escucharon. Las autopsias determinaron que esos rehenes murieron por disparos en el pecho y no en la espalda, por lo que fueron las fuerzas mismas que debieron defenderlos las que acabaron con sus vidas.
“Fue entonces cuando empezaron las explosiones y ahí pude acercarme a la ventana y vi que por toda la escuela estaban disparando. Cuatro horas seguidas estuve delante de la ventana mirando todo, observando y rezando. Ahí pude ver cuando encontraron a una niña vecina herida y la llevaron al hospital. Después de que terminó todo empezamos a buscar a nuestra familia, y nada. Recién al cuarto día encontraron en la funeraria el cuerpo de mi cuñado. Tenía 44 años al morir. Al quinto día apareció el cuerpo de mi sobrino mayor y, poco después, el del menor.”
Para entonces, Ella ya sabía que su hija había sobrevivido.
“Fue al tercer día, a eso de las cinco de la tarde, cuando fui al hospital. Vi niños con ojos enormes y todo el cabello desordenado. Entre ellos no podía reconocer a mi propia hija. Y entonces ella gritó desde una cama: ‘¡Mami, qué suerte que no estuviste allá, porque no estarías viva!’. La niña me contó todo lo ocurrido con mucha emoción, detalle por detalle. Esto fue al principio, en los primeros meses. Pero Zarina era muy apegada a sus primos, así que, cuando se fue dando cuenta de que nunca más los iba a ver, se encerró en sí misma y nunca más habló de lo que pasó. Y cada vez que yo le digo ‘te acordás de que me dijiste esto o lo otro’ o me mira fijo o se pone a llorar, pero no me contesta.”
Recuerdo a Javier y sus chicos de Beslán; pienso en los que hablan sin parar y en los que no dicen nada. Me acuerdo de unas fotos increíbles en las que se lo ve a Javier jugando pulseadas con chicos de sonrisa pintada y ojos tristes. Le pregunto a Ella si su hija hizo algún tipo de tratamiento psicológico. Me dice que sí, sin entrar en detalles, y entonces cuenta que además la nena fue atendida durante bastante tiempo por los médicos porque salió de la escuela con heridas y quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Cuenta, también, que durante un año no quiso volver a la escuela. “Yo no quiero ir a esa escuela, la van a hacer explotar”, decía, en el colmo de la sensatez.
Pienso de manera obligada en la frase de Alan, uno de los nenes con los que jugaba Javier, ése que le decía: “No me interesan los psicólogos, mi hermanita murió y no me la van a devolver”.
Luego de la masacre se levantaron dos nuevas escuelas para recibir a los sobrevivientes de la nº 1. Las donó Yuri Luzhkov, por entonces alcalde de Moscú y marido de Yelena Baturina, dueña de la mayor empresa constructora del país. Los restos del edificio de la toma siguen ahí, en pie, como memoria cruda de la carnicería. Lo que queda de sus columnas y sus muros se ve cubierto con fotos y juguetes y cartas.
Impresiona de qué manera la sensibilidad de los artistas absorbe la realidad. Cómo, de los hechos, construyen obra: estilizan, procesan y dan sentido. Poco tiempo después de haber leído la noticia de la masacre, desde su casa del sur del conurbano bonaerense, la dramaturga argentina Griselda Gambaro miró hacia Beslán y escribió La persistencia, una obra corta con espíritu de tragedia. No se menciona Chechenia, no se menciona Beslán. Sí aparece una escuela como escenario de la venganza. Sólo hay cuatro personajes, uno de ellos, una madre que perdió a un hijo en un bombardeo y que se transforma en vengadora ciega de su muerte llevando adelante la justicia por mano propia.
El texto es un concierto de latigazos, con frases de una belleza cruel; para el asombro, sin una mirada reprobatoria o de condena.
Mi mano está llena de odio. Y el odio es lo único que borra el dolor.
El odio conforta más que una mano en la mejilla.
Que no mientan más con el candor de los niños, con sus sonrisas encantadoras, sus dientes de leche, sus balbuceos conmovedores.
Matar la semilla en el surco, el primer brote de la cizaña. De crecer, hubieran sido nuestros enemigos.
Griselda me cuenta por teléfono que escribió La persistencia en uno de los que llama “arrebatos pasionales”, ese ímpetu de creación que la lleva a tomar un tema y darle forma de drama. Lo hizo después de leer la noticia en el diario y sin investigar demasiado, aunque conocía el antecedente del teatro Dubrovka, en Moscú. “La solución que encontraron los rusos fue la misma”, ironiza. Le pregunto entonces cómo se explica que una historia como ésta haya sido casi olvidada en el resto del mundo. “La indiferencia está instalada por la frecuentación del horror. En esta civilización nuestra estamos anestesiados; suceden hechos vergonzosos y crueles con tal frecuencia que nos pasan por encima y perdemos la conciencia del horror, que es lo peor que nos puede pasar. No sé si esto ocurre por necesidad de supervivencia”, dice la voz de Griselda.
Vuelvo a ver las imágenes en Internet. Chicos aterrorizados y corriendo descalzos en calzoncillos, el pánico en sus rostros. Nenas semidesnudas al aire libre a quienes les robaron hasta la posibilidad del pudor. Veo también las pocas imágenes que se conocen de las horas del terror, cuando los guerrilleros amenazaban a los rehenes y los mantenían sin agua ni comida en el gimnasio. Una foto me desvela: es un simple aro de básquet con una bomba dentro. Me sumerjo una vez más en las fotos que sacaron horas después del asalto de las fuerzas de seguridad rusas, cuando buscaban víctimas entre los escombros, que hoy sirven de prueba para demostrar en los juicios que el desastre lo provocaron las fuerzas rusas al disparar lanzagranadas, como puede verse en videos que se conocieron tiempo después de la masacre. Pocas veces vi algo así. Parece un concierto de muñecos incinerados, atrapados bajo hierros deformados y restos de muros de concreto, pero son-fueron-chicos-maestros-padres-abuelos. Cuerpos desnudos sin cabeza, siniestras estatuas manchadas de negro y amarillo; carne chamuscada. Una mano de uñas pintadas aún sostiene un crucifijo. Carretillas llenas de cadáveres. Más cadáveres desarticulados, alineados en el piso, cubiertos con plástico transparente. Pequeños cuerpitos retorcidos. Chicos que murieron por ir a aprender y adultos que los acompañaban en el rito iniciático del conocimiento yacen ahí, envueltos en bolsas.

Hay un texto de John Berger sobre las fotografías de guerra y su efecto cautivador. Berger habla de Vietnam, el texto es de 1972:
Cuando las miramos, nos sumergimos en el momento del sufrimiento del otro. Nos inunda el pesimismo o la indignación. El pesimismo hace suyo algo del sufrimiento del otro sin un objetivo concreto. La indignación exige una acción. Intentamos salir del momento de la fotografía y emerger de nuevo en nuestras vidas. Y al hacerlo, el contraste es tal que el reanudarlas sin más nos parece una respuesta desesperadamente inadecuada a lo que acabamos de ver. […] La imagen se convierte en una prueba de la condición humana. No acusa a nadie y nos acusa a todos.
*En septiembre de 2019, al cumplirse quince años de la masacre, los familiares de Beslán volvieron a pedir que reabrieran la investigación. Unos meses antes, y en cumplimiento de una resolución del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, familiares de las víctimas recibieron compensaciones económicas por parte del gobierno ruso. El alto tribunal había establecido una indemnización de casi 3 millones de euros en total a los cuatrocientos nueve demandantes, la mayoría heridos y familiares de las víctimas mortales, y otros 88.000 euros por los gastos del juicio.
El mismo tribunal había condenado en 2017 a Rusia por no proteger a las víctimas. La sentencia estableció graves deficiencias por no minimizar riesgos durante la tarea de recuperación de la escuela y por la fuerza letal utilizada por las fuerzas de seguridad, un lanzallamas y un cañón de asalto que ocasionaron aún más víctimas entre los secuestrados. El fallo estableció que las autoridades rusas tenían información sobre un posible ataque terrorista en la zona y que, sin embargo, no se tomaron medidas de prevención y protección, además de no haber advertido del riesgo a la comunidad educativa. Por otra parte, señalaron que no hubo autopsias completas y que en un tercio de las víctimas no se estableció la causa de su muerte.