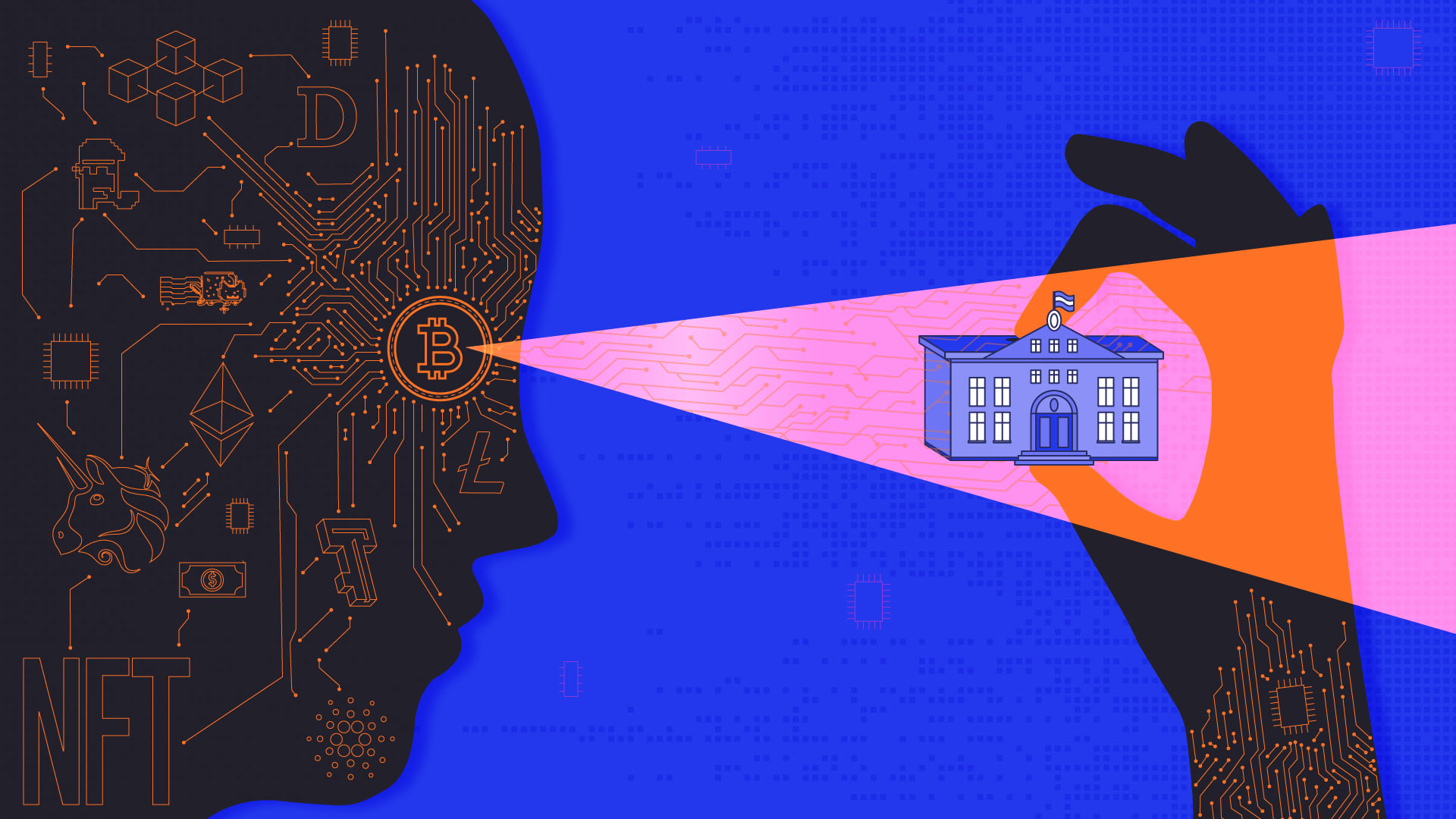La publicación de este texto forma parte de una alianza entre Revista Anfibia y Gloria y Loor, el nuevo medio argentino especializado en educación.
Lo desconocido promueve fantasías. En el caso de las instituciones (la empresa, un ministerio, el sindicato) y su funcionamiento, en general esas fantasías están dotadas de un orden aceitado y rígido, coherente en sí mismo, sin rugosidades ni matices. Eso pasa, y mucho, con el sistema educativo y la escuela -que, como si hiciera falta decirlo, no son lo mismo-: que hay adoctrinamiento, que un “método” de alfabetización es hegemónico y los docentes tienen prohibido apartarse de él, que se enseña Historia “zurda”, que la Educación Sexual Integral promueve que les niñes de sala de 3 se toquen los genitales unos a otros. Prejuicios, nomás, pues la realidad social es mucho más caótica que coherente, mucho más regida por la inercia que por decisiones que bajan verticalmente. Los cambios que pueda haber en las instituciones, por lo tanto, se deben más a procesos progresivos y lentos para redirigir esas inercias, esas tradiciones.
Una de las expresiones de deseos que surgen mucho -y no es que esto sea un fenómeno actual- sobre la escuela es que se debería enseñar: educación financiera, análisis de los medios de comunicación, “historia oculta”, criptomonedas, ciencia de datos, robótica. Lo único que hace falta es elegir a un enunciador que se dedique a determinada disciplina y él le sabrá informar qué es lo que se debería enseñarse en la escuela, muy probablemente sin haberse tomado la molestia de leer los diseños curriculares vigentes para corroborar que esos contenidos no estén prescriptos en la norma oficial (lo cual, es cierto, no es garantía de que se enseñen).
En el portal Gloria y Loor ya analizamos un poco el eje “educación financiera”, pero esta vez quería reflexionar un poco acerca de uno de los últimos gritos: la inteligencia artificial, las criptomonedas y el blockchain (advierto que muy probablemente cometa errores al describir su funcionamiento, porque me reconozco ajeno a esos saberes, así que guarde el lector un mínimo de piedad en ese sentido). Pero me interesa en realidad pensar si es posible enseñar estos temas en la escuela, demanda recurrente pensando en un futuro para el que, se supone, la escuela no está preparando a nadie. “Ahí está el futuro”, se dice de estas nuevas tecnologías y sus usos, “y la escuela debe incorporarlos”. Como si el presente fuera un esclavo del futuro y no, al revés, su condición de posibilidad. Como si el futuro fueran cartas que ya se jugaron y no dependieran de la voluntad humana, de las apuestas, que hacemos en el presente.
Tengo la idea de que no hay forma de incorporar en la escuela “materias” que se dediquen a enseñar cómo diseñar motores con inteligencia artificial o blockchain, o entrenar en el uso de criptomonedas. No hay forma, creo, de que contenidos de esas características sean “escolarizables”. Vale hacer una aclaración importantísima: sí son “escolarizables” esos temas en tanto productos sociales objetos de análisis, o sea, reflexionar en el aula sobre los impactos de sus usos, sus alcances, limitaciones, peligros. Eso sí es imperioso que se trabaje en la escuela. No es necesaria una materia: tenemos Geografía, Historia, Matemática, Informática, Economía, Formación Ética y Ciudadana y talleres interdisciplinares que pueden abordar cómo nos paramos como ciudadanos frente a estos desafíos. Sin embargo, se insiste mucho con este tema: como humanidad debemos correr detrás de estas tecnologías, domarlas lo antes posible antes de que se nos escape de las manos su ominosa y acechante inteligencia artificial que dará vuelta la taba. Le tenemos miedo a la técnica, parece que ya decidimos caer derrotados ante su poder. El filósofo Jacques Ellul dijo, en 1973, que “no es la técnica la que nos esclaviza, sino lo sagrado transferido a la técnica”.
(Digresión de esta última cita: ¿cuánto de nuestras caras iluminadas en la oscuridad, scrolleando y scrolleando, dando likes y matches, chequeando las notificaciones, están cifradas en nuestra fascinación por la técnica y el espejo lleno de filtros que nos devuelve? ¿Qué hacemos en el aula con esa parte del “currículum oculto” (aquello que la escuela enseña sin que esté prescripto, como el “oficio de alumno”) que son los nuevos medios digitales? ¿Podemos sostener la censura de “guarden los celulares” si nosotros también estamos chequeando las notificaciones emergentes en el aula, cuando no chateando? ¿Les estamos enseñando que, en la tremenda hipocresía de usar nosotros el celular y nuestres alumnes no, también somos humanos rendidos ante nuestros nuevos dioses?)
Más allá de las decisiones políticas al respecto creo que es interesante recordar que lo que se enseña en la escuela no es el contenido académico o científico “puro” sino que, por decirlo a lo bestia, es una “adaptación” de ese contenido. Flavia Terigi, una de las pedagogas más lúcidas de nuestro país, lo describe así: “La escuela transmite un saber que no produce; y para poder llevar adelante ese trabajo de transmisión, produce un saber que no es reconocido como tal”. Así, sostiene, se descontextualiza el saber de su ámbito de producción (la academia) y se lo recontextualiza en la escuela, generando un saber nuevo, original, sui generis, que socialmente no es reconocido (ni ese saber, ni la función de los docentes como especialistas en esa tarea).
Y acá veo un problema respecto de cómo se han seleccionado tradicionalmente los saberes a enseñar -tarea política en primera instancia, y luego técnico-política, pues hay que diseñar hasta el milímetro qué, cómo y cuándo enseñar qué cosa-, y estos nuevos mandatos de meter en la escuela algunos objetos específicos de las nuevas tecnologías.
La ciencia o más livianamente las disciplinas que enseñamos en la escuela llegan ahí después de años y años de tensiones y consensos. Esas tensiones y sus consensos derivados son públicos, o sea, participan de ellos investigadores, políticos, docentes, a veces empresarios, la Iglesia, incluso alumnos. Los debates son públicos, pero no sobre qué enseñar, sino las mismas condiciones de producción de los saberes en la academia. Para poner un ejemplo: enseñamos el período de independencia del Imperio Español con determinados saberes que damos por válidos luego de décadas de debate académico. Esos artículos, congresos y polémicas fueron públicos. Desde el inicio del nuestro sistema educativo consideramos esos eventos como valiosos para las nuevas generaciones, y con el correr del tiempo el abordaje se fue actualizando (simplifico un proceso que no fue para nada lineal) con los aportes más rigurosos.
Pues bien, ¿qué hay de estas nuevas tecnologías que hemos sacralizado y que creemos que deben entrar urgente a la escuela? Si bien las bases que dieron origen a su surgimiento tuvieron el mismo recorrido de validación científica, su uso actual, masivo, está directamente a las órdenes de la rentabilidad y la lógica mercantil. No es que queremos que se enseñe blockchain o criptomonedas en la escuela porque creamos que son saberes que conllevan debates maduros y que son objetos culturales valiosos de ser transmitidos. Queremos que se enseñe porque, hoy mismo, creemos que de esa forma se va a ganar más plata. Pero uno de los grandes problemas es que ese el uso masivo de estas tecnologías -y, fundamentalmente, su perfeccionamiento- está al servicio de unas pocas grandes empresas. Que no comparten sus avances porque la propiedad privada intelectual es la clave de sus modelos de negocios (existen, sin embargo, grupos que desde una mirada libertaria de izquierda intentan “hackear” este tipo de perspectivas).
Frente a un modelo de, digamos, ciencia pública que ha sido la base de la definición de qué enseñar en la escuela, asistimos ahora a la proliferación de una ciencia monetizada, privada (que siempre existió, pero nadie pedía que enseñáramos a refinar petróleo o a diseñar ferrocarriles en la escuela). Y, encima, algunas de esas tecnologías están orientadas a crear fake news, nuevos sentidos comunes que ponen en jaque la idea misma de comunidad. Inés Dussel y Blanca Trujillo Reyes sostienen que “Las nuevas formas de producción de la verdad, opacas y elusivas pueden tener efectos tan problemáticos para la democracia y para la sociedad como las viejas autoridades de conocimiento a la que se criticaba por autoritarias o excluyentes”.
Pero volviendo al punto, no se trata de demonizar la idea de poner la ciencia al servicio del lucro, como un mandato moral. La escuela es, a la vez que el último bastión de un encuentro relativamente igualitario de otredades, el primer encuentro profundo de las nuevas generaciones con la cultura que heredarán y que desconocen por completo, parafraseando a Hannah Arendt. En esa operación, la escuela es un muestrario vivo y dinámico del legado cultural, y no sabemos qué harán nuestres alumnes con él. Tal vez pretendan monetizarlo, incluso. Pero nuestro deber es enseñarle lo que la ciencia pública ha producido a lo largo de los siglos. En el caso de los nuevos medios digitales, ¿esas bases no están ya en disciplinas como la Matemática y la Informática? ¿Por qué tenemos que llegar a su aplicación última, cuando incluso está en pleno debate y sus lógicas de funcionamiento, en general, están ultraprivatizadas?

Por otro lado, además de la dificultad de recontextualizar saberes que están en pleno desarrollo y debate en ámbitos privadísimos, tenemos la formación y sostenimiento laboral de especialistas en su enseñanza: los docentes. ¿Quién, habiéndose apropiado de herramientas que abren las puertas de una rentabilidad altísima, querrán dedicarse a entrar a un aula llena de heterogeneidad cultural y social, en escuelas sin aire acondicionado, con una conexión a internet tan fluctuante como el interés de los alumnos, por un salario medio-bajo? ¿Realmente creen que en Argentina se puede contar con una masa crítica de docentes de primaria y secundaria que portan saberes que les permitirían optar por trabajos mucho más cómodos y mejor pagos?
Internet es un entorno que nos rodea permanentemente, y por supuesto también a nuestros alumnos. Nos relacionamos afectivamente, consumimos cultura e información, realizamos transacciones comerciales en ese océano. A diferencia de las tempranas utopías que anunciaban una etapa de intercambios igualitarios y democratizantes, hoy Internet es un espacio para prácticas y discursos de odio, al tiempo que eso es, para las grandes redes sociales, un negocio en sí mismo, sumado al negocio del tráfico de datos que predicen con exactitud escalofriante el perfil de consumidor de cada uno de nosotros. Esto es sabido.
Otras utopías, las más tecnofílicas, depositaban en la circulación masiva de información en Internet el fin de la escuela moderna. Esta esperanza no preveía la opacidad -u oscuridad- del algoritmo que ordena los resultados de búsqueda no en función de la calidad de la información que provea, sino en una turbia combinación entre publicidad y popularidad. Hoy, quienes nos dedicamos a pensar algo de estas lógicas, estamos prevenidos sobre los criterios de ordenamiento de resultados de las búsquedas en internet -y donde reside el primer obstáculo para un uso ingenuo de la web como fuente de información-. Nuestros alumnos no necesariamente, y eso es parte de lo “nuevo” que tenemos que enseñar. La información, entonces, está privatizada y almacenada en servidores que la distribuyen no según un criterio de solidez científica o disciplinar, sino según un criterio mercantil y monetizado. Nuevamente, la tensión entre la ciencia pública y ciencia monetizada, por esquematizarla un poco, que describía antes.
Hay una excepción interesantísima a esta regla, pero que dentro del mar de internet, a pesar de su visibilidad, es muy minoritaria en su lógica: Wikipedia. La enciclopedia virtual se alimenta de aportes cotidianos de miles y miles de usuarios -mayoritariamente varones, como analizan Luisina Ferrante, Mónica Ferré y Pablo Rivera Vargas- que crean, modifican y debaten los artículos sobre la cultura universal que están allí alojados. Lo hacen desde una lógica de socialización del conocimiento, no mercantil, altruista y mucho más cercana a aquellas utopías tempranas que a este shopping salvaje que es hoy internet. En sus inicios, Wikipedia era sospechada de “falta de rigurosidad” por parte de nosotros los docentes y de las escuelas, algunas de las cuales la siguen prohibiendo hoy como fuente. Sin embargo, en general se desconoce muchísimo el potencial que puede tener para, por ejemplo, enseñar justamente cómo se construye el conocimiento, la lógica del debate y el consenso que está detrás de cada artículo. Aún así, queda todavía mucho por desandar en los prejuicios que existen desde las escuelas hacia Wikipedia, pero vale la pena traer su caso a colación de su calidad de plataforma pública, social, no lucrativa y popular contra los mecanismos secretos, elitistas y autoritarios de la Internet mercantil.
Wikipedia, como dije, es una excepción increíble en el ecosistema de internet y una de las pocas aplicaciones netamente virtuosas de la construcción y circulación del conocimiento nacidas en esta era. Fuera de internet, entonces, ¿Quién puede garantizar espacios de construcción, circulación y divulgación del conocimiento, quedando a la vista que el Mercado sólo lo hace a partir del objetivo del lucro y la privatización? Pues el Estado, con todas sus debilidades, falencias y vicios. Custodio de una esfera pública (ciencia, cultura, democracia) cada vez más debilitada y vilipendiada. Sin partir del desenfreno mercantil, sino desde la convivencia masiva entre diversidades en tensión permanente. Sin demagogia capitalista, sino apostando a un tejido donde prime la solidaridad y el orden por sobre el egoísmo salvaje del sálvese quien pueda.
¿Dónde ponemos, como comunidad ampliada, como sociedad, como país, el énfasis? ¿En que las nuevas generaciones conozcan lo que están heredando, o en revolearles el supuesto llavero de un futuro escurridizo? ¿Se pueden hacer las dos cosas a la vez?
¿Y si pensamos los desafíos de la digitalidad en educación menos desde el desenfreno capitalista y más desde la socialización del conocimiento? Ya lo hemos citado en otros textos, pero el pedagogo moravo Jon Amos Comenio, pionero de la educación “moderna”, apostaba a “esparcir la luz de la sabiduría con éxito feliz por todo el humano linaje”, allá por el siglo XVII. ¿No son los algoritmos, pensados como motores de lucro para una minoría, excluyentes de esa aspiración? ¿La educación no debería ponerse como objetivo la distribución de la cultura al alcance de todos, más que correr la coneja cada vez más rápida del éxito fácil? Como docentes, tal vez, la apuesta debería ser la primera. Como norte, como esperanza, como aspiración política irrenunciable. Tal vez.