La crueldad y la política
Como consecuencia de las tragedias del siglo XX y sus devastadores efectos sobre la población civil, entre 1948 y 1987 se sancionaron las principales disposiciones normativas en relación con las prácticas crueles e inhumanas. Con el recuerdo todavía vivo de los campos de exterminio, en ese período se aprobaron la declaración universal de los derechos humanos (1948), el pacto internacional sobre derechos civiles y políticos (1966) y la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984). Cabe destacar, para entender el espíritu de estas normas, que en la declaración de derechos humanos la prohibición de las prácticas crueles (art. 5) viene inmediatamente después de la prohibición de toda forma de esclavitud y servidumbre (art. 4). Ambas son interpretadas como cosificaciones radicales de los seres humanos, formas extremas de violencia y humillación. Si la esclavitud implica el ejercicio sistemático de una cosificación sin límites, al punto de tratar a los seres humanos como bienes manipulables y enajenables que dependen de una voluntad ajena, las prácticas crueles cosifican al otro para poder tratarlo como objeto de una manipulaciónsádica, una cosa a la que se le inflige intencionalmente sufrimiento físico o psíquico para extraerle algo contra su voluntad. Cuando se declara la dignidad inalienable de todos los seres humanos, se comienza por prohibir la esclavitud y la crueldad.
Si revisamos la historia, vemos que la deshumanización y la crueldad formaron parte de las herramientas y estrategias de la política con escasos obstáculos legales hasta la posguerra. Lo que pretenden dejar atrás las normas sancionadas después de la Segunda Guerra Mundial es precisamente el derecho a despreciar y hacer sufrir, algo que Freud todavía interpretaba a comienzos del siglo XX como el modo normal en que las naciones canalizaban las pulsiones destructivas de los sujetos (Assoun, 1983). El rechazo a la crueldad en la política contemporánea se apoya en esas normas y en la memoria de la conmoción que provocó el horror absoluto de los crímenes de lesa humanidad en la conciencia moral de la población. En los Estados constitucionales de posguerra, incluidas las democracias posdictatoriales en América Latina, ambos aspectos resultan constitutivos, como lo explica Marina Franco en este mismo volumen cuando analiza la constitución en la sociedad civil del “pacto del Nunca Más” en la Argentina. Esta construcción normativa no solo establece el límite incondicional de aquello que la política y el derecho ya no pueden repetir, sino que traza un camino que expande el alcance de la dignidad de todos los “miembros de la familia humana”. En 2008, por citar un ejemplo, el Comité contra la Tortura de la ONU declaró que los Estados deben prevenir y castigar los actos crueles no cometidos por los gobiernos, entre otros la violación, la violencia doméstica, la mutilación genital femenina y el tráfico de personas.
Hay que entender a la crueldad como una práctica que cosifica, humilla y provoca deliberadamente sufrimiento a sus víctimas y, al mismo tiempo, como un discurso que pretende establecer una forma de comunicación perversa.
Recientemente distintas autoras volvieron a pensar esta relación entre vida social, política y prácticas crueles (Segato, 2018; Berlant, 2020; Cuesta y Prestifilippo, 2021). En sus análisis se preguntan por la supervivencia de esas prácticas (violencia de género, trata de personas, explotación sexual o acoso) en los márgenes de nuestra cultura. Son violencias que dejan marcas extrañas, porque se las oculta y al mismo tiempo se las revela a través de la exhibición de sus resultados macabros, como en los casos emblemáticos de los femicidios en Ciudad Juárez. Son temas de los que no se habla en público aunque, sin embargo, se reconoce su regularidad y se acepta su “normalidad”. Las causas históricas de esta reaparición son variadas e incluyen desde cuestiones económicas y tecnológicas (Ipar, 2019) hasta profundas transformaciones histórico-culturales. Lo más relevante en este punto es eso que podríamos pensar como una nueva actualidad de la relación entre el espacio público, la política y la crueldad.
Para poder explicar el significado social de la crueldad tenemos que entenderla como una práctica que cosifica, humilla y provoca deliberadamente sufrimiento a sus víctimas y, al mismo tiempo, como un discurso que pretende establecer una forma de comunicación perversa. Aunque se trata de formas de violencia ejercidas en la opacidad de las relaciones sociales, las prácticas crueles persiguen una extraña legitimación en los intersticios del espacio público. Contra la prohibición manifiesta que establecen las normas actuales, estas prácticas instituyen un modelo de espacio público alternativo (Habermas, 2022) donde se exhibe que es posible hacer aquello que está prohibido (por las leyes internacionales y los aprendizajes históricos). En su contundencia sanguinaria, las prácticas crueles que ha estudiado minuciosamente Rita Segato llegan al punto de erigirse como un ideal y una ley comunitaria que busca reponer jerarquías perdidas en el proceso de modernización jurídica y cultural.
Cuando la analizamos como formación discursiva, la crueldad se expresa tanto de manera vertical, en las palabras utilizadas para amedrentar y aleccionar a las víctimas, como de manera horizontal, para invitar e incitar a otros a integrar la comunidad de posibles cómplices. El análisis de esta relación horizontal que trama la crueldad es sin dudas el componente más original del planteo de Segato (2013). Ella lee las laceraciones en el cuerpo de las víctimas como una escritura social, un mensaje cifrado que los perpetradores usan no solo para diseminar el terror, sino también para invitar a otros a desinhibirse de las barreras de las normas morales que nos protegen mutuamente como seres vulnerables y destruir en sí mismos el efecto de las pasiones elementales de la vida social, entre ellas la compasión. La crueldad como discurso es una invitación a formar parte de una cofradía de seres humanos inmorales e impiadosos.
La crueldad se expresa tanto de manera vertical, en las palabras utilizadas para amedrentar y aleccionar a las víctimas, como de manera horizontal, para invitar e incitar a otros a integrar la comunidad de posibles cómplices.
Lo que necesitamos analizar ahora es la actualidad del discurso de la crueldad como discurso político. Las derechas radicales activan este tipo de retórica contra una multiplicidad de grupos vulnerables como los migrantes, las diversidades sexuales, los pobres y las clases trabajadoras que ocupan las últimas posiciones en el espacio social. En sus discursos se hace explícita la invitación a transgredir las normas que protegen derechos universales y a conformar una cofradía de individuos impiadosos: la comunidad de los que tienen la fuerza para impulsar la intolerancia en todos los aspectos de la vida social. Quisiera concluir mostrando cómo estas prácticas y estos discursos crueles pueden inscribirse dentro del funcionamiento del Estado democrático y someterlo a una profunda transformación.
Las derechas radicales y la dinámica estructural de las democracias crueles
En el período de crecimiento del Tea Party en los Estados Unidos, Paul Krugman publicó una serie de artículos que intentaban explicar un enigma para la teoría económica y su racionalidad utilitarista. Su pregunta era tan sencilla como provocadora: ¿por qué, en plena crisis generada por la especulación de los grandes bancos con derivados financieros, quienes se oponen a la expansión del déficit público no dicen nada sobre los auxilios estatales al sistema financiero y se centran, en cambio, en el ataque a las políticas de universalización de la asistencia médica o de auxilio a los pobres para el pago de las hipotecas? Krugman explica esta aparente irracionalidad económica, que traslada la responsabilidad de la crisis del sistema financiero a “la pereza de los que no quieren trabajar y eligen vivir de los subsidios estatales”, a partir de algo que denomina “ideología de hacer sufrir a los pobres” (Krugman, 2014). Esta ideología se había vuelto dominante en el seno del partido republicano mucho antes de la consagración electoral de Trump. Según su lectura, no era la convicción sobre la racionalidad de las políticas de austeridad la que decidía cómo se planificaba la política fiscal, sino que lo que expresaban las propuestas de eliminar los programas sociales era un deseo apenas velado de dañar a los pobres. Los republicanos habían sabido expresar esos deseos en la arena política y se empeñaban en conseguir legitimidad social a través de esas prácticas crueles. Culpar y castigar a los pobres por su pobreza, a las mujeres por la violencia de género, a los grupos discriminados por su discriminación es solo la puerta de entrada para la política de la crueldad en el siglo XXI.
La teoría económica ortodoxa ha incluido desde siempre la ideología sacrificial de la redención del pecado del gasto público a través de los programas de consolidación fiscal. En los años sesenta Raúl Prebisch ya advertía contra las narrativas que proponían “expiar por la contracción económica el mal de la inflación” (Prebisch, 1963: 128). La revolución neoconservadora de los años ochenta continúa por esa senda. Ambos proyectos confían en la capacidad disciplinadora de la modernización económica y su apuesta consiste en acelerar las reformas para que estas empujen los restos culturales y políticos de una sociedad desorganizada. En la Argentina se hizo célebre la expresión que usó el expresidente Carlos Menem para legitimar democráticamente programas de ajuste ortodoxo: “El país necesita cirugía mayor sin anestesia”. Evidentemente, este enunciado alude al sufrimiento provocado por las decisiones políticas. Pero la metáfora del cirujano construye la imagen de un dolor no intencional, aplicado por un experto que usa su racionalidad técnica para remediar enfermedades económicas. El texto de esta justificación reconoce que se trata de un tratamiento doloroso, pero garantiza un resultado benéfico para el conjunto de la población. En esta forma de legitimar el neoliberalismo, a diferencia de lo que sucedió con las dictaduras cívico-militares, no cobra protagonismo una ideología de la crueldad.
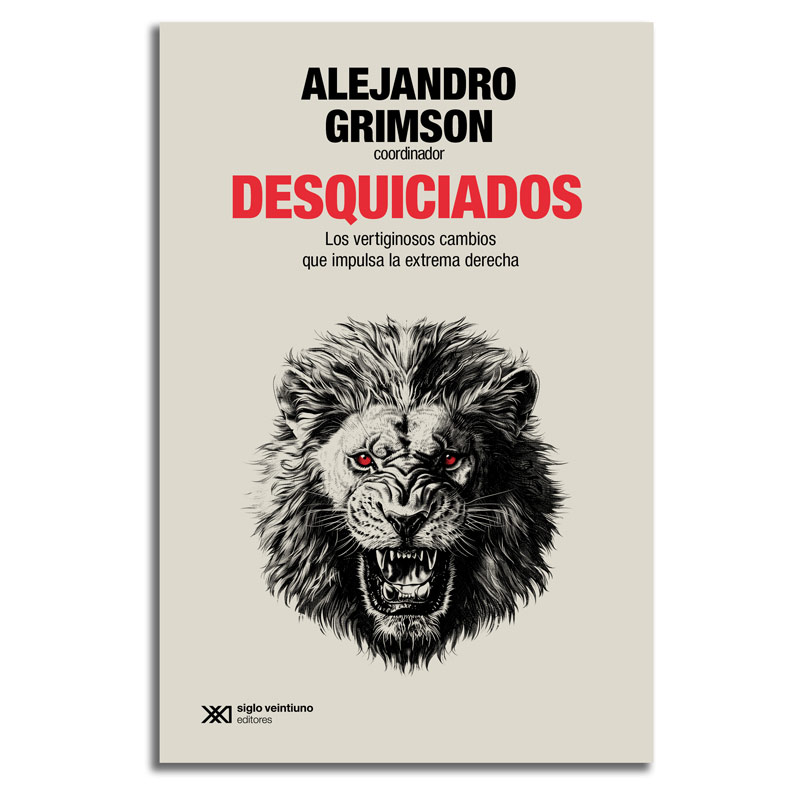
La metáfora que popularizó Javier Milei durante su campaña electoral exhibe alegóricamente la diferencia de la nueva política de las derechas radicales. Ahora ya no se trata de un cirujano que opera sine ira et studio, sino de un economista iracundo que amenaza con una motosierra a las víctimas del ajuste fiscal. La precisión del bisturí es reemplazada por la brutalidad de la motosierra. En este sentido, la organización política y la legitimación ideológica de las derechas radicales revela una alianza con clases dirigentes capitalistas que ya no confían en los automatismos de la modernización económica ortodoxa. Para reparar la propia crisis de la economía neoliberal global arremeten con un tipo de batalla cultural que busca normalizar prácticas y discursos crueles que permanecían en los márgenes de la cultura. Y lo hacen forzando su inscripción dentro del espacio donde se forman las opiniones y se toman las decisiones en el Estado democrático. Por esto mismo, la democracia cruel es un régimen político relativamente diferente de las democracias neoliberales, por más que encontremos allí algunas de sus causas más representativas (Ipar, 2018).
En el lento declive hacia las formas crueles de democracia cambia fundamentalmente el significado del sacrificio y la exclusión que promueven las decisiones políticas del neoconservadurismo: dejan de ser anunciados como consecuencias no buscadas de un tratamiento racional y se transforman en un castigo deliberadamente infligido. Bajo el prisma de esta orientación ideológica, los recortes presupuestarios y la exclusión que provocan sus políticas públicas buscan sostener esa particular comunicación horizontal de los discursos crueles que exhiben la humillación de otros seres humanos como medio para construir comunidades e identidades (Cuesta y Prestifilippo, 2021). Del mismo modo, el dolor que infligen al cuerpo social ya no se justifica como un efecto no deseado; ahora se lo legitima desde el poder atribuyéndoles características culturales negativas a quienes lo padecen. Esta legitimidad oscura se despliega en las burbujas de la esfera pública informal de la comunicación digital (Habermas, 2022; Ipar y otros, 2023), pero atraviesa también los medios de comunicación mainstream (Mondon, 2022). En un contexto de múltiples crisis, los partidos de derecha radical han usado este tipo de estrategias de legitimación para presentar a las políticas que promueven la justicia social y los derechos humanos como responsables de los malestares subjetivos que genera la crisis, y han logrado con relativa eficacia despertar adhesión hacia posiciones ideológicas autoritarias. La fase política que comienza en la Argentina con la presidencia de Milei es el resultado de esta transformación y de este asedio sobre las democracias que vemos desplegado a nivel global.
Para terminar, quisiera proponer las cuatro condiciones básicas para reconocer una democracia cruel: a) redireccionamiento discriminatorio de las políticas públicas; b) deterioro de los derechos individuales orientado por motivaciones ideológicas; c) transformación en el modelo de ciudadanía, que comienza a alentar —directa o indirectamente— la idealización de prácticas y discursos crueles; d) desgaste de la cultura política democrática asediada por la polarización excluyente y la oficialización de los discursos de odio.
Las derechas radicales activan la retórica de la crueldad ante una multiplicidad de grupos vulnerables como los migrantes, las diversidades sexuales, los pobres y las clases trabajadoras que ocupan las últimas posiciones en el espacio social.
Vimos que el concepto de posdemocracia servía para diagnosticar ciertas impotencias del Estado democrático. En las democracias crueles esa impotencia se vuelve explícitamente selectiva. La incapacidad del Estado ya no toma la forma de una fría indiferencia burocrática que no percibe o no puede responder a los padecimientos de las clases subalternas rezagadas en la fase actual del capitalismo global. Ahora la pérdida de las capacidades estatales se organiza para obtener legitimación política por medio del sufrimiento que esa retirada del Estado produce en determinados individuos o grupos sociales. Los discursos publicitarios de los partidos de derecha radical son explícitos en sus propuestas para suprimir las políticas de protección contra la violencia de género, la asistencia a migrantes o el sostenimiento de las necesidades básicas de los pobres. Estos recortes no están pensados para reducir el déficit fiscal (ya que representan una proporción marginal de este), sino para ofrecerle a una parte de la ciudadanía culpables ideales y necesarios a los que se pueda transformar en enemigos de la sociedad. Si bien se encuentran entrecruzados, la finalidad ideológica (la ilusión de la comunidad excluyente de los fuertes) se impone por sobre el objetivo económico particular (reducir el déficit fiscal mediante el recorte del gasto público).
Lo relevante para entender el funcionamiento de esta selectividad político-ideológica es el lugar que estos discursos asignan al “derecho a despreciar al otro”. Existen distintas doctrinas conservadoras adecuadas para esta operación ideológica, que se opone a los desarrollos de la cultura jurídica occidental de los últimos setenta años. Una doctrina que ha cobrado especial relevancia en el caso argentino es el libertarianismo conservador, que inspira por distintas vías al flamante presidente Javier Milei. En la versión estadounidense de Hans Hoppe esta posición se expresa con claridad:
Los libertarios contraculturales no supieron ver que la restauración de la propiedad privada y del laissez-faire exige un drástico incremento de la “discriminación” social y la pronta eliminación de todos o casi todos los experimentos multiculturales e igualitaristas de formas de vida alternativas. […] [Si esto no sucede,] la consecuencia de la erosión de los derechos de propiedad privada en el Estado socialdemócrata es la integración forzosa. La integración forzosa es ubicua. Los estadounidenses tienen que aceptar, aunque no quieran, a los inmigrantes. Los profesores no pueden deshacerse de los malos estudiantes o de los de conducta desviada o enferma; los empresarios tienen que cargar con trabajadores improductivos o sin preparación; los propietarios de tierras se ven obligados a vivir con pésimos arrendadores […] Por el contrario, una sociedad que restaurase plenamente la facultad dominical de exclusión de la propiedad privada sería profundamente desigualitaria, intolerante y discriminatoria (Hoppe, 2023: 366-369).
Culpar y castigar a los pobres por su pobreza, a las mujeres por la violencia de género, a los grupos discriminados por su discriminación es solo la puerta de entrada para la política de la crueldad en el siglo XXI.
A partir de una radicalización de la idea de propiedad privada, entendida como un “derecho” anterior a la ley, contrario al Estado constitucional y obviamente a la democracia, el libertarianismo conservador vuelve a justificar la discriminación, la exclusión y la agresividad (“holgazanes, vagabundos, homosexuales, consumidores de drogas, judíos, musulmanes, alemanes o zulúes serán expulsados a patadas como invasores”, Hoppe, 2023: 369). En este tipo de doctrinas políticas se llama “integración forzosa” a todas las obligaciones normativas que surgen de los pactos en materia de derechos humanos. Este choque frontal contra la idea de igual dignidad de todos los seres humanos hace colapsar la estructura jurídica de las democracias liberales, que trabajosamente intentaron integrar derechos en conflicto siguiendo el principio de la búsqueda de la mayor libertad posible para todos. El crecimiento de prácticas iliberales dentro de las democracias contemporáneas tiene como punto de partida, más allá de cuáles sean las demandas canalizadas a través de estas ideologías, el restablecimiento en el plano político del “derecho a despreciar a los otros”. Frente a las teorías que demuestran que no puede existir realmente la participación democrática si no se garantizan condiciones materiales y formas básicas de integración social para todos, en las democracias crueles se interviene promoviendo la intolerancia y la quita de los derechos que hacen posible la participación democrática de los grupos socialmente desfavorecidos.
La ideología abstracta que busca fabricar legitimidad social haciendo sufrir a grupos vulnerables y restringiendo selectivamente derechos civiles suele proponer como protagonista de este “derecho a despreciar a los otros” a la figura subjetiva del propietario, el nativo o el sujeto que se autopercibe superior en términos raciales. Lo cierto es que cuando se despliega como ideología concreta se ensaña sistemáticamente contra las mismas subjetividades: los migrantes, los jóvenes, los homosexuales, los trabajadores no calificados, las mujeres que cuestionan el orden patriarcal. La crítica neoconservadora de los años ochenta ya había identificado a estos grupos sociales como parte de las causas del estancamiento económico (los concebía como inadaptados o incapaces para la “ética pura del trabajo”), pero confiaba en las reformas económicas y la lucha contra los sindicatos para realinear los desempeños laborales con los requerimientos sistémicos. Las estrategias políticas de las derechas radicales repiten ese diagnóstico neoconservador, pero lo llevan a la práctica mediante una ideología cruel, destructiva en el presente y oscura hacia el futuro. Esta ideología es la que organiza, cuando estos partidos llegan al poder, las prácticas iliberales de las democracias.
El redireccionamiento discriminatorio de las políticas públicas y el ataque selectivo a los derechos individuales inducen cambios en los modelos de ciudadanía. En las democracias que padecen estos influjos se acentúan los mecanismos de sospecha generalizada hacia la ciudadanía social y se fomenta la persecución de todos aquellos que fueron tomados en cuenta por el lado igualador del Estado de bienestar. En este declive de la democracia, el ciudadano moralmente comprometido no solo es reemplazado por las figuras subjetivas del cliente, el competidor y el usuario, sino que se lo confina al lugar de ciudadano celador, que debe escrutar y castigar por cuenta propia los excesos en las demandas de justicia social de los otros. Bajo este modelo, para estar integrado en el sistema político se debe suscribir el pacto de vigilancia sobre las ayudas materiales y los reconocimientos simbólicos que reciben de modo compensatorio los grupos sociales más débiles.
A partir de una radicalización de la idea de propiedad privada, entendida como un “derecho” anterior a la ley, contrario al Estado constitucional y a la democracia, el libertarianismo conservador vuelve a justificar la discriminación, la exclusión y la agresividad.
El modelo de ciudadano celador recuerda a la figura del “microdéspota” sobre la que reflexionó Guillermo O’Donnell (1983) cuando analizó la circulación social del autoritarismo en la época de la dictadura. Si bien existen importantes diferencias por el contexto político e institucional al que se refiere, el microdespotismo aludía a una relación horizontal dentro de la sociedad civil, que reforzaba y recreaba el gobierno autoritario en la vida cotidiana de las instituciones no gubernamentales. La metáfora que usaba O’Donnell en ese texto era la de una sociedad que se “patrullaba a sí misma”, incluso más allá de lo que exigían las disposiciones del gobierno militar. Esa dinámica surgía del miedo al desorden y erigía posiciones de autoridad arbitrarias, prejuiciosas y acríticas en la capilaridad de la vida social. El ciudadano celador que inducen los discursos crueles de las derechas radicales contemporáneas funciona de la misma manera, pero se dirige principalmente hacia el principio de igualdad. En este caso el temor proviene de lo que se presenta como excesos en la igualación y la reacción pretende levantar en la sociedad civil nuevos muros simbólicos en las relaciones entre las personas.
El punto final de la parábola de las democracias sobre las que avanzan las derechas radicales aún no está escrito. Los contenidos ideológicos de estos partidos políticos apuntan en una dirección inquietante, pero todavía están en pie contrapesos institucionales y espacios públicos que sirven para la oposición de los grupos afectados. Queda por ver hasta dónde se extenderán el modelo de ciudadano celador, las prácticas iliberales dentro del Estado constitucional y la tolerancia al uso discriminatorio de las políticas públicas. A pesar de las promesas mitológicas en nombre de la necesidad de restituir un orden perdido, las estrategias de estas formaciones de derecha ponen a los ciudadanos ante una democracia alterada y sometida a la conmoción de luchas permanentes, sin un horizonte que permita abordar los problemas reales que están en el origen de su malestar. Allí donde ya no alcance la retórica que ofrece como sola virtud la exclusión, la discriminación y la política de dejar a los otros con las manos vacías, puede agotarse rápidamente ese estilo de movilización y de ejercicio del poder que amenaza la cultura política de nuestras sociedades. La crítica de la ideología de la crueldad puede resultar crucial para las luchas democráticas que busquen ofrecer una alternativa.



