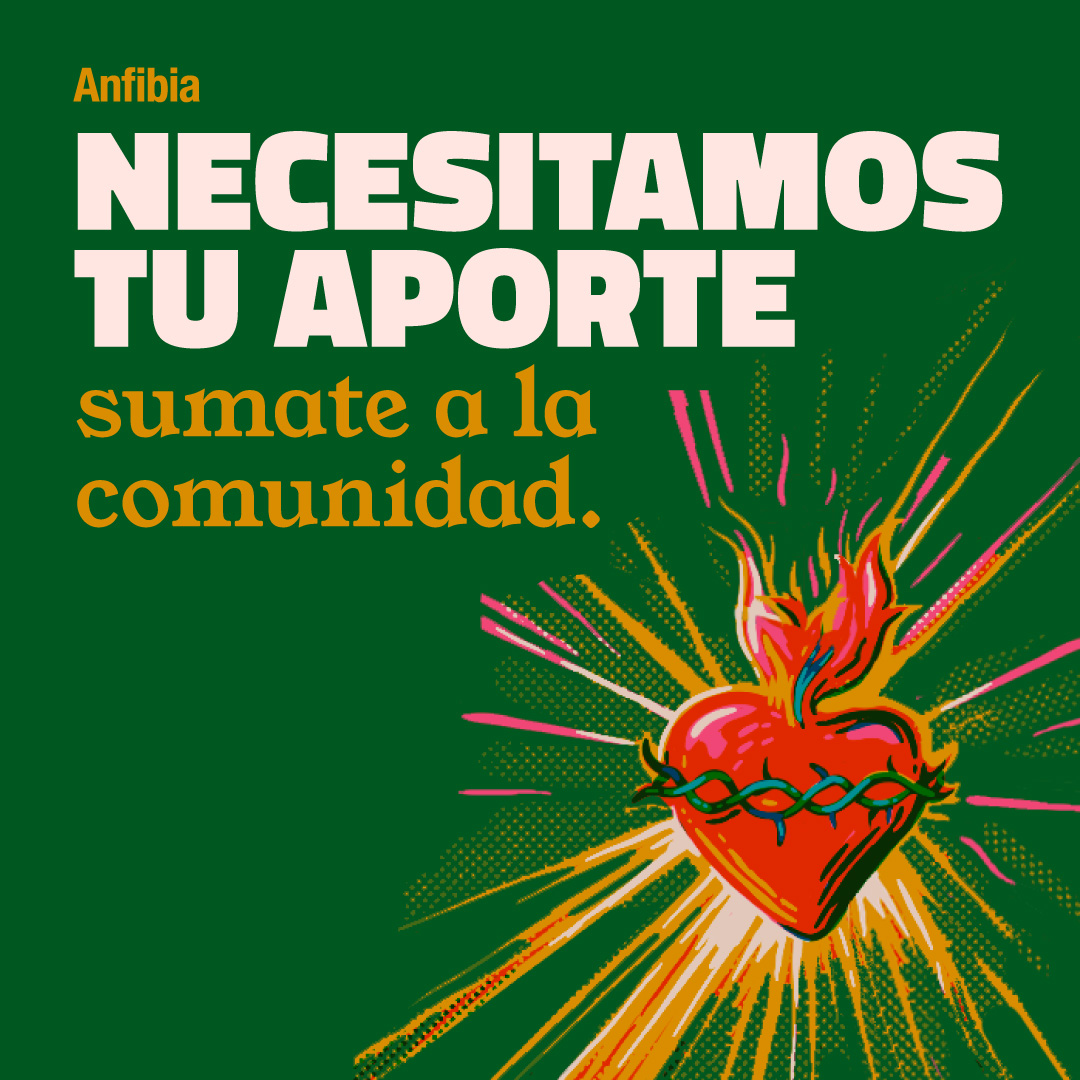Todo movimiento fascista que se precie reúne en torno a sí agitadores capaces de movilizar prejuicios sociales y pasiones más o menos atávicas de modo tal de convertirlas en expresiones de masas. Estas últimas no deberían confundirse con “la voz del pueblo” que manifestaría, en su unicidad, algún contenido de verdad. Antes bien, las masas que congrega el agitador se parecen a individuos atomizados, seriales, que actúan en simultáneo, pero no colectivamente, orientados por sus pensamientos cosificados y estereotipantes.
El agitador, en la búsqueda desesperada por despertar la simpatía de sus superiores y por interpelar a esos individuos-masa a quienes se les ha secuestrado su capacidad de agencia colectiva, lejos de improvisar pone en marcha estratagemas, retóricas, tácticas que, como nos enseñó la tradición de la teoría crítica, están al servicio de la planificación emocional de su audiencia, de su desinhibición, de su “empoderamiento”, de su autoafirmación en el prejuicio que ya portan.
I
El que esté libre de prejuicios que tire la primera piedra. Formar parte de una sociedad nos vuelve reproductores de prejuicios que, en ciertas condiciones y coyunturas históricas, somos capaces de torsionar para que no nos dobleguen. Los prejuicios como esquemas que sintetizan nuestra relación imaginaria con el mundo que nos rodea suelen facilitarnos el intercambio con otros, protegernos ante el temor por lo desconocido, proporcionarnos cierta seguridad. Estos rasgos explican por qué el prejuicio puede ser tan difícil de roer, llegando a blindar incluso esa capacidad de reflexión autónoma que, según algunos, constituye la distinción de los seres humanos como especie.
Una suerte de ley sociológica afirma que cuanto más cerrados y escasos son los círculos sociales por los cuales transitamos, más desnutridos, simples y rígidos suelen ser los prejuicios sociales que portamos. A esta ley sería necesario agregar otra: tanto más nos aferramos a los prejuicios cuanto más opacas devienen las normas que regulan nuestros mundos, cuánto más desorientados nos encontramos en términos políticos y más agobiados nos sentimos económicamente. En esas coyunturas asoma la otra cara del prejuicio: el ponerse al servicio de impulsos destructivos, invitándonos a liberar la mala conciencia reprimida. Esa mala conciencia se erige sobre el mandato social (capitalista) de conjurar la vulnerabilidad propia a través de identificarla en otros, de odiarla en ellos y, en el límite buscar eliminarla. Odiar al vulnerable, al dependiente, al tullido, al trava, al gay, es el mecanismo más o menos perverso que permite ocultar la vulnerabilidad propia, la precariedad padecida, los huecos que queremos colmar, y los afectos ambivalentes que buscamos con desesperación acallar. Que la sexualidad constituye ese núcleo duro donde se traman mitos, prejuicios, tabúes y leyes de la cultura nos los enseñó desde la tradición griega hasta la antropología estructural. Lo único nuevo en la insistencia actual del agitador sobre ella es la vocación por la regresión y la voluntad política de erigir en su proscripción un proyecto antidemocrático de masas.
Eso que en el psicoanálisis se denomina proyección (depositar en el otro lo que uno teme reconocer en sí mismo) debe complementarse con el estudio situado que, en términos sociológicos, proporciona la norma que determina el contenido y sentido de la imagen a ser proyectada. Como escribimos con Lucía Wegelin, en una sociedad asentada en la idea de autosuficiencia, competencia y virilidad/masculinidad -como la capitalista neoliberal- de lo que se abjura es de esa debilidad en la medida en que ella nos dejaría en una condición de desventaja en la lucha por imponerse sobre otros que vertebra al sistema.
El agitador realiza su trabajo al adentrarse en esas napas no ya para develar su mecanismo cuanto para servirse de él. Se regocija en esas napas del prejuicio, las distorsiona, alimenta las fantasías que la anudan, para profundizar el estigma y reproducir de manera aumentada el gesto agraviante. Diciendo combatir la “inmundicia” atrae hacia ella, pero comete el error de no reparar en las consecuencias no deseadas de su acción: el regreso sobre ciertos prejuicios negativos no sólo puede dar paso al temor atávico que despierta el horror ante lo prohibido o el miedo al castigo; también puede constituirse en la chance histórica para emanciparnos de él.
II
Las experiencias de agravio (moral, político, económico) pueden conducir a un movimiento transformador, igualitario y democratizante o pueden rigidificar prejuicios, alimentar paranoias y propiciar acciones de violencia. La tarea del agitador parece ser la de truncar esa primera opción a partir de alentar la segunda. Él se esfuerza para que en una situación de desorientación y fragilidad objetiva se haga lugar a una petrificación de la experiencia traducida en insensibilidad, irreflexividad, negación, des-solidaridad. Para lograr su fin se nutre de la apelación a “petrificaciones psicológicas” como los estereotipos: juzgando al mundo, como decía Adorno de acuerdo con clichés maniqueos y haciendo responsable de todos los males a poderes ocultos, a parásitos sociales, a “ideologías” perversas. A través suyo no sólo se refuerza el prejuicio sino también se desvía de la senda que podría conducir a interrogar los elementos estructurales, económico-políticos, capaces de explicar el malestar.
La vacancia de una reflexión crítica autónoma se compensa con la afirmación de sí. Esta otorga la fijación en la creencia en ciertas opiniones que redundan en formas destructivas del prejuicio social que, una vez generalizados, vueltos públicos, son capaces de conducir hacia la “locura” colectiva.
Las opiniones se instalan con fuerza sobre todo allí donde se refieren a cuestiones abiertas o no saldadas. Uno tiende a “instalarse” en una opinión, cargarla libidinalmente, generar apegos a ella porque de eso depende, en muchos casos, la autoestima. En la búsqueda por validarse a sí mismo actúa el “poder social” y no la verdad que podría proporcionar una institución abocada al conocimiento. En el peso de ese “poder social” juega un rol central la autoridad vigente. Cuánto más corre esa autoridad vigente el límite entre opinión y “verdad”/conocimiento más proliferan las opiniones no falseadas y más se pierde el pensamiento crítico (la experiencia de extrañeza ante el objeto imprescindible para su conocimiento). La opinión prejuiciosa olvida esa relación con el objeto, se abstrae de él y asume una dinámica alienada (aunque no menos fanática).
Cuando el poder social que sanciona “la verdad” de las opiniones es legitimado, o peor aún, cuando desde las posiciones más encumbradas se enuncian prejuicios fosilizados, no sólo se inmuniza ante la crítica sino que alienta expectativas de una superioridad (siempre perdida) entre quienes la hacen suya. Al servicio de esa satisfacción narcisista que provoca el sentirse dueño de un saber que se tornó público acuden las modalidades del racismo, la xenofobia, así como múltiples expresiones de la discriminación que se convierten en el combustible de agitador fascista. Con la ayuda inestimable de una esfera pública digitalizada, el agitador azuza la descarga de expresiones de odio sobre aquellas identidades previamente vulnerabilizadas. Es a través de los prejuicios que puede instituirse un sistema político antidemocrático de masas.
La irracionalidad de las personas se torna habitual, decía Adorno, en la irracionalidad del todo y es esta última la que puede inducir ciertos comportamientos políticos. Cuando es la opinión pública la que no sólo aloja sino que alienta e incita expresiones crueles nutridas de opiniones/prejuicios destructivos se torna aún más urgente atenderla. Las transformaciones aceleradas en la esfera pública a la que asistimos en las últimas décadas tornan aún más actual estas reflexiones, pues en sus manos las opiniones, aún las mas delirantes, se viralizan creando comunidades (burbujas y cámaras de eco) que, al estilo de las viejas sectas religiosas, producen filiaciones hacia dentro y desacreditaciones hacia afuera por demás violentas.
III
La habilidad de los agitadores y la gran eficacia de sus discursos está en saber captar la base sobre la que actúan: mecanismos psíquicos, malestares objetivos a los que reinterpretan en clave de síntomas de una crisis terminal y, luego, la construcción ideológica de la necesidad de un cambio radical a ser realizado de su mano. Para institucionalizar ese cambio no tienen un tiempo demasiado extenso porque las estratagemas eficaces en el momento del caos dejan a la vista sus hilachas cuando las gratificaciones que otorgaban las descargas de violencia y el deseo de destrucción menguan. Cuando la atracción que producía la locura disfrazada de coraje pierde su maquillaje desnudando su docilidad con los dueños del poder. Cuando bajo la promesa redentora no se logra otra cosa más que extender y eternizar los sacrificios reclamados. Cuando las esquirlas de la implosión caen demasiado cerca de uno. Cuando se advierte que la refundación de la nación es el retorno a una idea censitaria del voto y a una comunidad que condena al ostracismo a aquellas identidades que no coinciden con quién domina. Cuando, por fin, se torna evidente que ese “pequeño gran hombre” que supo hacerse escuchar es el muñeco de ventrílocuo a través del cual nunca dejó de hablar la fuerza del capital.