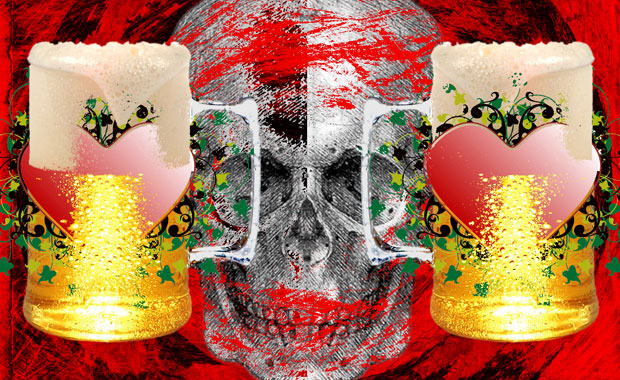A tu recuerdo M.
Entré a la que sería mi última internación estando en pareja, con la relación prácticamente destruida pero en pareja. Aunque ella me iba a abandonar antes de la segunda semana, después de visitarme solo una vez, de ayudar a sostenerle la lengua afuera de la boca a un viejo alcohólico que le terminó vomitando en los zapatos guiso del mediodía.
No la culpé. Pero la verdad es que cuando, a la otra semana, no vino, supe que la cosa se me iba a poner difícil. Primero porque de tener a quien esperar yo hubiera podido medir el tiempo de domingo a domingo (de visita a visita de ella); y segundo porque si uno no tenía pareja, lo que exigían los médicos era no tener ninguna relación sexual durante la internación, o sea, durante al menos un año. El internado era mixto pero con las internas estaba prohibida todo tipo de relación, a tal punto que si pasaba uno de los dos tenía que irse. Y cuando después de tres o cuatro meses, te dejaban salir los domingos para pasarlos en familia, el tiempo no daba más que para una prostituta, y una prostituta, de eso doy fe, era el primer paso. El segundo era el vaso de whisky.
Y es ahí en donde entra Lulú: una rubia de pelo pesado y abundante, de piel oscura, de ojos celestes, unos diez o doce años mayor que yo, que estaba internada desde hacía uno. Era una mujer llena de vida, una de esas rubias poco frecuentes, que tienen toda la luz del sol en el pelo y toda la gracia de una morena en el alma. Me vio el día de visitas, yo estaba en un cuarto aparte, cebándole mate a un artesano ciego que había fallado en su intento por suicidarse y le habían quedado siete esquirlas de plomo en la cabeza, esquirlas que antes de alojarse ahí, le habían cortado los nervios ópticos. Amén de eso no le hacían ningún daño más que castigarlo de tanto en tanto con unos tremendos dolores de cabeza.
−Nunca uses una 22 para suicidarte −me decía el ciego, y fue que justo entraba Lulú.
─No seas mentiroso, drogadicto ─le dijo.
Me miró con los ojos que me iba a mirar siempre y me dijo que no le hiciera caso.
─Era una treinta y ocho.
Los dos, el ciego y ella, se rieron, y después, bastante después, me reí yo.
−Hija de puta −fue lo primero que le dije.
Una semana más tarde me di cuenta de que si seguía tan pendiente del tiempo los días no iban a pasar nunca y yo iba a terminar por volverme loco. Pesados, interminables, yo medía los días de internación segundo a segundo: cada segundo una eternidad, cada eternidad la misma pregunta: ¿Qué estoy haciendo acá? El tratamiento tenía también una única respuesta: levantate temprano, prepará el desayuno, limpiá los baños, leé las guías de recuperación, escribí las propuestas. Después de hacer todo eso había que encarar y leer en público las confesiones que uno había escrito una y otra vez hasta que la mayoría aprobara la sinceridad y el compromiso que se había puesto en ellas. Almuerzo, merienda, cena: arroz. Leer y leer, escribir y escribir, para al fin lograr casi al final del día y de las fuerzas un poco de tiempo libre. Y que quede claro que estoy hablando del mejor lugar, y yo conocí muchos lugares: ese era el mejor lugar, ese es el mejor lugar, es el infierno.
Yo valoraba mi poco tiempo libre como oro. Me tragaba cuatro o cinco nescafés, y no quería dormirme hasta que apagaran las luces. Apagaban las luces a las doce. Aún así, sin luz, me quedaba despierto, pensando. Pensando: qué lejos están las palabras de lo que en realidad pretenden significar. Cumplí el primer mes y ya no aguantaba más. Y como no había nadie a quien mentirle, y sí o sí necesitaba mentir, empecé a usar esos ratos nocturnos para escribir mis primeros cuentos y empecé a usar a Lulú para tratar de sentir que todavía estaba vivo. La dejé entrar sabiendo sobre todo que si alguien iba a salir lastimado ese no iba a ser yo. Hipócrita. Antes y ahora. Hipócrita: no es lo mismo escribir “ese no iba a ser yo” que escribir “iba a ser ella”.
La primera noche la busqué y le dije que necesitaba hablar con ella. Hablamos de mí. La segunda noche también hablamos de mí. Y no fueron las mil y una noches sobre mí porque ella me dijo:
─Hola, soy rubia. Estoy buena, pero existo.
Le sonreí y sin decirle nada comencé a escucharla. Habló de todo, de todo lo de ella y de todo lo mío. De cómo lo de ella era también lo mío: los hijos que por un tiempo no íbamos a poder ver, los buenos vinos que ya no íbamos a tomar. Las cosas buenas de la vida que nosotros, los alcohólicos (así dijo ella) convertíamos en malas.
─Lo que más me jode, es que lo que es bueno para los demás es malo para nosotros.
Le dije que me hablara de las cosas que le gustaban y ella me habló de autos, de champaña en los autos, de las primeras horas de cocaína y placer, de las últimas horas de cocaína y dolor.
─Cosas que te gusten, Lulú ─insistí.
Y entonces me habló de futbol, de sexo, de hombres y de libros. Me dijo que prefería un escritor a un deportista, porque era más largo el después que el durante. Yo me reí más de una vez y la dejé hablar interviniendo muy poco hasta que nos quedamos en silencio. Nos mirábamos: intentábamos, con cada mirada, no dejar dudas de que nos estábamos seduciendo. Y ahora que lo pienso, qué importancia puede tener en una situación así la motivación o el daño que eso pueda causarte. No lo sé, porque al final, hice lo que tenía que hacer, lo que los demás me dijeron que debía hacer, y todo terminó mal. Y ya antes había terminado mal. Dos veces antes, mal. Dos mujeres antes, mal. Mal Mal: ellas no están, y yo lo cuento.
¿Qué era lo que buscaba yo tratando de seducir a Lulú si sabía bien que no quería llegar a nada serio? Con serio quiero decir lo más conservador, lo más tradicional: solo quería pasar mejor el momento. Quería ser mirado, quería ser distinto, no creer en lo que todos me decían, no aceptar el hecho insoportable de que todos somos iguales. De que yo soy igual a todos. Y me puse sobre los demás, y los demás son de carne y hueso. Consciente de todo esto adelanté mi mano hacia la mano de ella, la toqué. Ella me previno que el juego era peligroso, y yo le dije que no estaba jugando. Y ella picó, porque quería picar. Me dijo que no se lo dijéramos a nadie porque nos iban a prohibir encontrarnos a solas. Me lo dijo y sé que lo tenía pensado, y que reservó su cara más hermosa para el momento de decirlo. La besé y le pregunté la edad. Me mintió cuarenta y dos años para acercarse a mis treinta y cinco. Me mintió más, y la verdad es que la mentira la rejuvenecía, la convertía en una niña entregada. Y yo me aproveché. Besar a Lulú fue para mí, en un principio, tan sólo la oportunidad de masturbarme y acabar más rápido en la ducha mientras los demás esperaban su turno para bañarse. Una oportunidad gratis, al menos gratis para mí, al menos eso creí en un primer momento. Seis meses después de todo este desorden tan difícil de explicar empezó el desbarranco de Lulú.
Un domingo de julio, a eso de las seis de la tarde, sentí un revuelo en la entrada de la casa. Yo estaba con mi máquina de escribir en el altillo que los directores de la fundación habían acondicionado para mí. Escribiendo, un poco enojado con mis compañeros porque me habían robado una computadorita palm, de esas primeras que salieron, y ninguno se hacía cargo. Sentí un grito de hombre, un grito de mujer y reconocí la voz de Lulú. Bajé lo más rápido que pude y salí al jardín delantero.
−Puta de mierda −le gritaba otra rubia que nunca supe bien quién era. Su hermana, tal vez su cuñada.
Lulú tenía los pelos parados, una cara de loca que la había avejentado cincuenta años y una lata de cerveza en la mano. Estaba borracha. Pero una cosa es estar (porque yo estuve), otra es ver (porque yo vi) y otra muy distinta es que alguien te grite o le grite a una persona que vos querés esa palabra.
−Borracha –es lo que le gritó el tipo que estaba detrás de la otra rubia y yo me le fui al humo.
Me frenó el consejero de turno. Después todo fue confusión. Los internos defendiendo a Lulú y los de afuera llamando a la policía y amenazando con denunciar a la fundación que apenas se estaba formando, que casi no ganaba dinero y que lo que menos necesitaba era una causa penal. Pero no pasó a mayores. Lulú se quedó y juntó unos nuevos días de sobriedad. Volvimos a encontrarnos de noche y a conversar en el fondo de la casa, a escondidas. La vez que más cerca estuvimos del sexo fue cuando le dije que extrañaba mucho echarme un buen polvo. Ella hizo el amague de acercarse a mí, y yo le dije que no, que mejor lo pensábamos hasta mañana, y ella casi como una distracción dijo que quería ayudarme, y me ayudó con su mano. Al otro día me encerré en el altillo más de tres horas, me las había ganado porque había escrito el tercer paso completo y tras haberlo leído había logrado la aprobación unánime de mis compañeros. Había mentido bien.
Se acercaba el final de las clases y Lulú estaba ilusionada con que la dejaran ir al acto de egresados de sus dos hijos. Hacia falta un acompañante y me eligieron a mí. La egresada era la hija (no recuerdo su nombre y tampoco lo pondría acá). Terminaba la escuela primaria y el acto era en una colegio privado de Barrio Norte (me olvidé decir que Lulú era de clase media alta y había nacido en Barrio Norte). Llegó el día, me vestí bien y la acompañé al colegio. Ahí estaban, además de la hija, el hijo: un caballerito un año mayor que la nena, el ex marido y la mujer del ex marido, de quien Lulú me hablaba siempre maravillas. Aunque, según ella, era el ex marido el que hacía las maravillas.
Fue muy raro para mí darle la mano al tipo (que me saludó como un caballero) sabiendo que tenía un pene de más de veinticinco centímetros. Reconozco que sentí cierta timidez, y una más que cierta inferioridad. Saludé también a la actual mujer del trípode (otra rubia, mucho más joven que yo, flaquita y tímida, que no sé dónde ni cómo se metería la semejante cosa) y a la abuela paterna que justo llegó en ese momento. Lulú y yo nos sentamos aparte y recuerdo que le susurré un comentario al oído y ella se rió con esa risa que tenía: contagiosa, completa, divina y feliz. También le hice notar lo linda que estaba, la diferencia entre ella, una rubia con gracia, y la nueva mujer de su ex, una rubia sin gracia.
−Pero no desgraciada −me dijo, y antes de que pudiera contestarle empezó el acto.
Todo estuvo bien, tal vez con la excepción de que Lulú en ningún momento me soltó del brazo y a mí me pareció normal: también había entrado en la locura. Ella emocionada, y yo, sosteniendo su emoción como un marido perfecto. Terminé acariciándole la cabeza, y ella acariciándome el hombro. Así volvimos en el taxi. Sin hablar, besándonos, mi mano automática sobre su pelo, su mano automática ayudándome otra vez.
Al otro día me levanté temprano, desayuné y fui a hacer las compras: me tocaba cocinar. Volví y sin tocar la puerta me metí en la oficina del consejero para dejar las cosas. Lulú, sentada en un rincón, hablaba con uno de los directores. Me sacaron enseguida pero alcancé a ver que tenía los ojos hinchados y que había estado llorando. Le pregunté al consejero que me acompaño afuera si había pasado algo. Me dijo que ya me iba a enterar, que después iban a hablar conmigo. No entendí hasta que me lo explicaron: Lulú había pedido ayuda porque estaba enamorada de mí.
Le prohibieron estar conmigo, hablarme y hasta dirigirme la mirada. Me dijeron que me quedaba un mes, que lo aprovechara porque después debía irme.
─Ponete contento, lo estabas buscando ─me dijo el director, duro, sin matices.
Ese tipo me conocía, nos conocía, y esa era su manera de comprometerse.
No pude despedirme de Lulú. Volví unas cuantas veces a la fundación para control pero como ya me sentía bien, esas veces se hicieron cada vez más espaciadas. Al poco tiempo del alta me llegaron las noticias de los premios literarios, y mi vida tomó un giro drástico. Publiqué un libro con un apellido que en la fundación nadie conocía. Uno de los primeros llamados que recibí fue el de Lulú.
−Me fui de la clínica, quiero verte, lindo −me dijo.
Nos vimos en el bar que yo tenía en Balvanera. Demás esta decir cómo llegó: desesperada y borracha. Entregada a mí, atormentada por haberse dejado convencer por el consejero. Se me declaró y me dijo que lo suyo no era una obsesión, era amor. Yo le dije que no, que el consejero y ella hicieron lo correcto y que debía volver a internarse. Me tiró una cachetada y no me la pegó, yo la abracé. Ella lloró. Yo lloré. Estábamos en el sótano del bar porque ella quería tomar cerveza. Le abrí una y la miré tomar, se había desabrochado dos botones de la camisa y la pollera se le había subido y podía verle la bombacha. Caí en la cuenta de que iban siete meses sin acostarme con una mujer, casi ocho. Tuve una erección y ella se dio cuenta. Hicimos de todo, le hice de todo. La dejé borracha y semi vestida en el sofá viejo del sótano y me fui para mi casa.
Durante los veinte días que siguieron recibí una llamada de ella tras otra. Siempre borracha. Me comuniqué a la fundación donde me dijeron que no la atendiera. No la atendí, pero nunca dije lo que realmente había pasado, nunca me expuse ni me hice cargo, sólo descolgué el teléfono, hasta que Lulú dejó de llamar.
Tres meses después la encontraron muerta. Había tomado sedantes con alcohol, y por las dudas, se había enrollado papel adherente alrededor de la boca y la nariz. Sola, en un departamento que compartía con el tipo que siempre aparecía para cagarle la vida. El mismo tipo por el cual dejó a su marido, el mismo tipo por el cual, una y otra vez, dejó su sobriedad. No fui al cementerio, no me puse a pensar hasta esta noche sobre mi responsabilidad, mi culpa: la culpa que siento, la culpa que tengo.
Esta es la historia de Lulú, pero mi historia con lulú no termina ahí. Meses después de su muerte suena el teléfono y la voz de un borracho semirrefinado dice mi nombre. Después dice el suyo: X. El tipo me dice que tiene una nota que “alguien” dejó para mí. Enseguida me doy cuenta de quien es, por más que fue la primera y última vez que escuché su voz: el amante de Lulú, el hijo de mil putas. Después de tropezar una y otra vez con las palabras y su borrachera, me dice que me llama en calidad de “colega”, ya que yo había sido la última pareja de la “difunta” y él había sido el amor de su vida. El uso de la palabra “colega” como si hubiéramos subido juntos el monte Everest me dio la medida exacta de lo canalla que era el tipo. Le dije que yo no había sido amante de Lulú, que tan solo habíamos sido amigos. Le corté. Volvió a llamarme y me dijo que a él no le molestaba que yo hubiera sido amante de Lulú. Le dije que si lo decía otra vez le iba a romper la cara. De golpe yo estaba enfurecido, en realidad tenía miedo. Me sentía tan canalla como el tipo. X se quebró en un llanto y yo supuse, con toda mi maldad, que se le había terminado la botella.
−Me acusan de asesinato −dijo, llorando.
−¿Quiénes?
−La familia, pero ya van a ver. Ellos la mataron. Ellos la mataron.
−Hágame el favor, no llame más, respete a los hijos, deben ser los únicos que están sufriendo ahora, los únicos que perdieron algo irremplazable.
Dije esto y corté. El tipo no volvió a llamar, pero a la semana más o menos me llegó la carta. Era un sobre tipo encomienda, y dentro venía la nota. Una frase en realidad, que usé en una novela, pero fuera de contexto, en un lugar de humor, para sacarme de encima todo el terror contenido en ella. En letra manuscrita, con tinta celeste y un trazo de pluma envidiable, propio de quién ha recibido una educación que no descuidó la caligrafía, Lulú escribió una frase de amor:
“Fuiste mi primavera”.