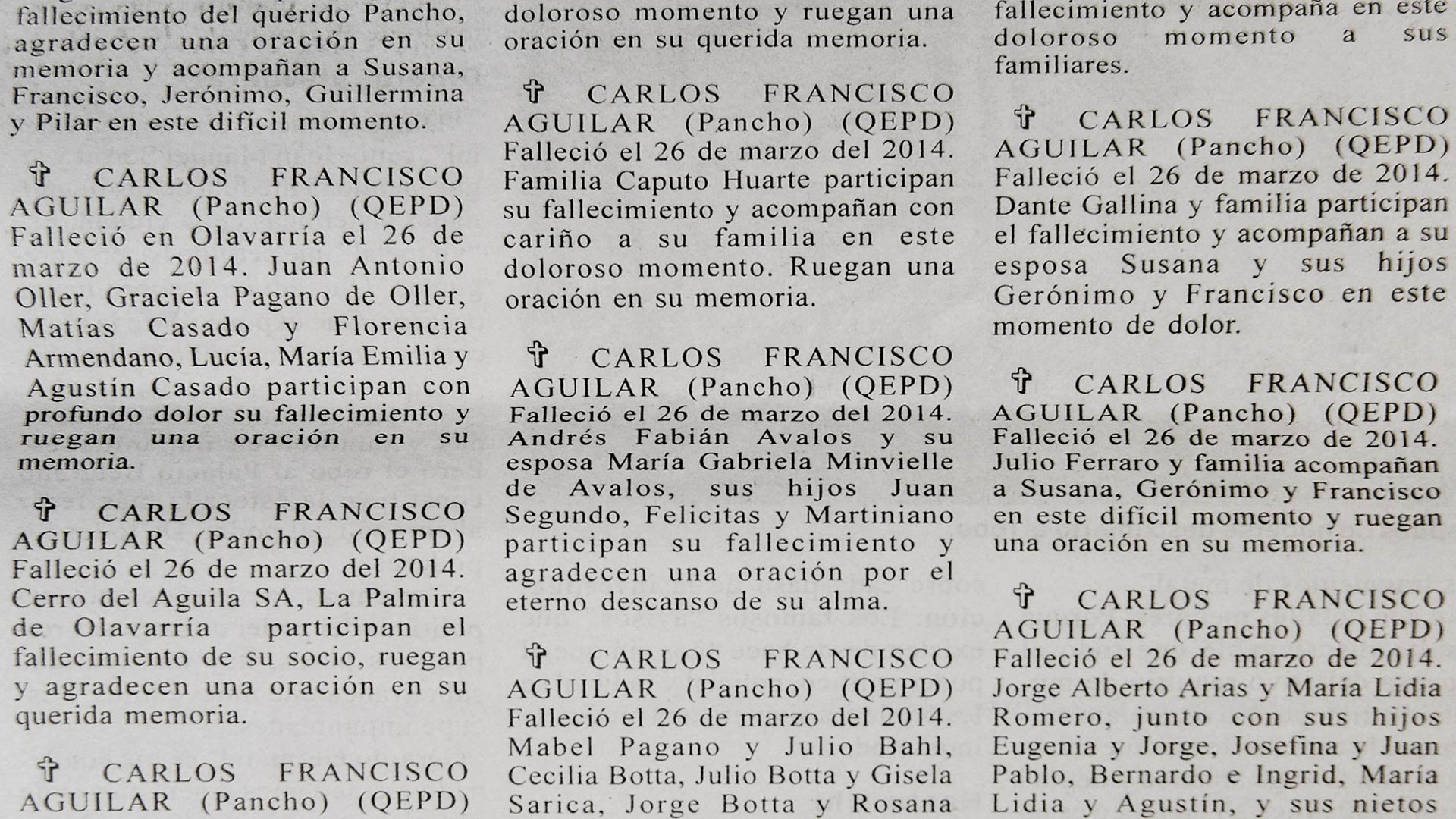Fotos de María Eugenia Ludueña
A medida que el vehículo se acerca a Olavarría por la ruta, el recién nacido que alguien -¿quién?- sostiene en brazos se aleja para siempre de su madre. ¿Cómo se arrulla a un bebé robado? ¿Quién le dice por primera vez Ignacio? Tendrán que pasar 36 años para que alguien le cuente el nombre que ella le puso en esas tres o cinco horas que pasaron juntos -en un lugar crucial y todavía incierto al que llegó en el vientre de su madre y del que salió en manos de sus entregadores-. Guido. Un sonido de origen germánico, como los pobladores del pueblo al que finalmente irá a parar ese niño. Wildo. “Aquello que es de madera o relativo al bosque, conocedor de caminos”. Un nombre popular entre los italianos -como el padre de Laura Carlotto- a partir de Guido D’Arezzo, músico y docente, inventor del pentagrama y el que nombró a las notas de la escala.
A medida que el vehículo se acerca a Olavarría, el paisaje se decolora. El verde intenso, húmedo, de los campos de Brandsen -ahí donde Estela fue maestra de escuela rural- con sus vacas y tambos, empalidece. El pasto se va volviendo opaco y quebradizo, las ramas de los árboles más filosas. Cada tanto, un macizo de eucaliptus corta la línea plana y desoladora de la pampa. La inmensidad, o quizás la falta del accidente geográfico, infunde cierta desolación. Alguien que mece a un bebé robado no podría percibirla. La identidad en cambio no se ha decolorado: se oculta, pero no se puede robar. Como escribió Hemingway: “Un hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado”.
Desde hace pocos días Ignacio Hurban es Ignacio Guido Carlotto Montoya, hijo de Laura -platense, militante de la JUP, 23 años, morocha, ojazos, tosudez a prueba de balas- y de Walmir -patagónico, baterista, piloto, montonero- . ¿Por qué hacer 350 kilómetros por una ruta maltrecha y angosta? ¿Para entregar un niño a dos puesteros que no pueden concebir? ¿Tenía ese bebé “frentudo” -así lo describió Laura a sus compañeras de cautiverio- otros destinatarios? ¿Por qué los represores mantuvieron con vida a su madre durante dos meses, si para la mayoría de las embarazadas no hubo más postparto que una ejecución rápida, a lo sumo de unos días? ¿Quiénes participaron de este viaje, alguna mujer? ¿En qué paraje habrán parado a cambiarle los pañales y a calentarle una mamadera en el invierno de 1978, uno de los más hostiles de la época?
Una compañera de cautiverio de “Rita” -el nombre que había adoptado Laura para camuflar su identidad militante- cuenta que, días antes del parto, uno de los hombres que visita La Cacha trajo algo para ella: “Acá está: el ajuar de tu bebé. Blanco, como vos querías”, le dijo. Varias compañeras contarán en diversos juicios: después de parir, Laura fue llevada de vuelta al centro clandestino de detención La Cacha, en las afueras de La Plata. Ya no tuvo consuelo. Ella era la que convencía a los cautivos: no había que flaquear. La que durante un tiempo se consoló creyendo la promesa de que la llevarían a una “granja de recuperación” con su bebé. Pero en ese puerperio cruelmente demencial empezó a tener profundos ataques de llanto, que quienes la escuchaban desde sus celdas malolientes no sabían cómo calmar: “Me están boludeando. ¿Dónde estará mi hijo?”, gritaba desesperada cuando intuía que nunca más volvería a ver a su bebé.
Quienes sea que hayan viajado con el bebé en ese vehículo -¿un auto de buena familia?¿un camión del ejército?- deben haber preparado los detalles (¿habrán usado aquel ajuar?). Han elegido una ciudad a medida de sus planes, con nombre de coronel: José Valentín de Olavarría (el niño que a los once años, en 1812, se alistó en el ejército y a los quince ya combatía bajo las órdenes de San Martín). Al borde de la ruta nacional 226 y la provincial 51, Olavarría es la cabecera del partido y está rodeada de villas serranas. Se construyeron al calor de las fábricas y llevan nombres apacibles, cándidos: Colonia Hinojo, Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Cerro Sotuyo, entre otros. Parajes alejados de las rutas principales, habitados por centroeuropeos. Sitios emplazados sobre tierras ricas en granito, cerca de las canteras, las fábricas de tejas y cerámicos, y los hornos de cal, lejos de las rutas principales, a los que se llega por caminos ondulados de ripio o tierra. Pueblos a los que sólo van aquellos que conocen y tienen algo que hacer. Ignacio Hurban no fue llevado a uno de esos microcosmos mínimos sino todavía más lejos: a la casa humilde de dos puesteros que cuidaban el campo Los Aguilares, en las afueras de Colonia San Miguel, y que hasta hace poco vivían sin luz eléctrica ni televisor. Sus únicos vecinos siguen estando a más de 2 kilómetros por caminos polvorientos, donde todo -los árboles, las puertas, las ventanas, las canillas- está tiznado de esa ceniza gris que vuela encima de la tierra malherida. Párense una tarde en medio de esa nada: la visión de las canteras y las maquinarias, sus movimientos rutinarios de producción y extracción intensiva-el tren carguero, las grúas, los camiones, las dimensiones descomunales de la maquinaria en medio del campo saqueado, infunden la sensación de una batalla: la lucha entre la tierra y la máquina regala pocas postales tan obvias. Estos campos están hechos de múltiples batallas: agro y fábrica, naturaleza y cemento, fértil y estéril.
Hay algo del paisaje que recuerda, salvando las distancias, a “Las uvas de la ira”. “Todo lo que se moviese levantaba polvo: un hombre, al caminar, se envolvía en él hasta la cintura(..) El polvo tardaba mucho en volver a posarse”. En Colonia San Miguel, un pueblo de colonos alemanes del Volga, el polvo lleva años en el aire. Ahora la gente en la calle dice que muchos de ellos sabían por lo menos que “el chico era adoptado”. Este lugar de casas bajas, veredas anchas, una iglesia demasiado alta para las pocas manzanas que abarca, fue el pueblo más cercano a la vivienda de Ignacio Urban. Queda a 10 kilómetros de Sierras Bayas, el sitio que muchos siguen susurrando, en estricto off, un secreto a voces: “un camión arrojaba ahí los cuerpos de los desaparecidos”, “por las noches, llegaban a militares y civiles y se armaban grandes asados”. Lo dijo muchos años antes el Informe de la Comisión Especial por la Memoria, el 24 de marzo de 2001, al revelar -entre tantos datos valiosos, imprescindibles- el testimonio de un carpintero -tomado en 1984 en un juzgado de Azul-, que durante varios años y hasta 1978 fue policía bonaerense. El tipo se ocupó de tareas administrativas en la Comisaría de Olavarría, que también funcionó, igual que el cercano Monte Peloni, como centro clandestino de detención. “Oí decir varias veces que los cadáveres iban a tirarlos al polvorín de Serris. Los hacían volar con barrenos en una cantera de Cerro Sotuyo, o los cremaban en una cantera de Sierras Bayas, por indicación de Rinaldi (*subcomisario de Sierras Bayas, el pueblo por el que hay que pasar antes de llegar a Colonia San Miguel), y sobre todo, los tiraban en una cantera abandonada de Loma Negra, llena de agua, donde les franqueaba el paso el subcomisario Alsola (*de Loma Negra)”.
“¿Quién iba a buscar al bebé de dos desaparecidos en Colonia Hinojo o en Colonia San Miguel?”, dice una mujer que, como en todos los pueblos chicos, pide reserva. ¿Qué mejor castigo para el bebé de dos militantes que un paraje aislado del mundo, una casa sin corriente eléctrica ni televisión, y un matrimonio de peones sencillos, sumisos y obedientes al patrón, cuya ciudad de referencia más cercana es una urbe conservadora, liberal, religiosa, promilitar, cabecera de la represión en la zona y llena de cómplices civiles de la dictadura?
Loma Negra: la cementera emblemática tomó el nombre de esa localidad, y construyó el barrio obrero a la sombra paternalista de la familia Fortabat en sus épocas más gloriosas. Hoy la fábrica que durante décadas fue un importante motor de la vida olavarriense está en manos de una corporación brasilera, y el matrimonio Fortabat, con sus dos cónyuges fallecidos. En los 70 la fábrica experimentó una notable curva de crecimiento y también de organización obrera. Carlos Alberto Moreno, “el Negro”, era como Laura militante de la JUP (Juventud Universitaria Peronista) pero también un abogado de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) que quería comprobar la presencia de silicosis en la fábrica Loma Negra. Vecino de Ignacio Verdura (jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría y del Área Militar 124), en mayo de 1977 fue a guardar el auto a la vuelta de su casa y ya no volvió vivo. En 2013 Casación ratificó las condenas de tres miembros del Ejército y de dos civiles que prestaron la quinta, vecina al club de rugby Los Cardos donde estuvo secuestrado en Tandil, y el tribunal ordenó investigar a la comisión directiva de la cementera de los Fortabat por su participación e instigación.
En una casa de Loma Negra Ignacio Hurban -compositor, músico, docente- tocaba el piano y tomaba mate cuando sonó el teléfono y su tía Claudia Carlotto le contó la noticia, temerosa de que se enterara por los medios.
Algunos de los 110.000 olavarrienses dicen que la tarde del martes 5 de agosto “la conmoción fue por partida doble”. A la hora de la siesta -ritual que en Olavarría se respeta a rajatabla- los mensajitos corrían por el Whatsapp, con dos noticias: “Encontraron al nieto de Estela en Olavarría”. El remate era sorprendente: “¡Es Ignacio Hurban, el músico!”.
“Todos en Olavarría conocen a Ignacio. Es una persona muy, muy querida y reconocida. La gente se lo ha cruzado en espectáculos, en el Conservatorio, en la escuela de Música o han leído alguna nota sobre él”, dice Juan Weisz. Hijo de desaparecidos, nunca estuvo del todo de acuerdo con aceptar la indemnización, entonces destinó esa plata al espacio Insurgente, que desde hace casi diez años despliega una importante militancia cultural en Olavarría. Allí Ignacio Guido tocó durante mucho tiempo con una de sus bandas cada noche de martes. “Tenía desde antes un compromiso con los derechos humanos desde su lugar de músico”, dice Juan. Su espacio se hilvana en una movida cultural independiente que de a poco muestra otra cara de la misma ciudad.
Le dicen “la ciudad del trabajo”. Rodeada de cinco parques industriales, en Olavarría sobran placas de bronce, calles anchas, líneas rectas, bloques de cemento y un vaho de aires aristocráticos. Le faltan cafés, árboles, líneas curvas y gente.
“Los turnos de las fábricas son rotativos: de 4 a 12, de 12 a 20 y de 20 a 4. No hay espacio para juntarse a tomar café y la gente nunca está toda al mismo tiempo en la ciudad, por eso a veces parece que fuéramos pocos, y no hay una cultura de la noche ni del consumo”, explica un periodista de Radio Olavarría. En dictadura, la “LU 32” estuvo intervenida por el teniente coronel José Avalos, al que algunos recuerdan como “un milico recalcitrante” que no permitía un desliz. Cuentan que un periodista y un operador que en esos años osaron pasar un tema prohibido -Rogelio, de Patxi Andion- fueron despedidos y debieron dejar la emisora antes de que terminara de sonar. El programa no volvió a salir al aire.
El diario El Popular -como señala el Informe de la Comisión para la Memoria- utilizó tempranamente la palabra “desaparecido” e informó de manera muy confusa acerca de los casos más resonantes: Carlos Alberto Moreno, José Alfredo Pareja y las detenciones masivas producidas en setiembre de 1977. “En ese caos informativo, se llegó a incluir que los responsables del procedimiento se habían llevado bienes personales de los detenidos: se estaba admitiendo que los
militares también robaban a sus víctimas”.
Una nota aparte amerita el periodista Octavio Físner Oliva (‘O.F.O.’, según su firma), que supo ser editorialista del suplemento cultural de El Popular y sigue gravitando en la vida cultural. “Es un ciudadano ‘ejemplar’ de Olavarría. Entre 1979 y 1989 estuvo a cargo de una publicación que se presentaba como suplemento cultural del diario "El Popular", que sirvió para adoctrinar y reformular la cultura de la ciudad”, cuenta Jorge Arabito, investigador y docente de la Universidad del Centro. “Desde esos espacios, Fisner Oliva atacó a las madres de Plaza de Mayo y negó los crímenes de esa Humanidad cometidos durante la dictadura. Durante esos años debatió desde las páginas del diario contra todos quienes osaban discutirle con una prosa cargada de palabras eruditas y arcaicas (una de sus preferidas era "abstruso"), largos y pesados párrafos, pontificando desde el poder de fuego que le daba tener la última palabra como poseedor del espacio periodístico del medio”.
En la inauguración de la Feria del Libro de Olavarría, hace dos años, cortó las cintas. En el documental "28” -número de desaparecidos de la ciudad en 2005- dijo que como periodista, nunca tuvo problemas durante la dictadura. “Al contrario, todos los jueves compartía un asado con Verdura en la sede del Regimiento local”, señala Arabito.
OFO fue el impulsor y recolector de firmas del establishment para la publicación, el 14 de febrero de 1984, de una carta de apoyo al ascenso a general del coronel Verdura. Lo hizo en respuesta a una nota de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Olavarría, que había sido enviada al Senado de la Nación para evitar ese ascenso. Los vínculos de Verdura con los civiles cómplices estaban lubricados con favores y comilonas en la ciudad cabecera de un circuito de represión. El Informe de la CONADEP dice que “los partidos de Azul, Olavarría, Tandil y Las Flores fueron severamente castigados por la represión” y que el 70 por ciento de los centros clandestinos funcionó en instalaciones no militares. De estos pagos y aledaños venían muchos de los militantes que estudiaban con Laura Carlotto en Universidad de Nacional de La Plata. Estrellita (Carmen Calvo Ritcher), su responsable en Humanidades, era de Tandil y fue desaparecida igual que su pareja y su hermana. También era tandilense Horacio Salerno, estudiante de arquitectura desaparecido en La Plata.
Los integrantes de las fuerzas armadas -y algunos de sus cómplices- conocen bien la ruta Olavarría-La Plata. Algunos de los jóvenes secuestrados recorrieron el mismo camino que el bebé de Laura pero a la inversa. Muchos de quienes pasaron por Monte Peloni, la Brigada de Investigaciones de Las Flores y La Huerta fueron llevados a la Brigada de Investigaciones de la capital provincial. Uno de los casos más conocidos es el de otro abogado, José Alfredo Pareja. Lo secuestraron en febrero de 1977 en las calles de Olavarría, y fue visto en La Cacha, meses antes que llegara Laura. También un conscripto secuestrado el 30 de julio de 1977 en la base aérea de Tandil fue visto en ese centro nombrado así por la Bruja Cachavacha (un personaje animado con poderes para desaparecer cosas). El soldado fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el cementerio de La Tablada -cerca de donde Estela de Carlotto recibió el cuerpo de su hija- y el certificado del forense lo daba por muerto en enfrentamiento -igual que Laura-.
La hipótesis es compartida: “Creemos que hay muchos chicos con dudas y ojalá lo de Guido los anime a presentarse”, dijo uno de los integrantes de la Comisión de la Memoria. Otros van más allá: creen que podría haber otros que hicieron hasta el mismo recorrido.
Dos días después del aniversario del Golpe, el 26 de marzo de 2014, el Diario El Popular, dedicó casi toda su página 10 a despedir a “un reconocido y apreciado vecino olavarriense”. “Dolor por el fallecimiento de ‘Pancho’ Aguilar”, dice el obituario que lo pinta como un exponente de manual del establishment y las “fuerzas vivas”: “productor agropecuario jubilado, integrante de la cantera Cerro del Águila (…). “Tuvo una activa participación en diversas entidades, destacándose como vicepresidente del Club Atlético Estudiantes” (el club más exclusivo de la ciudad, dueño de un predio todavía imponente). “También supo ser dirigente de la Sociedad Rural de Olavarría y ex presidente del Club de Equitación de la Ciudad. Su espíritu inquieto lo llevó a incursionar en política en la década del 90” (Otros vecinos dirán “ultramenemista”)
“También se lo recordará como un padre y abuelo muy dedicado a su familia”. Aguilar y su mujer tuvieron tres hijos: Jerónimo, Francisco y Mercedes. Los dos varones tienen 43 y 45 años. Mercedes falleció siendo una adolescente, de una enfermedad parecida a la muerte súbita. Entonces Pancho Aguilar empezó a ir menos al campo. Hoy el Centro De Equitación de Olavarría tiene una pista que lleva su nombre, diseñada para torneos de salto hípico por su hermano Jerónimo.
“Le vendían caballos a los militares y el propio Aguilar entrenaba en el regimiento. Hoy conservan algunos caballos de polo pero no es un gran empresario en el mundo ecuestre más allá del negocio con el ejército”, contó un hombre de esos mundos.
Jerónimo y Francisco se casaron con mujeres de familias bien establecidas de Olavarría: Guillermina Teresa Dirazar y María del Pilar Andreu, y le dieron cinco nietos. En las participaciones fúnebres también estaban Raquel Fassina de Salcerini -un apellido con calle propia-, la esposa de Filiberto Francisco Salcerini, el teniente coronel de caballería que fue mano derecha de Ramón Camps, el jefe de la policía bonaerense.
“Su carácter alegre lo hacía caracterizarse por el relato pormenorizados de sus anécdotas y cuentos”. Lástima que Don Pancho, el señor de los caballos, haya decidido llevarse a la tumba su versión detallada de una de las historias más impactante de los últimos años, sobre unas coordenadas de tiempo y espacio que cada tanto, misteriosa y maravillosamente, coinciden.
Algunas de esas coincidencias impactan en diversos órdenes: político, jurídico, histórico. Otras, como la que ocurrió en ese mismo diario del obituario, quedan para el esoterismo o la literatura. ¿Cómo explicar si no, que en otra página del mismo ejemplar, en la sección de Arte y Espectáculos -cada semana un artista se describe a si mismo- ese día la ocupara el “Autorretrato” de Ignacio Hurban? Y más desentrañable aún: que esa página llevara por título en tipografía de buen tamaño: “No se lo digan a nadie”.
El texto en el que el músico se cuenta a sí mismo está en boca de su perra: “Ignacio no sabe escribir de sí mismo, pobre”. “Como duermo al lado de la ventana donde puso el piano, lo escucho todo el día: toca, toca y toca. Lo he escuchado decir que compone, creo que es algo así como hacer un agujero donde antes no había nada. Ahora sale a caminar, a veces me lleva al cerro y mira las piedras, el paisaje y mira...no sé qué ve...yo solo veo lugares para mear”. Aunque ese día, claro, ninguno de nosotros podría leerlo: un hombre muere y el juramento se libera; otro hombre está a punto de renacer. Cuentan en Colonia San Miguel: hace 36 años, existió un pedido expreso de Aguilar. "Que el niño nunca sepa que es adoptado". Con la muerte de Aguilar, el silencio, el miedo sumiso de las gentes del campo, la lealtad basada en una relación de poder, se rasgaron. Alguien sacudió el polvo. "¿Todavía no sabe que es adoptado?". Ahora dicen todos estaban al tanto, la mujer no podía tener hijos. Y dicen también que el campo como idea y modo de relación, es pasado. "Hoy hay puesteros perdidos, y el patrón se comunica por celular, pasa con la camioneta cada tanto y organiza todo", cuenta un cura.
El apellido Aguilar figura en los orígenes de la ciudad. En el libro “Un viaje al país de los araucanos" Estanislao Zeballos -que visitó estas tierras de Olavarría en 1874 y 1879- cuenta que “los campos eran un triste desierto y la población se extendía a una legua del fortín y estaba reducida a la morada de don Eulalio Aguilar (...) El general Roca lo visitó en la misma época”.
Olavarría no era cualquier ciudad, era una coordenada clave en la Campaña del Desierto. En el libro “La piedra que late”, sobre los desaparecidos de la zona, Stella Bassi ensaya un paralelismo: “La Campaña del Desierto aparece en nuestro suelo como el primer genocidio en nuestro suelo”. Habla de un pensamiento monolítico, hegemónico, conservador y católico, y dice que Olavarría, Tandil y Azul fueron puntos neurálgicos en la conformación de este bloque de poder y usurpación de tierras.
Francisco Pancho Aguilar, el señor de los caballos, se vino desde Buenos Aires, donde vivía en el microcentro. La noticia que involucró su nombre cayó como una bomba. “Aguilar para mí era un caballero, un tipo bonachón, ultracatólico, menemista”, cuenta un médico local. Otros, en cambio dicen que compartía las fiestas que organizaba en dictadura el teniente coronel Ignacio Aníbal Verdura, hoy procesado por la Causa Monte Peloni, jefe del Regimiento 2 de tiradores blindados Lanceros General Paz. “Pancho, un tipazo”. “Andaba mucho al pedo por la calle Belgrano”.
A medida que uno se aleja de Olavarría y se acerca al campo Los Aguilares -donde viven los puesteros que criaron al nieto de Estela y Tenchi- , las versiones son más controvertidas. “Aguilar era un mal llevado. A nosotros nos decía que si los animales nuestros se seguían pasando a su campo, los iba a cagar a tiros. Siempre creímos que era militar. Un día mi vieja se hartó y cuando lo vio pasar con su camioneta Hilux, salió con una sartén en alto a increparlo: a quién vas a cargar a tiros vos, eh?. Desde ese día no nos jodió más”, contó el hijo de un peón que vive hace quince años en la zona.
Hasta hace unos días una militante de derechos humanos seguía atragantada con la noticia: sus hijos habían sido compañeros de Jerónimo y Francisco en la escuela, y hasta habían compartido la misma banda de música en la adolescencia. Habían pasado los fines de semana en el campo de Aguilar, el tipo que les hacía los asados y cargaba la batería para ir a tocar al boliche. “Pancho era un tipo muy afectuoso. Saludaba a todos, desde el más oligarca hasta al barrendero. Un padrazo, no parecía el típico de clase social alta. Pienso en Juanita y en Clemente, los padres de crianza de Ignacio, porque también los conocí antes de que estuvieran en ese campo. Eran amorosos con mis hijos y muy sumisos. Ahora digo: si yo me comí la de Pancho, con la militancia y la información que tengo, cómo no se la van a comer Juanita y Clemente? Y sufro también por los hijos de Pancho, estoy convencida de que no tienen nada que ver”, dice la mujer.
¿Cómo es el impacto en la ciudad? “Creo que es de conmoción y estremecimiento”- dice Claudia Rafael, periodista que conoce la trama local-. “Todo aquello que se denunció durante años empieza a saltar a la luz con una enorme contundencia, e involucra a los apellidos más ilustres. A los que merecieron nombres de calles. Es un golpe a lo fundante de la ciudad. Y si ya se podía advertir que el juicio por Monte Peloni iba a abrir muchas grietas, es como un terremoto que va a la raíz”. Rafael dice que Olavarría no puede salir indemne de todo esto. Dice que habrá que estar atentos incluso a ciertos quiebres internos.
Aguilar tenía 74 años, una mujer, Susana Clara Mozotegui, con la que compartía una casa de dos plantas con paredes salmón en el centro, y un cáncer que en los últimos días lo hacía caminar con dificultad. Dicen -y nadie regala el nombre- que, como a todos los dandies, le gustaba empinar el codo. Que “frecuentaba los locros del Regimiento”. Y que su familia en los últimos días llamó con insistencia al diario local para aclarar que Aguilar no ocupó cargos en la Sociedad Rural en la dictadura, sino después, apenas como vocal. La errata se publicó al día siguiente.
Susana, la viuda de Aguilar, tampoco podrá aportar detalles. Si su esposo se los reveló, ya no está en condiciones de recordarlos. “Tiene Alzheimer, está muy perdida”, cuenta un vecino que ocupa un rol importante en las “fuerzas vivas”. Hace unos días pasó por el frente de su casa y la saludó, pero ella no lo advirtió. Permaneció parada junto al ventanal. En sus manos sostenía un destornillador, que apoyaba contra las persianas y repetía un mantra: “Hay que alinear las cosas. Viene mucha gente”. A pesar de su estado delicado, conserva dos rituales: caminar frente al lago y asistir a la misa diaria de las 9:30 en la Iglesia de San José, la más importante de Olavarría, frente a la plaza central. Allí solía participar de los grupos de catequesis. Adentro del templo el universo sigue detenido: los mismos cánticos religiosos y las placas que agradecen y recuerdan para siempre la ayuda del Señor Fortabat, el dueño de la cementera Loma Negra. Uno de los hijos de Aguilar, el arquitecto, “diseñó un proyecto para remodelar el hall de la iglesia”, allí donde se hizo la misa de cuerpo presente para despedir a su padre.
La plaza central es tan desangelada como la ciudad. Tiene muchas placas de bronce embutidas en monolitos, árboles recién podados y una de las pocas esculturas de la ciudad: el monumento a la Madre. Hace poco varias mujeres que parieron a sus hijos con el obstetra más renombrado sintieron un soplo en la nuca: Julio Sacher constató un parto que no existió. El certificado de nacimiento, dicen, se perdió con la inundación de 1980. En un pueblo donde todos se cruzan, la Tata Fernández, hermana de Jorge, asesinado en 1977, no necesita ver el papel para saber que es culpable. “Cuando secuestraron a mis hermanos en septiembre de 1977 (Carlos finalmente fue liberado), me fui con mi mamá al barrio San Vicente. Desesperada, salía a mirar cada coche que pasaba. Y veía a Omar Pájaro Ferreyra que pasaba y nos controlaba. Los militares eran los amos, manejaban la ciudad, se paseaban con sus botas de suela y sus uniformes a toda hora. Lo veía al comisario Pedro Rosizky en la calle, y a Sacher que andaba siempre con ellos”. En diciembre de 2003 el intendente Helios Eseverri nombró a Ferreyra “director de Control Urbano”.
“El intendente de Olavarría está protegiendo a lo más oscuro de nuestra historia. Y encima le envía a su comunidad un mensaje de impunidad”, dijo el entonces secretario de Derechos Humanos bonaerense, Remo Carlotto. El hijo menor de Estela no podía sospechar que su sobrino estaba tan cerca (después de seis meses en el cargo, Ferreyra se alejó alegando “razones de salud”, detenido en Marcos Paz, espera ser juzgado). También Estela estuvo en Olavarría en la presentación del Informe de la Memoria. La presidenta de Abuelas habló a los olavarrienses: “Este libro encierra la historia de ustedes”, les dijo sin sospechar que entre ellos estaba su nieto.
Con 36 años Guido se acerca a la libertad. Pasó cuarenta semanas meciéndose en el cuerpo de su madre secuestrada, escuchando día y noche su arrullo, el nombre elegido. Vuelve a ser el hijo de Laura y de Puño, el nieto de Estela y Tenchi. Es un compositor, un arreglador: alguien capaz de hacer algo creativo donde antes solo había un agujero. Es Ignacio pero es Guido, el conocedor de caminos, el músico.
Colaboraron en la investigación Laureano Barrera y Juan Carrá.