Rubén Besagonill se levantó de la cama, miró por la ventana y buscó su ropa con urgencia. Eran las dos de la mañana del domingo 10 de noviembre de 1985 y el viento sur hacía temblar los vidrios de la casa. Fue al dormitorio de sus padres.
—Voy a Epecuén —les dijo—. ¿Vienen?
Epecuén era una villa turística ubicada en el suroeste de la provincia de Buenos Aires y a ocho kilómetros de Carhué, la localidad donde estaba Rubén. El hombre tomó las llaves de la camioneta y abrió la puerta principal.
—¿Vienen? —insistió.
Su madre cerró los ojos y negó con la cabeza. Su padre miró la calle —el viento parecía tomar el pueblo por los pelos— y después miró a su hijo.

—No —respondió—. No quiero ver eso.
Rubén cerró la puerta, subió a su camioneta y llegó a la ruta en minutos. Estaba asustado. Si la sudestada seguía, todo Epecuén quedaría bajo el agua. No era una suposición sino una certeza, el desenlace lógico de un desastre anunciado. El lago Epecuén —que daba nombre al pueblo y estaba a metros de la primera línea de casas— desde hacía meses venía creciendo y poniendo a prueba la resistencia del terraplén, una barrera de contención que promediaba los cinco metros de alto y que, a la manera de una represa, había ido armándose a lo largo de los años para resguardar la Villa de una eventual inundación.
¿Aguantaría el terraplén? En Epecuén había dos opiniones encontradas. Estaban los llamados «alarmistas» —entre ellos, los bomberos de la zona—, que auguraban un final trágico. Y estaban los que confiaban en los funcionarios municipales y provinciales, que habían jurado que cualquier desborde no superaría los diez centímetros, que Epecuén jamás se inundaría y que el pueblo seguiría siendo lo que siempre había sido: uno de los principales centros de turismo de salud de la Argentina. Un maná de aguas altamente salinas que ponían a Epecuén en un plano terapéutico a la altura del Mar Muerto, en Medio Oriente.
Rubén estaba entre los alarmistas. Tenía razones. Un día atrás, el sábado 9 de noviembre, su cuñado —fumigador de campos— lo había subido a su avioneta y lo había llevado a ver las Encadenadas, un sistema de seis lagunas escalonadas que tiene en su base, como si fuera un «fondo de olla», al lago Epecuén. Desde arriba, el panorama era alarmante. Rubén había visto el agua desbordando las lagunas y avanzando pendiente abajo a una velocidad temible, y había entendido que en pocas horas sucedería un desastre.
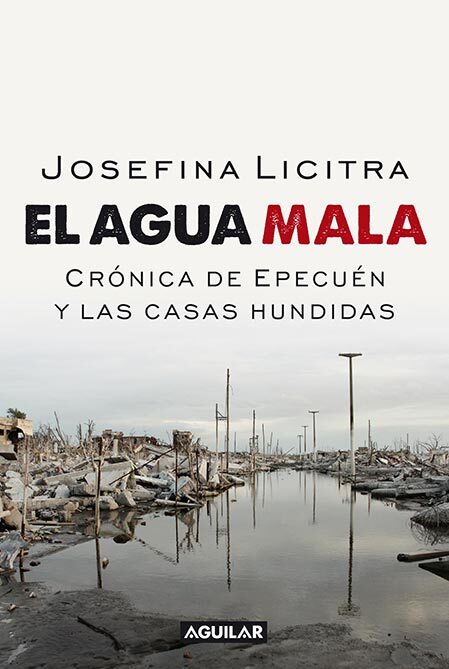
En el gobierno, sin embargo, nadie parecía estar al tanto de esto. El jueves 7 de noviembre, el intendente de la zona había hablado de «exageraciones», había llevado a los vecinos a recorrer el terraplén y se había comprometido a reforzarlo pronto. Era un día de sol.
—No va a pasar nada, si mañana amanece igual de lindo recomponemos todo —había dicho el funcionario, llamado Raúl González y dueño de un hotel en la Villa.
A su lado, los empleados de la Dirección Hidráulica tomaban notas con aparente eficacia y muchos vecinos necesitaron creer en ese gesto. Epecuén era una localidad principalmente turística, y el comienzo inminente de la temporada de verano hacía que la gente —que vivía del comercio— negara los riesgos con una terquedad casi infantil.
Pero Rubén estaba intranquilo. Ese jueves, acompañando al intendente, había visto que el terraplén, que normalmente medía cinco metros de ancho, había sido erosionado por los topeteos del agua y sólo tenía dos metros. A un lado, al ras, estaba el lago embistiendo los bordes de la barricada. Y al otro, entre cuatro y siete metros más abajo —según el tramo—, estaba el pueblo.
Si el muro colapsaba y Epecuén se inundaba, Rubén supuso que sería capaz de superarlo. Tenía veintidós años, era joven, había nacido en Carhué y recién hacía dos años había empezado a ir a la Villa, donde su padre tenía una carnicería y un albergue. Pero en Epecuén había viejos que habían pasado allá su vida entera y que perderían más que una casa: con el agua, se les irían también las coordenadas del pasado. En eso pensó Rubén ese jueves y también el domingo, mientras conducía rumbo a Epecuén. Esa madrugada, el camino —bordeando el lago— estaba bombardeado por las piedras que traía el oleaje. Cada tanto Rubén se detenía y trataba de quitarlas a mano, pero sólo podía con las más chicas. Las grandes, encalladas en el cemento como huevos prehistóricos, daban cuenta de la fuerza del agua: estaba fuera de control.

Toda la provincia, en rigor, estaba colapsada. Buenos Aires pasaba por una de las peores inundaciones de su historia. Cuatro millones y medio de hectáreas habían quedado anegadas por un desborde del Río Salado. Las pérdidas —por evacuación, por poblaciones incomunicadas y por deterioro global de la economía de los distritos afectados— luego se medirían en mil quinientos millones de dólares. En ese contexto, las aguas eran un exceso que nadie podía absorber y que terminaba recayendo, principalmente, en las poblaciones geográficamente deprimidas como Epecuén.
Rubén tardó el triple de tiempo en llegar a la Villa, aquella madrugada. Y cuando al fin lo logró, vio a la gente en la calle caminando contra el viento y bajo un cielo apenas tapado por las nubes de la tormenta que llegaría al día siguiente. Algunos hombres revisaban el terraplén: estaba delgado. Del lado de afuera era de piedra sólida, pero la cara interna estaba hecha de un material calcáreo que se iba lavando con el golpe de las olas. Ese retén tenía sus años. En 1978, luego de una inundación que no pasaría a mayores, se había hecho una primera defensa: una calle de tierra y piedra que habían ido levantando de nivel conforme el lago Epecuén iba creciendo. Hacia noviembre de 1985, la barricada tenía la altura de un edificio de dos pisos.

Algunos caminaban por ahí arriba, aquella noche. Otros estaban en las calles y otros, en sus camas. Idolia y Oscar Bríquez, por ejemplo, los dueños de un residencial, dormían. Lo hacían con los muebles levantados a sabiendas de que, si el retén se rompía, amanecerían —como finalmente ocurrió— con medio metro de agua adentro de la casa. Pero el terraplén aún estaba entero y las autoridades habían asegurado que no había riesgo. Así que los Bríquez cerraban los ojos. Como tantos otros.
—Qué tal está eso —preguntó Rubén al primer vecino que cruzó.
—Se rompe —fue la respuesta.
Rubén negó con la cabeza. Él conocía las Encadenadas —solía ir a pescar a las lagunas de agua dulce que pertenecían al sistema— y sabía que el escenario era ominoso. En tiempos normales, se contenía el caudal de toda la cuenca con la ayuda de los terraplenes —caminos vecinales o rutas construidos en altura— que oficiaban de límite entre una laguna alta y otra baja. Pero ese noviembre de 1985, en plena temporada de lluvias, el agua estaba tan crecida que las divisiones apenas se veían. Eso es lo que había notado Rubén el día anterior, desde la avioneta: el sistema entero era una inmensa catarata en la que ya no se divisaban los límites entre una laguna y otra.

Bastaba una última lluvia fuerte para que todo colapsara. Y la lluvia llegó. El viernes, luego de un jueves de sol —en el que el intendente había hecho su promesa de recomponer «todo»—, ya había amanecido nublado. Había lloviznado el día entero y también había seguido lloviendo el sábado, con algunos intervalos en los que el cielo clareaba. Ese día, Rubén miró el lago y empezó a hacer cálculos. Si el terraplén se rompía, el agua se nivelaría a cuarenta metros de su casa. Mejor no correr riesgos. Metió en la camioneta ropa, una heladera, el televisor. Subió a su hija de un año y a su mujer de entonces. Y se fue a Carhué con sus padres, a su dormitorio de soltero.
Para el momento en que volvió a Epecuén, el pueblo ya era otro. Al filo del terraplén, el agua bufaba y embestía los bordes como una bestia en una jaula cada vez más débil. De pie sobre la Avenida de Mayo, la arteria principal, Rubén recorrió el muro con la vista, de izquierda a derecha, hasta que se detuvo y apretó el ceño. ¿Qué era ese relumbre blanco? Algo de repente iluminaba un extremo. Años después, Rubén no sabría precisar si lo que se veía era la luz de la luna abriéndose paso entre las nubes o si era apenas el refucilo de un relámpago. Sólo diría que ese instante eléctrico y lívido cubrió el agua y le permitió ver, sobre una calle de nombre Talcahuano, una espumareda enérgica, un batir de líquidos que manaba de una fisura.
—¡Allá! ¡Se rompió el terraplén! —gritó alguien. Era una voz de mujer: sólo eso recuerda.
En la margen occidental de Epecuén, frente un hogar de ancianos, el retén finalmente había cedido.
El agua estaba entrando.

