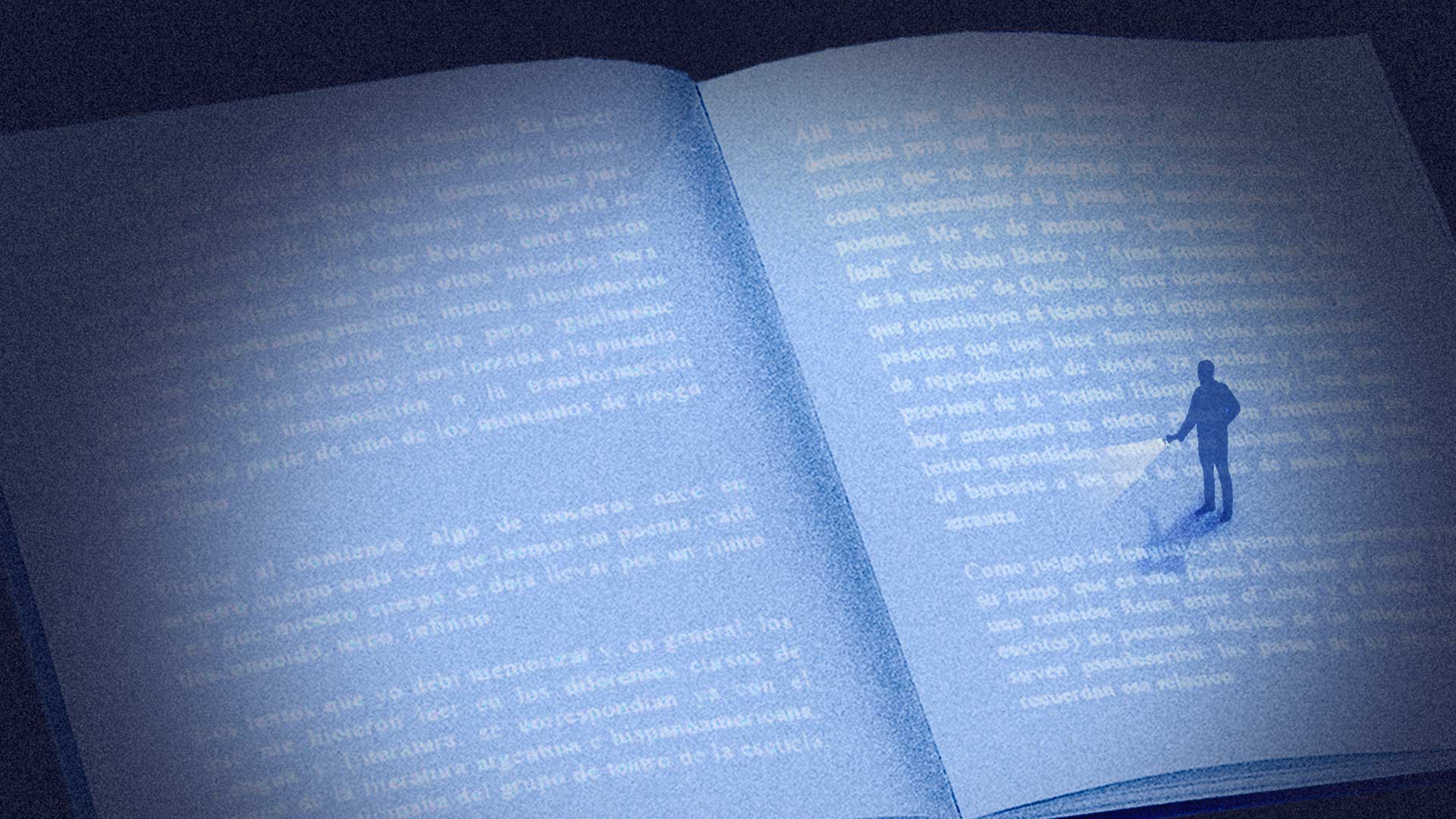Mi infancia no fue desdichada, pero tampoco fue fácil. Yo tenía que comprender varios mundos al mismo tiempo y suturar tradiciones familiares muchas veces irreconciliables. Si me dediqué compulsivamente a la lectura fue por esa necesidad de situarme en el mundo, es decir: para comprender cuál era el conjunto de determinaciones que explicaban mi vida y de las cuales, más tarde o más temprano, iba a tener que librarme, por la vía de la ascesis que la lectura patrocina (y esta es su mayor virtud, si es que no podemos reconocerle alguna otra).
La lectura compulsiva y trash de mis padres, los cuentos que me narraba mi abuela paterna, la doble escolarización (la doble lengua), la inmersión experimental en modos de acción literaria de la mano de la señorita Celia, la venta de una biblioteca (“hemeroteca”, diríamos hoy, formada sobre todo por Billiken, Anteojito y el Pato Donald) y la adquisición de otra, la relación fetichista con el objeto libro (el episodio genetiano respecto del libro de Bernardo): todo eso preparó un terreno que estaba listo para que yo me dedicara a leer para siempre,si no por otra razón, para poder entender mi situación (en el sentido sartreano).
Los modos de leer que enseña la escuela en la primaria son muy diferentes de los modos de leer que se imponen en la secundaria, menos abierta a la experimentación, mucho más inclinada a la imposición de un canon.
Existe un lugar común según el cual la escuela, como institución que representa un “orden pretérito” de alfabetización, la alfabetización “letrada”, sería enemiga mortal de los medios masivos de comunicación. En tiendo alfabetización “letrada” como el aprendizaje de tecnologías y competencias ligadas con una cierta perfomance exitosa en el universo de la cultura letrada, es decir, libresca. Esa noción ha sido puesta en crisis en el contexto de los new literacystudies, o “estudios sobre nuevas alfabetizaciones”: nuestro contexto es ya un contexto hipertecnológico que encuentra desafíos nuevos en la digitalización de la cultura y en la digitalización de los archivos y textualidades.
Esa “guerra cultural” entre dos universos irreconciliables (cultura letrada, cultura audiovisual de masas) atraviesa todo el siglo XX y las batallas que la constituyen están registradas en las representaciones que los medios suministran de la escuela (de sus contenidos, de los sistemas de sociabilidad que patrocina, de los comportamientos que reclama, etc.) o que la escuela proporciona de los medios (poniéndolos siempre bajo el régimen de la sospecha). En la perspectiva de los medios, la escuela es solo aburrimiento y aniquilación del deseo. En nombre de una cierta libertad (de mercado), los medios masivos de comunicación y la cultura industrial en su conjunto oponen el aburrimiento y el hedonismo, para hacer de la escuela el tipo de institución disciplinaria que definió Foucault en Vigilar y castigar. Pero esa representación de la escuela como institución disciplinaria sería completamente anacrónica de acuerdo con la misma dinámica histórica propuesta por Foucault.
En la clase del 17 de marzo del curso Defender la sociedad, Foucault plantea que durante el siglo XIX se produce la estatización de lo biológico: es el nacimiento de la biopolítica moderna. Al mismo tiempo que se abandona la anatomopolítica (inscripción del poder en el cuerpo individual a partir de las instituciones disciplinarias: la cárcel, la fábrica, la escuela, tal como podía leerse en Vigilar y castigar) se produce una transformación de la soberanía. A partir de fines del siglo XVIII aparece una nueva tecnología de poder que integra y modifica parcialmente la tecnología disciplinaria anterior en los mecanismos regularizadores del Estado, que se aplica a la vida de los hombres en general, al hombre especie. Luego vendrían las sociedades de control.
Los sistemas escolares modernos atraviesan esos tres períodos: la disciplina, la regulación estatal, el control. Cada vez, el sistema escolar funciona de un modo diferente (tiene una función diferente), pero también diferente es su relación con la cultura y su peso específico respecto de la formación de ciudadanía y de la producción de síntesis culturales. Los sistemas escolares de América Latina, que se construyen mayoritariamente durante el siglo XIX, serían la encarnación, en todo caso, de la lógica del poder continuo de los mecanismos regularizadores del Estado (de ahí su eficiencia, al menos en países como la Argentina).
Es bastante lógico y previsible que, en guerra contra la escuela, los medios masivos de comunicación apelen a todas las armas a su alcance. Lo que no es tan claro es por qué los medios masivos de comunicación entendieron desde el principio que debían combatir a la escuela,salvo que se interprete ese combate como un combate entre dos culturas antagónicas, que fabrican sujetos diferenciales. Mi propia vida y mi propia carrera lectora fueron el escenario del combate entre esas dos culturas y en la constitución de un sujeto, como podríamos decir hoy, esquizofrénico. Al mismo tiempo que leía Sobrehéroes y tumbas, me intoxicaba mirando televisión, quellegó tardíamente a mi vida, pero la dio vuelta como un guante: Startrek, digamos, para ser generosos con mis consumos televisivos de infancia.
Acostado en el suelo, el chico que fui (¿pantalones cortos? ¿remera rayada? ¿zapatos o zapatillas?), cuando no lee, mira televisión o mira la nada: un capítulo de Viaje a las estrellas que no comprende del todo, o un dibujo animado, lo que sea. Su cara redonda, con ojos grandes y orejas de las cuales sus compañeros de colegio se burlan ya con simpatía, parece una máquina de percibir, un perceptrón. Y sin embargo, el chico no ve nada. Mira nada, y no ve ni oye nada, acostado en el suelo fresco de un pasillo umbrío, frente a un televisor que murmura frases sin sentido. El chico no solo no ve nada, tampoco entiende nada (está atravesado por vientos contradictorios, tradiciones irreconciliables, relaciones de parentesco que no termina de entender del todo, mujeres embarazadas que no sabe de dónde salieron, masas de pasado que lo arrastran en una dirección o en otra, lo que muere no termina de morir –y por eso lee– y lo que nace no termina de mostrarle en qué monstruo será capaz de convertirse). Y está allí sencillamente porque la televisión le permite simular que hace algo, que ve algo, que entiende algo. Y allí está él, tirado, ausente de todo y de sí mismo.
La escuela primaria y el aprendizaje de la lectura lo arrojan (me arrojaron) en otra clase de ausencia. ¿Por qué aprendemos a leer?
La alfabetización tiene dos objetos principales y fundamentales: la Ley y el Texto. Se enseña a leer (y a escribir) leyes y textos. Se enseña a leer textos porque la Ley, desde las Tablas (los Diez Mandamientos) hasta nuestros días, se pone por escrito. Enseñar a leer la Ley equivale, pues, a enseñar los derechos y las obligaciones que tenemos. Es decir que, en ese sentido, la escuela forma ciudadanía. Pero además, la escuela enseña a leer (y a escribir) textos, por ejemplo, literarios (relatos y poemas) o no literarios (discursos, cartas, declaraciones, etc.).
Cuatro años antes de que yo naciera, en 1955, LéviStrauss publicó un extraordinario relato de viajes, Tristestrópicos, donde incluyó un capítulo llamado “Lecciónde escritura”, al que yo llegué de la mano de otra maestra, Elvira Arnoux. Allí Lévi-Strauss adoptó un punto de vista platónico, para descalificar a la escritura como técnica de progreso humano. Se trataría, en su perspectiva, más bien de lo contrario: la historia de la escritura es la historia de la decadencia de las civilizaciones y “la función primaria de la comunicación escrita es la de facilitar la esclavitud”.
Lévi-Strauss acierta parcialmente, en la medida en que piensa que la alfabetización tiene como objeto solo la Ley (dar a conocer a los individuos la Ley a la que están sujetos y las penas que corresponden a la infracción a la Ley). Una pedagogía que solo tuviera ese objetivo, en efecto, “se confunde así con el fortalecimiento del control de los ciudadanos por el Poder”.
Los textos literarios, por su parte, son los más sofisticados de una lengua, sus “monumentos” o sus “tesoros” (volveré sobre el asunto al final de este libro). Todo lo demás, en cambio, tiende a integrar la gran masa documental de formación y estabilización de una lengua, una cultura, una época, etc. Esa sofisticación y esecarácter monumental de los textos literarios muchas veces ha funcionado como obstáculo para su pedagogía, como si se tratara de una dimensión sagrada a la que es mejor no acercarse.
Por fortuna, mi escuela primaria, y en particular la señorita Celia, me permitieron enfrentar los textos con otra algarabía, la del juego: así como me llevaron a un ejercicio de sinestesia ilimitada, me enseñaron a escandir, a marcar ritmos, a manipular irrespetuosamente los textos (esa relación libre continuó incluso en la escuela secundaria). Aun si consideráramos que los textos equivalen a imágenes sagradas, sabemos que las imágenes sagradas (se tratara de los penates que los soldados romanos llevaban en sus mochilas de campaña, los santos a los que nuestras abuelas elevaban sus plegarias, o las huacas de nuestros antepasados sudamericanos) siempre estuvieron al alcance de la mano, es decir: habían sido hechas para ser tocadas (todavía hoy sobrevive la costumbre de sobar una estatua de bronce que, por eso mismo, brilla allí donde los “fieles” han posado su mano y su caricia).
De modo que no hay sacralidad o distancia tales que nos impidan manipular o jugar con cualquier texto, se trate del más exquisito soneto de Góngora o de la copla más picaresca que se escucha en un estadio de fútbol (y, muchas veces, estas últimas son parodias o derivaciones de los anteriores).
Repito y subrayo: se enseña a leer la Ley y el Texto. Se enseña a leer por la Ley y por el Texto. Por un lado, se forma ciudadanía, por el otro, se forman públicos: por ejemplo, al enseñar a leer el “canon nacional” (Sarmiento, Martín Fierro, Lugones, Borges, Cortázar, Pizarnik, lo que se quiera), la escuela media delimita un público nacional, una comunidad más o menos homogénea de lectores respecto de la cual intervendrán los escritores a lolargo de la historia. Uno diría, por lo tanto, que para que los escritores puedan intervenir (en una dirección o en otra) lo primero es formar públicos y es la escuela (en todos sus niveles, operando de diferente modo) la responsable de esa formación decisiva sin la cual no habría siquiera la posibilidad de la literatura.
(…)
Toda forma de enseñanza de la literatura, de los textos y, en algún sentido, de la alfabetización, está atrapada entre esos dos polos: el dogmatismo cínico de Humpty Dumpty y el antidogmatismo utópico de Roland Barthes. La escuela enseña a leer y a escribir y todo proyecto escolar termina definiéndose por los objetivos que en relación con esas prácticas la institución se fija. Leer (se trate de la Ley o la Literatura) es una práctica compleja que supone niveles diferentes de intervención del sujeto: la lectura como notación, la lectura como interpretación y la lectura como experimentación. No estamos hablando solo del placer (cada cual encontrará placer en lo que quiera), sino de nuestra responsabilidad ante la historia: la historia y el futuro de la lectura. La historia y el futuro de la democracia.
Yo tuve, en la escuela secundaria, varias profesoras de Lengua y Literatura. Una debacle familiar nos obligó a mudarnos de Córdoba a Buenos Aires (algo que mis colegas cordobeses todavía no me perdonan). A los doce años, ya estaba instalado en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, donde antes habían vivido mis padres, en una ciudad desconocida y un poco hostil. Fui inscripto en un colegio alemán de doble escolaridad al que podía viajar en tren (leyendo) y para el cual me consiguieron una media beca, por mediación de mis tíos, por la vía paterna, porque mis primos Fredy y Alicia habían sido alumnos de ese colegio.
Allí tuve que sufrir una práctica que entonces detestaba pero que hoy recuerdo con melancolía e, incluso, que no me desagrada en lo más mínimo como acercamiento a la poesía: la memorización de poemas. Me sé de memoria “Caupolicán” y “Lo fatal” de Rubén Darío y “Amor constante más allá de la muerte” de Quevedo, entre muchos otros textos que constituyen el tesoro de la lengua castellana. Esa práctica que nos hace funcionar como mecanismos de reproducción de textos ya hechos y solo eso, proviene de la “actitud Humpty Dumpty”, sea, pero hoy encuentro un cierto placer en rememorar los textos aprendidos, como si me salvaran de los picos de barbarie a los que la cultura de masas hoy nos arrastra.
Como juego de lenguaje, el poema se caracteriza por su ritmo, que es una forma de tender al canto. Hay una relación física entre el texto y el lector (o el escritor) de poemas. Muchas de las categorías que sirven paradescribir las partes de un poema nos recuerdan esa relación.
(…)
El verso es la unidad de medida del poema y está compuesto por pies, que se diferencian según las cantidades silábicas. El verso latino, como el griego y el sánscrito, se basa en la cantidad: duración de sílabas largas y sílabas breves. Una sílaba larga tenía una duración que se percibía como igual a dos sílabas breves. “Longamesseduorumtemporumbrevemuniusetiampuerisciunt”, ‘Hasta los niños saben que una larga vale dos tiempos, una breve, uno’ (Quintiliano, Institutiooratoria IX, 4, 47). Los griegos y latinos, al leer los versos, o al aprenderlos de memoria, indicaban la medida con el dedo, con una varilla o, a menudo, con el pie. El dáctilo (–∪∪), como pie rítmico, estaba compuesto por una larga (–) y dos breves (∪∪) y lleva ese nombre porque si se extiende un dedo (en griego, daktylos), la falange más cerca de la palma es larga, y las otras dos son cortas.
(…)
Vuelvo al comienzo: algo de nosotros nace en nuestro cuerpo cada vez que leemos un poema, cada vez que nuestro cuerpo se deja llevar por un ritmo desconocido, terco, infinito.
Los textos que yo debí memorizar y, en general, los que me hicieron leer en los diferentes cursos de Lengua y Literatura, se correspondían ya con el canon de la literatura argentina e hispanoamericana. Aparte, participaba del grupo de teatro de la escuela, por lo que sumaba lecturas de géneros que en las aulas rinden poco. Casona, Gregorio de Laferrère: también memoricé sus parlamentos. Los que yo mismo desempeñaba como actor o los que escuchaba decir a los demás (“¡Cora Yako, ese amor, los barcos, los países lejanos!”).
Por fortuna tuve otras profesoras menos afectas a la memorización, y una de ellas, María Inés Fernández, me relacionó con el canon de otra manera. En tercer año (entre mis catorce y mis quince años), leímos con ella algún relato de Quiroga, “Instrucciones para subir una escalera” de Julio Cortázar y “Biografía de Tadeo Isi doro Cruz” de Jorge Borges, entre tantos otros textos. María Inés tenía otros métodos para estimular nuestraimaginación, menos alucinatorios que los de la señorita Celia pero igualmente eficaces. Nos leía el texto y nos forzaba a la parodia, la copia, la transposición o la transformación narrativa a partir de uno de los momentos de riesgo del relato.
Por ejemplo, después de haber leído “Instrucciones para subir una escalera”, nos pedía que escribiéramos un texto minucioso y elegante sobre un comportamiento cotidiano, que nos obligaba a ejercer la percepción consciente sobre el motivo narrativo que eligiéramos. O nos leía “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” hasta cierto punto del relato y después nos pedía que para la siguiente clase completáramos el final, nos desafiaba a continuar un relato comenzado por otro (y ese otro era Borges). Retomaré más adelante esa lógica del desafío, que fue muy importante en mi formación lectora, pero que solo coaguló en una ética de la lectura cuando me puse bajo el amparo de aquel para quien la lectura funcionaba, más que como un desafío, como un duelo cuerpo a cuerpo con el texto: Enrique Pezzoni.
Mientras tanto yo, que había entendido muy rápidamente que los nombres propios que la escuela revolea deben ser entendidos como talismanes, trataba de agotarlos. Luego de “Instrucciones para subir una escalera”, encontré en la biblioteca de Fernando (que ya era mía, y que estaba en mi propio dormitorio) Historias de cronopios y de famas, Bestiario, incluso Rayuela, que leí a misquince años con una impaciencia que todavía no comprendo bien del todo: como Rayuela es, además de una novela, una enciclopedia de lectura, yo anotaba en una libreta los libros mencionados para buscarlos, ya fuera en la biblioteca de Fernando o en alguna otra parte.
Cuando comencé cuarto año de la escuela secundaria, y tuve mi primer curso ordenado de Literatura, la profesora no quiso creer que yo ya hubiera leído Rayuela. Su incredulidad me ofendió, naturalmente, y le llevé mi ejemplar marcado y forrado con papel autoadhesivo transparente. Le conté la peripecia principal. Creo que le di un poco de miedo, pero no quiero adelantarme. Yo leía compulsivamente, porque estudiar me costaba más bien poco y me quedaba mucho tiempo libre (seguía siendo poco sociable). El colegio me servía un programa de lecturas, que yo luego ampliaba. Conversando con mis amigos me enteraba de la existencia de otros libros, que a veces ellos me prestaban. Pero como por entonces la literatura ocupaba un lugar social mucho más importante que el que ocupa ahora, también me dejaba guiar por las listas de novedades que aparecían en diarios y revistas.
Cuando en 1975 apareció Abbadón el exterminador de Sabato, yo ya conocía, a mis dieciséis años, toda su obra previa (ensayística y ficcional). Leí esa novela enfebrecido, y consideré entonces que la literatura no podía haber llegado más lejos. Pronto comprendí que me equivocaba, y que el canon excesivamente nacionalista al que me había enfrentado había dejado vastas zonas en penumbras. Por ejemplo, a través de la lectura escolar de Relato de un náufrago, descubrí que existía García Márquez. En la biblioteca que heredé de Fernando estaban La mala hora y Cien años de soledad. Pero no me fueron suficientes y me asocié a la Biblioteca Popular de Olivos, que quedaba a dos cuadras de donde yo vivía y que recibía novedades mensuales. Pronto había liquidado el boom latinoamericano en sus nombres principales: Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa (La ciudad y los perros, pero también Conversación en la catedral, que me costó comprender del todo). Leí también La consagración de la primavera, los poemas de Neruda dela Residencia, que me dieron vuelta como un guante y que me hicieron querer ser poeta con una fuerza renovada. Lo que se deducía de Confieso que he vivido, sus memorias, me pareció la mejor vida a la que podía aspirarse. Hasta que llegó Vallejo, César Vallejo, y me volví un pequeño sacerdote de sus versos.
A través de su marido, Alfredo Weiss (Poesía estadounidense, 1944, editor de El túnel de Ernesto Sabato), mi profesora de inglés en el colegio, Jessie Weiss, participaba vagamente de los ambientes intelectuales de la época y, conociendo mi debilidad enfermiza por sus libros, me acercó el teléfono de Sabato a quien, una tarde, llamé por teléfono para decirle lo mucho que sus libros habían significado para mí. Yo, como he dicho, no tenía teléfono, pero fui a una galería de la Av. Maipú, en Olivos, y marqué su número en un teléfono público, acompañado por una amiga, Adriana Borda (a quien otras personas le decían Mónica, nunca entendí por qué), a la que pedí que me asistiera por si acaso llegaba a desmayarme. Hablé con Sabato, me dijo que lo visitara. Nunca lo hice.
Durante mis años en la escuela primaria, tuve la dicha de tener una maestra como la señorita Celia, que me enseñó a jugar con los textos, los ritmos, las sensaciones. Durante mis años en la escuela secundaria, tuve la dicha de tener una maestra como María Inés Fernández, que me enseñó otros juegos y que me abrió las puertas a mundos que eran para mí desconocidos y que hubieran permanecido totalmente opacos sin su guía. Mi profesora de inglés, Jessie, me abrió la puerta a la mundanidad literaria, que hoy casi no cultivo pero que fue muy importante durante gran parte de mi vida.
Este libro quiere ser un acto de justicia: yo no sería quien soy sin esas manos amigas (mi abuela, mis padres,mis maestras) que me abrieron los ojos a los libros. Yo no sabría nada de mí, ni del mundo, ni de lo que hay más allá de mí y del mundo, si no fuera por un acto de amor y de enseñanza.
Después, una vez que la máquina lectora estuvo armada, ya comenzó a funcionar sola. Esa máquina se forma con: a) intercesores, b) series de nombres propios,hambre de absoluto y d) potencia de desconocimiento (yo no sé quién soy ni en qué monstruo sería capaz de convertirme).
No todo lo que leí en mi niñez y en mi primera juventud merece ser recordado por su calidad intrínseca, pero sí porque me permitió seguir leyendo. Abelardo Arias, Silvina Bullrich: yo leí casi todos sus libros. Ya casi no los recuerdo, pero en su momento me abrieron ventanas a mundos para mí (un chico pobre, enfermizo, ensimismado, a caballo entre mundos divergentes) desconocidos.
Yo creí, durante mucho tiempo, que en esa época leía salvajemente. Luego fui capaz de dar cuenta del método de lectura que guió mis pasos, que no expondré todavía, pero del que daré un ejemplo.
Llegué a Rayuela por vía de la escuela (que me había dado a “Cortázar” como un nombre a ser perseguido y una casilla a ser llenada: digo la escuela y pienso sobre todo en María Inés Fernández, cuyo nombre volverá a aparecer). Rayuela estaba en la biblioteca de Fernando, que mis padres habían comprado para mí. En Rayuela encontré una serie de libros mencionados. Por ejemplo, Compulsión de Meyer Levin, que novelizaba un asesinato llevado a cabo por dos jóvenes de mi edad, ligados por un vínculo homoerótico, que estaba basado en un caso jurídico real, el crimen de NathanLeopold y su amigo Richard Loeb, quienes mataron aun chico en 1924, para demostrar su superioridad moral y la posibilidad del mal. Therope (1948) de Hitchcock adapta el mismo caso, pero lo cuenta desde el comienzo. Compulsión, en cambio, cuenta el juicio y su causa(que Cortázar suscribe) se yergue principalmente contra la pena de muerte. El libro de Meyer Levin, por esos azares que forman sistema, era parte de la colección de libros rojos y grises que mis padres habían adquirido junto con un periódico (y que nunca leyeron). Una mención escolar me llevó a una biblioteca que era para mí el colmo de lo elevado (la biblioteca de Fernando), y esa me llevó hacia atrás, hacia otra que nunca consideré del todo mía. Y entre las dos se formó un extraño sistema de reenvíos que me obligó a seguir leyendo, esta vez en libros que sacaba en préstamo de una biblioteca popular.
Yo ya había cometido mi propio crimen gratuito (el libro de Bernardo), pero no había basado mis actos en la lectura de Nietzsche, ni de ningún otro filósofo, de modo que de Cortázar pasé a Levin y de él, directamente al filólogo loco y a Zaratustra. Un año después, en 1976, yo ya había leído toda la literatura de Hesse: la biblioteca de Fernando (tan católica), la de mis padres (tan previsiblemente trash) y la Biblioteca Popular de Olivos se habían convertido en meros nodos de un sistema ya más vasto, que incluía las bibliotecas de mis amigos y, finalmente, librerías. Hasta entonces no se me había ocurrido pensar que los libros pudieran comprarse de a uno, y porque sí. Pero de pronto, mi impaciencia (que no me permitía esperar que alguien, biblioteca o persona, me prestara un libro) me llevaba a un estadio para mí desconocido: el libro-mercancía, el fetiche del ate soramiento y, con él, el de la ordenación. Leía con un método que entendí mucho después, pero entendí que,para seguir leyendo, iba a tener que trabajar (para poder comprarme libros). Con mi primer sueldo, al salir de la escuela secundaria me compré un libro gigante, con la obra completa (incluyendo sus sonetos) de Michelangelo Antonioni.
Pero a mis diecisiete años dejé de leer según ese método y me entregué a otro, mucho más complejo: la lectura se convertiría, de a poco, en un trabajo. Y yo me impuse mis reglas (y las maneras, también, de burlarlas). Anotaba en un cuaderno de tapas negras, con índice alfabético, cada libro que leía y de dónde lo había sacado. Al lado, la fecha de terminación de lectura. Al final del cuaderno, en la pestaña de la letra z, muy poco usada, anotaba el promedio semanal de libros leídos. Para aumentar ese promedio, que yo sabía que debía sostener contra viento y marea, intercalaba dos, tres, cinco o siete novelas policiales de Agatha Christie, que se leían como el agua y me dejaban tranquilo. Nunca se me ocurrió mentirme a mí mismo. Eso no era cosa de nietzscheanos, sino de los corderos de los cuales me sentía cada vez más alejado.