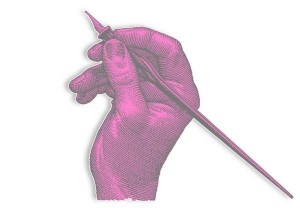En el grito al perro, que pretendía meter el hocico en la olla, me pareció identificar una palabra conocida.
—¿Cómo se llama el perrito?
—Taynfwas, enemigo.
El nombre me causó una risa genuina y muy ruidosa para una comunidad wichí del Chaco salteño. La olla de aluminio, ennegrecida por el tizne de la leña, estaba fuera del fuego con el guiso listo y en el piso de tierra. Eduardo y yo estábamos en el patio de su casa. Buscábamos la sombra de grandes algarrobos para sentarnos, aún en mayo. La gente también la busca para construir allí. Desde que existen registros de la vida de estas comunidades, el patio es el lugar en donde se hacen todas las tareas domésticas y las casas solo se usan para dormir. Desde hace algunos años, también para mirar televisión.
Eduardo había sido mi maestro de wichí ocho años atrás. Cuando él tenía alrededor de veinte años, un proyecto educativo de una ONG me llevó a instalarme en la zona. Ahora, estaba allí por medios propios, para hacer entrevistas para mi investigación. Los dos habíamos cambiado bastante. Yo había viajado un poco -estaba haciendo una tesis en España- y había asentado algo más mi carácter; él comenzaba a ganarse el respeto de los suyos, por su trabajo con la lengua wichí y por su incipiente participación en el reclamo territorial de las comunidades de la zona.
No es fácil traducir con precisión entre wichí y castellano u otra lengua europea. Es muy grande el salto que tiene que dar el traductor entre una cultura oral y nosotros, porque no tiene que traducir palabras sino mundos. Eduardo es de los pocos traductores de la zona.
El nombre del perro hacía referencia a conflictos que pueden surgir en la comunidad, porque un joven que “se dedica a la bebida” hubiera molestado a alguien o porque una persona, con vínculos con la Municipalidad o algún puntero político, no compartiera las cosas que obtiene. En la discusión con otros miembros de la comunidad por conflictos de ese tipo, volvería a aparecer la acusación de que la familia de Eduardo es de otro grupo wichí, que vive río arriba, en el Pilcomayo boliviano.
Estoy en la comunidad Santa María. Ayer domingo llegué a la casa de Eduardo en el auto del presidente de la Asociación de Comunidades. Había intentado venir el sábado a la tarde, solo. Esperé en la salida de Santa Victoria, el pueblo donde me hospedo, a que algún vehículo pasara y me llevara esos 15 kilómetros hasta la comunidad. Estuve allí durante una hora y media hasta las 19, pero tuve que volver cuando empezó a oscurecer, cayeron las primeras gotas y el camino se puso resbaladizo. Ya empezó la temporada de sequía, sin embargo sigue lloviendo y los caminos se interrumpen fácilmente, parece que voy a tener que andar a espaldas de la lluvia.
Me decidí a venir a toda costa porque había conseguido la grabación que buscaba: había entrevistado en wichí a un respetado anciano. Le pregunté al anciano por la definición de “joven” para los wichí y sobre el papel del husek, es decir, “buena voluntad, centro de la vida, alma”, etcétera. Habló del papel del husek en el aprendizaje, en la formación del sujeto. Quiero hacer la traducción de esa entrevista con Eduardo. Vamos a probar grabar la traducción oral.
Eduardo me saluda con una fluidez y cercanía nuevas. Me muestra su oficina, una hermosa habitación de adobe con mesas, puertas y ventanas de carpintería, biblioteca y notebook. Esta última, cubierta de bolsas; todo lo anterior, cubierto de polvo. Todavía tengo una linterna sumergible que me regaló un experimentado compañero de cuando vivía en la zona, para que resistiera el polvo que, aquí, se hace parte íntima de todo y devasta lentamente cualquier tipo de tecnología
Eduardo, su esposa Fany y sus cuatro hijas, están instalados en la casilla de material. Hicieron una pieza de barro al lado, donde hay catres y un techo para cocinar, tejer o fueguear. Sacamos para mí una cama de madera de la habitación de la tía de Eduardo, también un colchón. Nada de catre artesanal de tientos. Lo ponemos en la oficina.
Me siento contento por haber venido. Ayer me di permiso, por ser domingo, para entrar en el ritmo de la familia. Consiguieron pescado. Hasta hace pocos días, una obstrucción del río en Formosa no permitía que los peces llegaran hasta aquí.
Eduardo opina que todo sigue igual desde que me fui en 2007. La tierra no se entrega, el libro sobre los encuentros de educación no se publica, en las escuelas no se convoca a la Fundación Asociana para enseñar el alfabeto wichí. Ambos trabajamos en aquellos encuentros y ambos pertenecimos a la Fundación, que colabora con asistencia técnica en los reclamos y actividades de las comunidades.
Eduardo participa desde hace un tiempo en las reuniones por el reclamo de tierras, porque le parece una injusticia que haya tantos alambrados y sabe que ahora hay muchos más, llegan a la zona del monte donde habíamos ido juntos hace años. Están muy cerca. Luego de que finalicé este trabajo de campo, se publicó el libro en cuestión y se entregó el título del territorio a las comunidades. Los alambrados tendrán que ser levantados y el ganado que desplaza la fauna autóctona debe ir a otras zonas.
A diferencia de otros hombres jóvenes, Eduardo no es pescador experto porque en la edad crucial para aprender las actividades tradicionales, estaba yendo a la escuela. Él considera que tiene que aprender a hacer las varillas de la red tijera, pero lo puede explicar. Las varillas, largas y flexibles, se unen por las puntas con tiras de cámara de bicicleta. Una vez unidas, se las abre y cierra como los párpados de un ojo. Se yapan con tiras de goma y, si no se hace bien, aunque lo redees, el pescado se escapa, sale por la punta.
La comunidad no es un lugar tranquilo. Nunca lo fue por la contaminación sonora. Pero ahora se agrega el nuevo fenómeno de los grupos musicales en los cultos religiosos, que usan altoparlantes. El domingo a la noche no se puede charlar en lo de Eduardo, a 200 metros de la iglesia.
El lunes a la mañana decidí visitar a algunos conocidos: un joven auxiliar docente y un pescador y artesano. Todos me saludaron con afecto; noto que en la comunidad se sabe de mi presencia. La mayoría de las familias puso empalizada alrededor de sus ranchos, por los borrachos o por los perros que se comen a las chivas. El aspecto del lugar ha cambiado y me cuesta ubicarme.
En la casa del pescador hay una mesa con tablas hechas a machete, de las que ya casi no se ven. Tienen allí seis sábalos. La mujer me da los dos más grandes. Los sujeta metiendo el pulgar en el ojo del pez. Cuando Fany prepara los pescados, que son escurridizos aún muertos, también los sujeta como la mujer del pescador, por los ojos. El precio me parece poco pero insisten. Es lo que se paga a los pescadores. Son quince pesos por dos piezas medianas, de dos kilos y medio cada uno. Recuerdo que en 2004 se pagaba dos pesos. Como varias veces en este viaje, pienso que tendría que volver con algún proyecto, mantener la relación con la gente. Todas cosas que antes veía inalcanzables. Será esta experiencia de estudiar en España. Me pregunto si no estará alterando mi perspectiva.
En la casa de Eduardo, entrego los pescados a Fany. Hay que ponerlos al fuego enseguida. Fany me sirve arroz de una olla y salsa de tomate con carne de otra. Hace algunos años, la costumbre era guisar todo junto y menos nutrido de ingredientes, se mezclaba polenta, arroz y a veces también fideos, todo en el mismo guiso.
Ya habían conseguido pescado de un sobrino de Eduardo, que vive en la casita al otro lado de la empalizada. Saber quién salió a pescar a la noche es muy importante en la comunidad. Permite obtener pescado fresco al mediodía siguiente.
En otro momento vimos a otro familiar, un primo de Eduardo, en la casa de al lado, subió a su moto. Eduardo dijo que seguramente iría a D'orbigny, el pueblo boliviano más cercano, donde se consigue a mejor precio ropa, pilas, elementos de bazar y repuestos de bicicleta. “Cualquiera que tiene un poquito de plata va a D'orbigny y como trajo pescado, seguro que alguno vendió”.
En los patios de sus casas, las personas están a la vista de otros, ahora un poco menos que antes, por las empalizadas. Allí donde no llega la vista, a veces llega el oído. La comunidad es un espacio colectivo, en el que es importante estar al tanto de los pescadores y de los movimientos en general. Cualquier sonido de motor es comentado por Eduardo y Fany desde donde estén sentados. Por el tipo de motor de los vehículos, la hora del día, el recorrido y dónde se detienen, se sabe si se trata de las motos de las familias, los técnicos de la Fundación Asociana, la ambulancia, el criollo que lleva gente a Tartagal, el líder de la Asociación de comunidades o el comerciante de la zona.
Finalmente, hay novedades en la forma de comer. Nos sentamos seis personas alrededor de una mesa donde hay lugar para todos. Antes, y todavía hoy, en otras familias se usan mesas pequeñas, más bajas, solo para apoyar algunas cosas, y se come con el plato sobre la falda. Hoy hay una fuente de plástico con dos pescados, uno con batatas hervidas con piel y otro vacío para los restos, además de los paquetes de sal. Cuando terminamos, Fany enjuaga la misma fuente que tenía pescado y la llena con agua y detergente. Otra con agua más limpia para terminar de lavarse las manos. Recién después de eso traen una jarra con agua para beber, que se hace circular.
Durante la comida le pido a García, familiar de Eduardo, que cuente una historia. Es un hombre mayor y ha perdido la vista casi por completo. Cuenta sobre cómo se pesca el surubí, Eduardo me traduce y desarrolla. El surubí es más difícil de pescar porque va más adelante de lo que parece por el movimiento del agua. Hay un truco, dice García: levantar la red cuando se redea en un lugar pampito, que no haga panza, para hacer más corto y más rápido el movimiento.
Me preparo para volver a Santa Victoria, con la traducción grabada. Eduardo me llevará en su moto. Se disculpa por no poder ayudarme más. Ahora que García está ciego, le toca a él buscar leña buena, que está más lejos, y siempre tiene que hacer algo en la casa. Es el comienzo de la despedida. Nos volveremos a ver, pero seguramente será en algún que otro encuentro fugaz.
Estoy un poco cansado. Ya comienzo a ver el final de mi viaje. Falta casi una semana para volver a España. Fany me pregunta, a través de Eduardo que traduce, si ya no volvería a Santa María, porque está tejiendo una yica, una bolsa artesanal, para mí. Para ella es más cómodo y más respetuoso hablarme así. Pero cuando no estuvo él, Fany me hizo preguntas directas en wichí. Eduardo me dice que vayamos a anzuelear mañana, en tono de broma. Sabe que planeo volver hoy al pueblo. Seguro que ellos irán. Tendrían que ir al monte a buscar la carnada que usan, “bala”, una variedad de avispa. Eduardo cuenta que vio un panal grande en el monte. Para ir con ellos, tendría que atrasar las entrevistas de otra zona. Ya tuve que descartar las comunidades más alejadas de la costa, de la ruta a la ciudad, porque la lluvia no deja secar los caminos. Hay riesgo de que el agua me acorrale allí varios días y, entonces, podría perder el avión de regreso.
La plaza de Santa Victoria tiene el pasto muy verde y corto, algo que no se ve en otro lugar de este Chaco semiárido. A un lado está la Municipalidad y el cajero automático. La mayoría de los grupos de personas que andan alrededor del edificio son indígenas. Hacen fila para realizar algún trámite y, en algunas fechas precisas de cada mes, familias enteras esperan echadas en el pasto a que vengan de la ciudad a cargar el cajero automático. Hombres de distintas comunidades rodean, a la sombra, a algún dirigente, al que le presentan su visión del trato del hospital local a los indígenas, su enfrentamiento con otro grupo de su comunidad o el último conflicto con la escuela o el criollo vecino. También pueden escuchar las novedades del proceso de reclamo territorial.
Los vehículos de algún maestro o puestero criollo, que también tiene casa en el pueblo, rodean la plaza. Los locales saben a quién pertenece cada uno. Todos se conocen.
Del lado opuesto de la plaza, está la escuela primaria. Allí funciona también el terciario en educación intercultural bilingüe. Cuando comenzó a dictarse el terciario, Eduardo, junto con el coordinador de educación de la Fundación Asociana, todas las tardes venían a enseñar el alfabeto wichí por invitación del profesor indígena a cargo. A veces, iba solo Eduardo. Ahora que él es estudiante allí, el profesor lo sigue invitando a enseñar “porque él no sabe”.
Tres estudiantes indígenas se refugian en el fondo del aula. Tienen miedo a las preguntas de los docentes. Eduardo se sienta en el medio, intenta responder. Se alegra cuando su respuesta es aceptada. Los estudiantes criollos son jóvenes y maestros, hacen alguna broma y se ríen. Los indígenas, no. En otro momento, se escucha una frase en wichí dirigida a Eduardo. Se ríen. Los estudiantes criollos no entienden.
La desigualdad en las aulas es sistemática y en el terciario no es la excepción. Por los temas tratados, los conflictos emergen de forma recurrente.
Eduardo cree que está bien que se discuta, que los maestros que cursan con él digan lo que piensan, que muestren esos prejuicios que tienen:
—Los chicos criollos tienen prejuicios hacia nosotros, los aborígenes. Es bueno que por ahí nosotros le demos una explicación de algunas cosas. Capaz que es porque escucharon eso de sus padres, de sus abuelos. Y porque ellos jamás tuvieron un contacto directo con las comunidades. Sí, nos cruzamos cuando andamos pero… Es chocante para algunos, pero tiene que haber también opinión de nosotros sobre lo que dicen.
El ingreso a los profesorados en Educación Intercultural Bilingüe, en toda la provincia de Salta, es coordinado por un joven wichí, auxiliar bilingüe muy respetado de la comunidad de Carboncito. Estos profesorados, que se crearon hace pocos años en algunas zonas con población indígena, fueron buscados y demandados por muchos años. Tienen el objetivo de formar maestros indígenas. Sin embargo, en Santa Victoria, donde están cursando veinticinco personas, solo cuatro son indígenas. El resto, criollos.
Ya voy cerrando el trabajo de campo. Eduardo viene al pueblo para traducir alguna grabación más, que conseguí con dificultad. Con la lluvia, la gente no tiene dónde recibirme, se moja el grabador. Me caí dos veces con la bicicleta en el lodazal del camino.
Ahora tomamos mate en el albergue donde me hospedo. Nos sentamos en el patio común, que se transforma alternativamente en garage, matadero de cabras y patio de juegos.
—¿Qué pensás de las pensiones?
—En parte es bueno, porque la gente no puede pescar ni cazar. Hay criollos que están haciendo alambrados para criar ganado y no dejan pasar a la gente a cazar.
En el año 2009, cuando en el resto del país se implementó la Asignación Universal por Hijo, aquí los niños y jóvenes no cumplían con los requisitos que se exigen cada año para renovar la Asignación. Sin embargo, se adjudicaron de forma masiva pensiones por discapacidad a jóvenes que sí califican. Esto hizo visible las condiciones de salud de los indígenas. Chagas, enfermedades respiratorias e infecciosas relacionadas con los animales. Pero también generó un cambio importante: la gente de las comunidades comenzó a comprar por primera vez motos y televisores, y regularmente alimentos y vestimenta.
Eduardo me explicó que no había pescado porque hubo un acuerdo entre Paraguay y Argentina para hacer una obra río abajo, a la altura de la localidad de María Cristina, Formosa: “El pantalón”, no sé si se trata del nombre de un lugar o un tipo de obra. Son dos canales, uno para llevar el curso de agua a Paraguay y otro a Argentina. Argentina no cumplió y, por la desviación del río, los peces no podían subir. Es común escuchar de los wichí que hay poco pescado, pero esta vez no había nada.
Pantalón parece haberse sumado a una lista de palabras castellanas que sobresalen, muy distinguibles, como tatuajes obligados y cambiantes en la piel de la lengua wichí, cuando la gente de estas comunidades habla. Ingenio, Dios, escuela, radio, políticos, comida, pensión son algunas de las marcas de la memoria histórica, en relación con criollos y europeos, en este habla indígena.
El mate lo preparo muy dulce. Le cuento cómo me fue, jugando a las escondidas con la lluvia. Leo algunas ideas de mi cuaderno de hojas lisas, manchadas de barro. Las anotaciones crecieron con mi ansiedad, cuando no conseguía las entrevistas.
Le comento algunas conclusiones provisorias que voy sacando. Hablamos de los jóvenes, de las relaciones entre lo tradicional y lo nuevo en su educación. Del husek del que me hablaba el anciano, como el fin de la formación wichí, que parte del interés personal, de la autonomía. Eduardo me comenta cómo su hermano, que es un hombre joven orgulloso de su formación tradicional wichí, le ayudó, sin embargo, a estudiar, le compró útiles y zapatos con la venta de la pesca artesanal. En estas comunidades no se da por natural que todos los chicos deban ir a la escuela sino aquellos que demuestran interés.
Le pregunto a Eduardo por qué su tía lo mandó a la primaria y me responde que en la familia no quería que fuera a la escuela; no sabe la razón, quizás porque no quería que los maestros le pegaran, porque así era entonces, hace unos veinte años atrás. Pero me cuenta que él se escapó a la escuela con un grupo de amigos suyos.
—Ellos me invitaban, me decían “está lindo”. Yo me inscribí solito. En la escuela me preguntaron mi nombre y ni siquiera sabía yo mi nombre en castellano. Decía en idioma, nomás, y la maestra intentaba escribir. Pasó un tiempo en que iba así, sin nombre a la escuela.