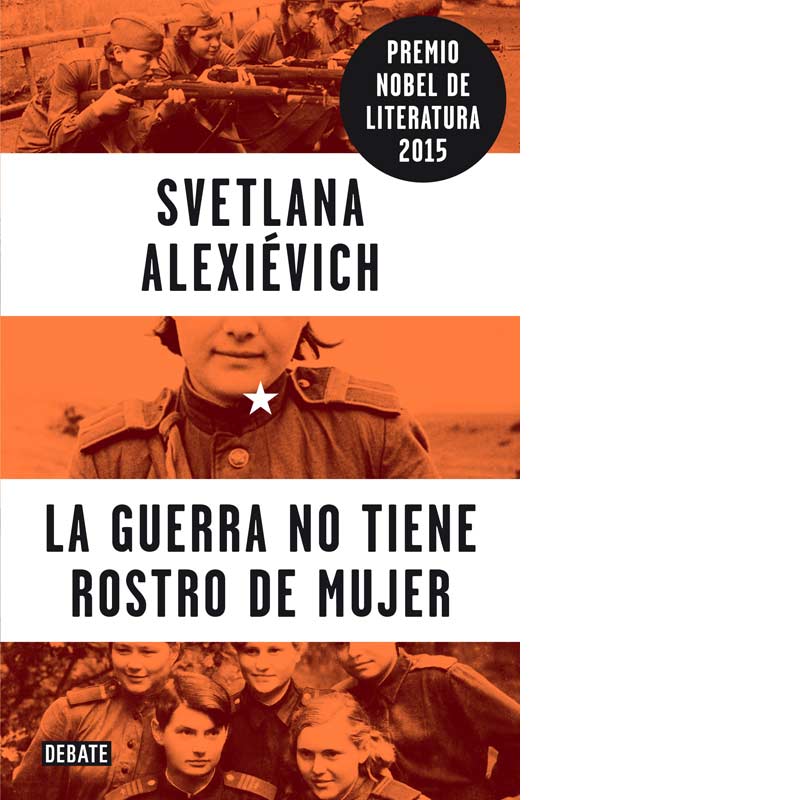Por la mañana reviso mi buzón...
Mi correo personal cada vez se parece más al correo de una oficina de reclutamiento o de un museo de historia: “Le saludan las pilotos del Regimiento de Aviación Marina Raskova”, “Le escribo de parte de las mujeres partisanas del grupo Zhelezniak”, “Le felicitan las integrantes del grupo antifascista clandestino de Minsk y le desean muchos éxitos en su trabajo...”, “Le escriben las soldados de la unidad de higiene y lavandería...”. Durante mi búsqueda solo me he encontrado con unos pocos rechazos exasperados: “No, es una pesadilla... ¡No puedo! ¡No hablaré!”. O: “¡No quiero recordar! ¡No quiero! Olvidarlo me llevó mucho tiempo...”.
Recuerdo en concreto una carta, sin dirección del remitente:
“Mi marido, caballero de la Orden de la Gloria, fue condenado a diez años de trabajos forzados después de la guerra... Así era como la Patria recibía a sus héroes. ¡A los vencedores! Lo único que hizo fue escribir a su compañero de universidad y contarle que le costaba sentirse orgulloso de nuestra Victoria: habíamos abarrotado de cadáveres nuestro terreno y el ajeno. Lo habíamos bañado en sangre. Enseguida le detuvieron... Le quitaron las hombreras. (…) Al morir Stalin, regresó de Kazajstán... Regresó enfermo. No hemos tenido hijos. Yo no necesito recordar la guerra, llevo toda la vida luchando...”
No todos se atreven a dejar sus recuerdos por escrito, no todos consiguen confiar a una hoja de papel sus sentimientos y pensamientos. “Las lágrimas me lo impiden...”. Burakova, sargento, transmisiones).
El carteo, en contra de lo esperado, tan solo aporta nuevos nombres y direcciones.
“No me falta metal dentro del cuerpo... Los combates de Vítebsk me dejaron de recuerdo un buen puñado de metralla. La llevo en el pulmón, a tres centímetros del corazón. También en el pulmón derecho. Dos trozos más en el vientre... (…) Aquí tiene mi dirección... Venga a verme. No puedo continuar escribiendo, las lágrimas me impiden ver el papel...”.
Grómova, técnica sanitaria
“No tengo grandes condecoraciones, tan solo unas medallas. No sé si mi vida le parecerá interesante, pero me gustaría contársela a alguien...”
Vóronova, soldado de transmisiones
“... Mi marido y yo vivíamos en la región de Extremo Oriente, en la ciudad de Magadán. Mi marido era conductor; yo, controladora. Nada más empezar la guerra, los dos solicitamos que nos enviasen al frente. Nos contestaron: ´Seguid trabajando allí, donde sois necesarios´. Entonces enviamos un telegrama dirigido al camarada Stalin, en el que hacíamos una aportación de cincuenta mil rublos (era mucho dinero, todos nuestros ahorros) para la fabricación de un tanque y decíamos lo mucho que los dos deseábamos ir al frente. Recibimos una carta de agradecimiento firmada por el Gobierno. En 1943 nos mandaron a los dos a la academia técnica de carros de combate de Cheliabinsk, donde terminamos los estudios como externos. (…) Allí mismo nos entregaron el tanque. Los dos nos habíamos graduado como mecánicos-conductores superiores, pero en un tanque solo puede haber un mecánico-conductor. El mando operativo decidió designarme a mí el puesto de comandante del tanque IS-122, a mi marido le nombraron mecánico-conductor superior. Así fue como llegamos a Alemania. Los dos fuimos heridos en combate. Los dos recibimos condecoraciones. (…). Entre los tanquistas había bastantes muchachas en los tanques medios, pero solo yo iba en un tanque pesado. A veces pienso que no estaría mal que un escritor narrara mi vida. Yo no sé hacerlo...”
Boiko,cabo mayor, tanquista
“1942... Me nombraron comandante de la división. El comisario político del regimiento me avisó: ´Tenga usted en cuenta, capitán, que la suya es una división singular, una división de chicas. La mitad de los efectivos son muchachas, y ellas requieren un tratamiento especial, una atención y un cuidado especiales´. Por supuesto, yo ya tenía conocimiento de que las muchachas servían en el ejército, pero no lo veía nada claro. Nosotros, los oficiales profesionales, observábamos con cierto recelo cómo el sexo débil aprendía el arte militar, que desde siempre se había considerado una tarea masculina. Por poner un ejemplo: una enfermera es algo habitual. Ya habían acreditado su capacidad en la Primera Guerra Mundial y luego durante la guerra civil. Pero ¿qué iba a hacer una chica en la artillería antiaérea, donde es necesario levantar proyectiles muy pesados? ¿Cómo alojarlas en la batería, donde solo hay una covacha, teniendo en cuenta que las unidades también incluyen hombres? Tendrían que pasarse horas ajustando la trayectoria, observando, y todos los instrumentos son metálicos, los asientos de los cañones son metálicos... Hablamos de chicas, su salud no lo aguantaría. Al fin y al cabo, ¿dónde se lavarían y se secarían el pelo? Surgían un sinfín de preguntas, era una situación insólita. (...). Comencé a visitar las baterías, a tomar notas. Reconozco que me sentía algo cohibido: la chica con el fusil colocada en su puesto, la chica con los prismáticos en la torre... Yo venía de las posiciones avanzadas, del frente. Las chicas eran tan distintas: tímidas, medrosas, coquetas, aunque también decididas, ardientes. No todo el mundo es capaz de someterse a la disciplina militar y la naturaleza femenina se opone al régimen del ejército. Un día una olvidaba lo que se le había ordenado, al día siguiente otra recibía una carta de su casa y se pasaba toda la mañana llorando. Yo les aplicaba el castigo correspondiente, pero luego lo suspendía: me daban pena. Pensaba: “¡Estoy perdido!”.
No obstante, pronto tuve que descartar todas mis dudas. Las muchachas se convirtieron en auténticos soldados. Con ellas recorrimos un duro camino. Venga a verme. Tendremos una larga conversación...”
A. Levitski, ex comandante de la Quinta División del Regimiento de Artillería Antiaérea número 784
Las direcciones están esparcidas por todo el país: Moscú, Kiev, Apshe ronsk, Vítebsk, Volgogrado, Yalutorovsk, Súzdal, Gálich, Smolensk... ¿Cómo abarcarlas todas? El país es enorme. Me ayuda la ocasión propicia. Inesperadamente recibo una sugerencia. El cartero me trae una invitación de parte de los veteranos combatientes del Sexagésimo Quinto Ejército del general P. I. Bátov: “Tenemos la costumbre de reunirnos el 16 y 17 de mayo en Moscú, en la plaza Roja. Es una tradición y un rito. Vienen todos los que todavía tienen fuerzas suficientes. Vienen de Múrmansk y de Karagandá, de Almaty y de Omsk. De todas partes. De todos los rincones de nuestra inmensa Patria... En una palabra, la esperamos...”.
... Hotel Moscú. Estamos en mayo, el mes de la Victoria. A mi alrededor, la gente se abraza, llora, se hace fotos. Las flores aplastadas contra el pecho se mezclan con las condecoraciones. Me sumerjo en ese torrente, que me abraza y me arrastra, me domina, y pronto me encuentro en un mundo casi desconocido. En una isla desconocida. Estoy rodeada de personas, a algunas las conoceré y a otras no, pero tengo clara una cosa: quiero a esta gente. Habitualmente se pierden entre nosotros y pasan desapercibidos porque ya se marchan, su número cada vez es más reducido, cada vez hay más de nosotros y menos de ellos, pero una vez al año se reúnen para volver, aunque sea solo por un instante, a su tiempo. Su tiempo son sus recuerdos.
En la séptima planta, en la habitación 52, está reunido el hospital número 5.257. Aleksandra Ivánovna Záitseva, la médico militar, capitana, encabeza la mesa. Se alegra de verme y con mucho gusto me presenta a las demás, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, yo he llamado a esta puerta casi por casualidad. Un poco a ciegas.
Apunto: Galina Ivánovna Sazónova, cirujana; Elizaveta Mijáilovna Aisenstein, médico; Valentina Vasílievna Likiná, enfermera quirúrgica; Anna Ignátievna Gorélik, enfermera jefe de quirófano; enfermeras
Nadezhda Fiódorovna Potúzhnaia, Klavdia Prójorovna Borodúlina, Elena Pávlovna Yákovleva, Angelina Nikoláievna Timoféieva, Sofía Kalamdínovna Motrenko, Tamara Dmítrievna Morózova, Sofía Filimónovna Semenuk, Larisa Tíjonovna Deikún.
Sobre las muñecas y los fusiles
“Ay, nenas, qué puñetera fue esa guerra... Vista con nuestros ojos. Con ojos de mujer... Es horrenda. Por eso no nos preguntan...”
“¿Os acordáis, chicas? Íbamos en los vagones de mercancías... Los soldados se burlaban de cómo sujetábamos los fusiles. No lo hacíamos de la manera en que se suele sostener un arma, sino... Ya no soy capaz de reproducirlo... Igual que cogíamos a nuestras muñecas...”.

“La gente llorando, lanzando gritos... Oí la palabra: `¡Guerra!`. Y pensé: ¿Qué guerra si mañana tengo un examen? El examen era lo más importante. ¿Qué guerra?”.
“En una semana empezaron los bombardeos, y ya estábamos salvando a la gente. En una época así, tres años en la facultad de Medicina ya eran mucho. Aunque los primeros días vi tanta sangre que me entró miedo. ¡Mecachis con la casi-médico! Y eso que saqué la nota máxima de las prácticas... Pero el comportamiento de la gente era extraordinario. Eso inspiraba”.
“Chicas, no sé si os lo he contado... Al terminar el bombardeo, vi que delante de mí había un trozo de tierra que se movía. Corrí hasta allí y empecé a cavar. Mis manos tocaron un rostro, cabello... Era una mujer... Logré sacarla a la superficie y me puse a llorar. Ella, al abrir los ojos, no quiso saber qué le había pasado, sino que preguntó nerviosa:
—¿Dónde está mi bolso?
—¿Qué importa su bolso ahora? Ya lo encontrará.
—Dentro están mis documentos.
No le preocupaba cómo estaba, si estaba herida o no, sino dónde estaban su carnet del partido y la cartilla militar. Me puse a buscar el bolso enseguida. Lo encontré. La mujer se lo colocó encima del pecho y cerró los ojos. Pronto llegó el transporte sanitario y la subimos adentro. Comprobé de nuevo si el bolso iba con ella. (…) Por la noche volví a casa, se lo conté a mi madre y le dije que había decidido marcharme al frente...”
“Nuestras tropas estaban retrocediendo... Salimos todos a la carretera... Por delante de nuestra casa pasaba un soldado, un hombre ya mayor, se paró y le hizo una profunda reverencia a mi madre: ´Perdónenos, mujer... ¡Ponga a salvo a su hija! ¡Sálvela!´. Yo tenía dieciséis años, llevaba una trenza larguísima... y tenía las pestañas largas, muy largas y negras...”
“Recuerdo cuando viajamos al frente... Un camión lleno de chicas, un gran camión con cubierta de lona. Era de noche, la oscuridad, las ramas de los árboles golpeaban la lona, la tensión era enorme, parecía que eran balas que nos disparaban... Con la guerra las palabras y los sonidos cambiaron de significado... La guerra... ¡Nunca dejaba de estar cerca! Decíamos ´mamá´ y la palabra cobraba otro sentido, decíamos “casa” y el sentido también era otro. Se les había añadido alguna cosa. Se les sumó más amor, más miedo. Algo más...”
“Sin embargo, desde el primer día tuve la certeza de que no nos vencerían. Tan grande es nuestro país. Infinito...”
“Yo era una niñita de mamá... Nunca había viajado fuera de mi ciudad, nunca había dormido en una casa ajena, y de pronto me había convertido en la médico subalterna de una batería de morteros. ¡Lo mal que lo pasaba! Los morteros empezaban a disparar y al instante me quedaba sorda. Tenía la sensación de que mi cuerpo se estaba quemando. Me sentaba en el suelo y susurraba: “Mama, mama... Mama...”.
“Estábamos acampados en un bosque, por la mañana había tanto silencio, se veía el rocío. ¿Quién hubiera dicho que estábamos en la guerra? Tan bonito, tan pacífico era el paisaje...”
“Nos ordenaron vestirnos de uniforme, yo mido un metro cincuenta. Cuando me metí dentro del pantalón, las otras chicas consiguieron atármelo por encima de la cabeza. Así que seguí con mi vestido, me escondía de los superiores. Finalmente acabé en la celda de arresto por haber incumplido la disciplina militar...”
“Nunca lo imaginé... No sabía que fuera capaz de dormir mientras andaba. Caminábamos en fila, y yo dormía, me chocaba con la persona que tenía delante, me despertaba por un segundo y me volvía a dormir. El sueño de un soldado es dulce. Una vez íbamos a oscuras, no avancé hacia delante, sino de lado, caminé a través del campo, caminaba y dormía. Hasta que me caí en una zanja y me desperté. Tuve que correr para no perder a los demás”.
“Los soldados, al hacer el alto, se sentaban, un pitillo se compartía entre tres. Mientras el primero fumaba, el segundo y el tercero dormían. Incluso roncaban...”
“No lo olvidaré: trajeron a un herido y le bajaron de la camilla... Alguien le cogió de la mano: “Está muerto”. Nos apartamos. Y entonces el herido suspiró. Cuando respiró me puse de rodillas junto a él. Grité entre lágrimas: “¡Que venga el médico!”. Trataron de despertar al médico, le sacudían, pero se volvía a caer, estaba completamente dormido. No lograron despertarle ni con hidrato de amonio. No había dormido nada en tres días”.
“Cuánto pesan los heridos en invierno... Las camisas militares se ponían rígidas de la sangre y el agua heladas; las botas de lona empapadas en sangre, heladas, no había manera de abrirlas. Los heridos estaban fríos como cadáveres”.
“Y al otro lado de la ventana reinaba un invierno de belleza increíble. Abetos mágicos, pintados de blanco. Por un instante, se me olvidaba todo... Y enseguida todo volvía...”
“Había un batallón de esquiadores... Chicos del último curso del colegio... Un fuego denso de ametralladoras los tumbó... Cuando los trajeron, lloraban. Éramos de la misma edad, pero nosotras nos sentíamos mayores. Los abrazábamos: “Pobre crío”. Ellos se indignaban: “Si hubieras estado allí no me llamarías crío”. Morían gritando: “¡Mama! ¡Mama!”. Había dos muchachos de Kursk, les llamábamos “los ruiseñores de Kursk”. Yo iba a despertarles, babeaban un poco cuando estaban dormidos. Eran unos chiquillos...”
“Pasábamos los días y las noches pegadas a la mesa de operaciones... Yo me mantenía de pie, pero los brazos se me caían. En ocasiones acababa con la cabeza hundida literalmente en el paciente. ¡Dormir! ¡Dormir! ¡Dormir! Se nos hinchaban las piernas, no nos cabían en las botas. Tenía la vista tan cansada que me costaba cerrar los ojos...”
“Mi guerra huele a tres sustancias: sangre, cloroformo y yodo...”
“¡Madre mía! Las heridas... Profundas, desgarradas, extensas... Era para volverse loca... Fragmentos de balas, de granadas, de proyectiles, en las cabezas, en los intestinos, en todo el cuerpo; junto con el metal extraíamos botones, trozos de tela, camisas, cinturones. Un soldado vino con el pecho completamente desgarrado, se le veía el corazón... Todavía latía, pero el hombre se estaba muriendo... Le practiqué el último vendaje y apenas me dominaba para no romper a llorar. Deseaba acabar cuanto antes, esconderme en un rincón y llorar. De pronto me dijo: “Gracias, hermana...”, y me tendió la mano con algo pequeño y de metal. A duras penas lo entreví: el sable y el fusil cruzados. “¿Para qué me lo das?”, pregunté. “Mi madre me dijo que este medallón me protegería. Yo no lo necesitaré más. A lo mejor a ti te da más suerte”, dijo, y se puso de cara a la pared”.
“Al final de la jornada, por la noche, teníamos sangre en el pelo, traspasaba las batas y llegaba al cuerpo, empapaba los gorros y las mascarillas. Negra, viscosa, mezclada con todo lo que hay dentro de un ser vivo. Con orina, con excrementos...”.
“A veces uno de los pacientes me llamaba: “Enfermera, me duele la pierna”. Y no tenía esa pierna... Lo que más terror me daba era transportar a los muertos, si una corriente de aire levantaba la sábana, parecía que te estuvieran mirando. Yo era incapaz de llevarlos si tenían los ojos abiertos, siempre procuraba cerrarles los ojos...”.
“Trajeron a un herido... Estaba tumbado en la camilla, el vendaje le cubría casi por completo, había recibido una herida en la cabeza y se le veía muy poco la cara. Un poquito. Por lo visto, le recordé a alguien, se dirigió a mí: “Larisa... Larisa... Larisa...”. Supongo que se trataba de la chica a la que quería. Y yo me llamaba justo así, pero yo sabía que jamás me había cruzado con ese hombre... Pero me llamaba a mí. Me acerqué, no comprendía lo que ocurría, intentaba aclararme. “¿Has venido? ¿Has venido?” Cogí su mano, me incliné hacia él... “Sabía que vendrías...” Me susurraba algo, yo no entendía qué decía. Me cuesta contarlo, cada vez que me acuerdo de aquel momento, los ojos se me llenan de lágrimas. “Cuando me marché al frente —dijo— no tuve tiempo de darte un beso. Bésame...” Le besé. Se le escapó una lágrima que se escurrió hacia el vendaje y desapareció. Y ya está. Murió...”
Sobre la muerte y la sorpresa ante la muerte
“La gente no quería morir... Nosotras respondimos a cada gemido y a cada grito. Una vez un herido, al sentir que se moría, me agarró así, por el hombro, me abrazó y no me soltaba. Él creía que si alguien estaba a su lado, si la enfermera estaba con él, la vida no se le iría. Pedía: “Cinco minutos más, dos minutos más de vida...”. Unos morían sigilosamente, sin hacer ruido; otros gritaban: “¡No quiero morir!”. Soltaban palabrotas: “La madre que te...”. Uno de repente se puso a cantar... Entonó una canción moldava... La persona muere, pero no piensa, no puede creer, que se está muriendo. Aun así, yo veía cómo desde debajo del pelo se expandía un color amarillo, amarillo intenso, como una especie de sombra, primero le cubría el rostro, luego iba bajando... Se quedaba allí, muerto, y su rostro expresaba la sorpresa, como si aún se preguntara: “¿Cómo es posible que yo me muera? ¿De verdad estoy muerto?”. (…)

Mientras te podían oír... Hasta el último momento yo les decía que no, que de ningún modo, que no se iban a morir. Les besaba, les abrazaba: “¿Qué dices?”. Ya estaban muertos, la mirada clavada en el techo, pero yo seguía susurrándoles cosas... Les tranquilizaba... Sus apellidos se me borraron de la memoria, pero tengo presentes sus rostros...”
“Traían a los heridos... Ellos lloraban... No lloraban de dolor, sino de impotencia. Era su primer día en el frente, acababan de llegar, algunos ni siquiera habían llegado a disparar. Todavía no les habían entregado los fusiles porque durante los primeros años las armas valían su peso en oro. Los alemanes disponían de tanques, morteros y aviones. Los soldados caían y los compañeros recogían sus fusiles. Sus granadas. Algunos iban al ataque con las manos vacías... Como si se tratara de una pelea...”
“Y en el primer ataque se encontraron con los tanques...”
“Cuando morían... Cómo miraban... Cómo...”
“Mi primer herido... La bala le impactó en la garganta, vivió unos días, pero no podía hablar...”
“Les cortaban el brazo o la pierna, y no había sangre... Se veía la carne limpia, blanca, la sangre aparecía luego. Ni siquiera ahora puedo descuartizar el pollo si la carne es blanca y limpia. Siento como un sabor salado en la boca...”.
“Los alemanes no cogían prisioneras a las mujeres militares... Las fusilaban. O las paseaban ante sus tropas, mostrándolas: “No son mujeres, son unos monstruos”. Siempre nos guardábamos dos cartuchos para nosotras, dos, por si el primero fallaba...”
“Capturaron a una de nuestras enfermeras... Un día más tarde conseguimos arrebatarles esa aldea. Por todas partes encontramos caballos muertos, motocicletas, vehículos blindados. La encontramos: le habían arrancado los ojos, le habían cortado los pechos... Le habían metido un palo... Hacía mucho frío, ella era muy blanca y tenía el pelo canoso. Tenía diecinueve años. En su bolso encontramos las cartas de su familia y un pajarito verde, de goma. Un juguete...”
“Combatíamos en retirada... Nos bombardeaban. El primer año parecía que nunca dejábamos de retroceder. Los aviones nazis volaban muy bajo, perseguían a cada persona que veían. Siempre tenías la sensación de que te perseguían a ti. Yo corría... Veía, oía que el avión iba a por mí... Miré al piloto, él vio que yo era una chica... El convoy sanitario... Disparaba a los carros y encima sonreía. Se divertía... Era una sonrisa temeraria y horrible... Y un rostro guapo... (…)
No podía soportarlo... Lancé un grito... Corrí hacia un campo de maíz, él iba detrás, corrí hacia el bosque, y me seguía. Por fin llegué hasta una zona de arbustos... Entré en el bosque, caí encima de la hojarasca. La nariz me sangraba del sobresalto, no tenía muy claro si aún seguía viva. Pero sí, lo estaba... Desde entonces los aviones me aterrorizan. Es como si aquel piloto con su avión siempre estuviera en alguna parte, enseguida me entra el pánico, no soy capaz de pensar en nada, solo en que ese avión está volando hacia mí y en que tengo que esconderme para no ver, no oír. No soporto el ruido de los aviones. No puedo volar...”
“Ay, chicas...”
“Justo antes de la guerra yo quería casarme... Con mi profesor de música. Una historia de locos. Me enamoré completamente... Y él también... Mi madre me lo había prohibido: “¡Eres demasiado joven!”.
“Pronto empezó la guerra. Solicité que me enviasen al frente. Quería irme de casa, quería ser una adulta. En mi casa lloraban mientras me ayudaban a preparar el equipaje. Los calcetines gruesos, la ropa interior...”
“En mi primer día vi al primer muerto... Un fragmento de granada entró volando, por pura casualidad, hasta el patio del colegio donde se alojaba el hospital e hirió de muerte a nuestro auxiliar sanitario. Yo pensé: “Mi madre decidió que era demasiado joven para casarme, pero que no lo era para una guerra...”. Mi querida mamá...”
“Nos deteníamos... Entonces instalábamos el hospital, lo llenábamos de heridos, y en ese momento llegaba la orden: a evacuar. A unos los subíamos a los vehículos, a otros los dejábamos allí: los medios de transporte eran escasos. Nos metían prisa: “Dejadlos. Marchaos”. Recogíamos las cosas y ellos nos miraban. Nos seguían con la mirada. En esas miradas había un mundo: resignación, reproche... Nos pedían: “¡Hermanos! ¡Hermanas! No nos dejéis con los alemanes. Pegadnos un tiro”. ¡Tanto dolor! ¡Tanta tristeza! Los que lograban levantarse, se venían con nosotros. Los que no, se quedaban. No éramos capaces de ayudar a ninguno de ellos, yo no me atrevía a levantar la vista... Era joven, lloraba, lloraba...”
“Cuando empezamos a ganar terreno, ya no abandonamos ni a un solo herido. Los recogíamos a todos, incluso a los alemanes. Durante un tiempo trabajé con ellos. Me acostumbré, los vendaba como si nada. Pero cuando me acordaba de 1941, de cómo habíamos tenido que dejar a nuestros heridos y que ellos, los alemanes, les... Cómo les trataban... Lo habíamos visto... Me sentía incapaz de acercarme a ellos... Pero al día siguiente volvía y los vendaba...”
“Salvábamos vidas... Aun así, muchos se lamentaban porque solo eran médicos y se limitaban a vendar las heridas, porque no luchaban a mano armada. Porque no disparaban. Lo recuerdo... Recuerdo ese sentimiento. Recuerdo que el olor a sangre era especialmente intenso en la nieve... Los muertos... yacían en los campos. Los pájaros les sacaban los ojos, les picoteaban los rostros, los brazos. Insoportable...”.
“La guerra se estaba acabando... Me daba pavor escribir a casa. Decidí: “No voy a escribir; si me matan ahora, mamá llorará porque la guerra se ha acabado y me han matado justo antes de la Victoria”. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensábamos. Presentíamos que venceríamos pronto. La primavera había empezado”.
“De pronto vi el cielo azul...”.
“¿Sabe qué es lo que más recuerdo? ¿Lo que se me quedó grabado en la memoria? El silencio, el increíble silencio de las salas donde estaban los heridos graves... Los más graves... No hablaban entre ellos. Muchos estaban inconscientes. Aunque la mayoría de ellos simplemente guardaban silencio. Estaban pensando. Tenían la mirada fijada en un punto y reflexionaban. Les llamábamos y no nos oían. ¿En qué estarían pensando?”
Sobre los caballos y los pájaros
“Viajábamos...”
“En una estación había dos trenes, uno al lado de otro... Uno con los heridos, otro con los caballos. Comenzó el bombardeo. Los trenes se incendiaron... Nosotros empezamos a abrir las puertas para salvar a los heridos, para que pudieran escapar, y todos ellos se lanzaron a salvar a los caballos. Los gritos de las personas espantan, pero no hay nada más terrible que el relincho de los caballos sufriendo. Ellos no tienen la culpa, no son responsables de las fechorías que cometemos los humanos. Ninguno corrió a esconderse en el bosque, todos trataron de salvar a los caballos. Todos los que eran capaces. ¡Todos!”
“Quiero decir... Quiero decir que los aviones alemanes volaban muy cerca. Muy bajo, mucho. Después estuve pensando: los pilotos alemanes debían verlo, ¿será posible que no tuviesen vergüenza? ¿En qué estaban pensando?...”
“Me acuerdo de... Entramos en un pueblo, los cadáveres de los partisanos yacían desde donde comenzaba el bosque. No soy capaz de relatar cómo les habían torturado, mi corazón reventaría. Les habían cortado a trozos... Les habían sacado las entrañas, como a los cerdos... Estaban allí tirados... Muy cerca pastaban los caballos. Se veía que eran de los partisanos, algunos estaban ensillados. A lo mejor se habían escapado de los alemanes y después habían regresado, o tal vez no se los habían llevado por las prisas, a saber. El caso es que estaban allí cerca. Había mucha hierba. Y también pensé: “¿Cómo la gente se atreve a cometer esas cosas delante de los caballos? Delante de los animales”. Los caballos tal vez lo estarían viendo...”.
“Ardían los bosques y los campos... Humeaban los prados. Vi perros y vacas quemados... Un olor insólito. Desconocido. Vi... los barriles con los tomates y las coles quemados. Ardían los pájaros. Los caballos... Todo... Las carreteras estaban llenas de objetos negros, quemados. Había que acostumbrarse a ese olor...”.
“Comprendí entonces que cualquier cosa puede arder... Incluso la sangre...”.
“Durante un bombardeo se nos acercó una cabra. Se acercó hasta el lugar donde nos escondíamos y se tumbó. Simplemente se tumbó a nuestro lado y balaba. Dejaron de bombardear, la cabra nos siguió, no se apartaba de la gente: era otro ser vivo asustado. Llegamos a un pueblo y allí se la ofrecimos a una mujer: “Quédesela, nos da mucha pena”. Queríamos salvar a la cabra...”.

“En la sala del hospital donde yo trabajaba había dos heridos... Eran un alemán y un tanquista de los nuestros, con quemaduras. Fui a verlos.
—¿Cómo se encuentra?
—Yo bien —dijo el tanquista—. Pero este está sufriendo.
—Es un nazi...
—Ya, pero yo estoy bien y él sufre.
Ya no eran enemigos, eran personas, tan solo dos hombres malheridos en la misma habitación. Entre ellos surgió una relación humana. Tuve oportunidad de observar en más de una ocasión que eso ocurría muy rápido...”.
“Sí, cierto... ¿Os acordáis? En el otoño tardío volaban los pájaros... Unas bandadas largas, muy largas. Y la artillería, la nuestra y la alemana, disparando, y los pájaros volaban. ¿Cómo avisarles? ¿Cómo advertirles?: “¡No voléis por aquí! ¡Están disparando!”. ¡¿Cómo?! Los pájaros caían, caían al suelo...”
“Una vez nos trajeron a unos alemanes para que les cambiáramos el vendaje. Eran oficiales de las SS. Vino a verme la auxiliar de enfermería.
—¿Qué hacemos? ¿Desgarramos o hacemos el vendaje correcto?
—El correcto. Son heridos...
Y los tratamos como es debido. Más tarde dos de ellos se fugaron. Los encontraron y, para que no se volvieran a escapar, les quité los botones de los calzoncillos...”.
“Cuando me dijeron... estas palabras: “¡La guerra se ha acabado!”. Me senté en la mesa de esterilización. Había un médico con el que habíamos acordado que, cuando anunciaran: “¡La guerra se ha acabado!”, nos sentaríamos encima de la mesa de esterilización. Es decir, haríamos algo fuera de lo normal. Yo nunca había dejado que nadie se acercara a la mesa, ni de lejos. Siempre iba con los guantes, la mascarilla, la bata estéril, yo misma servía a todos lo necesario: tampones, instrumentos... Pero en aquel momento me senté encima de esa mesa...”.
“¿Qué anhelábamos? Lo primero, claro, era vencer; lo segundo, llegar vivos al final. Una decía: “Cuando acabe la guerra, tendré un montón de hijos”, otra: “Me matricularé en la universidad”, y también: “Iré cada día a la peluquería, siempre iré arreglada y me cuidaré mucho”. O, por ejemplo: “Me compraré un perfume en un frasco elegante. Y un fular, y un broche”.
“Pues ese tiempo llegó. De pronto todas nos serenamos...”.
“Tomamos una aldea... Buscábamos agua. Entramos en un patio donde habíamos divisado un pozo con cigoñal. Un pozo artesanal, tallado a mano... En el patio yacía el dueño de la casa, fusilado... A su lado estaba sentado su perro. Nos vio y comenzó a gañir. Tardamos en comprender que nos estaba llamando. El perro nos llevó a la casa... En la puerta hallamos a la mujer y a tres niños...”.
“El perro se sentó y lloró. Lloró de verdad. Como lloran los humanos...”.
“Entrábamos en nuestros pueblos liberados... y no quedaba nada, solo las estufas. ¡Solo las estufas! En Ucrania liberamos lugares desolados, solo crecían sandías, la gente comía esas sandias, no tenía nada más. Nos recibían con esas sandías... En vez de flores...”.
“Regresé a casa. Los míos vivían en una chabola, mi madre y tres niños, nuestro perro comía armuelle cocido. Hervían el armuelle, lo comían ellos y también se lo daban al perro... Y lo comía. Antes de la guerra había muchos ruiseñores, dos años después de la guerra todavía seguían sin oírse; la tierra había sido revuelta, como quien dice, había salido a la superficie el estiércol de los antepasados. La naturaleza se había alterado. Los ruiseñores aparecieron al tercer año. ¿Dónde habían estado? A saber. Volvieron pasados tres años”.
“La gente reconstruyó las casas, entonces regresaron los ruiseñores...”.
“Las flores silvestres me recuerdan a la guerra. Entonces no recogíamos flores. Si hacíamos ramos era porque enterrábamos a los compañeros...
Cuando nos despedíamos de ellos...”.
“Ay, chicas, qué mezquina es... esta guerra... Brindemos en memoria de nuestras amigas...”.