Si no se grita viva la libertad
con amor
no se grita viva la libertad.
Ustedes, hijos de los hijos
gritan con desprecio
con rabia, con odio
viva la libertad.
Por eso no gritan
Viva la libertad
Pier Paolo Pasolini.
“Leonardo Favio retrataba lo siniestro con amor”, dijo Graciela Borges en la 37° edición del Festival de Cine de Mar del Plata. La cámara de Favio se enamoraba de sus personajes. Lo dicen Gonzalo Aguilar y David Oubiña en este libro. Favio tiene con sus personajes una relación amorosa y a la vez distante. Sus personajes, como los de Pasolini, no obnubilan por bellos, buenos o luminosos; más bien perturban porque están rotos, son egoístas, grotescos, marginales, perversos y es por ese carácter real y desromantizado que es posible quererlos. Ese ojo, esa forma de mirar lo siniestro con amor también está presente en el cine de Luis Ortega, que se permite convertir la historia de un asesino serial en una historia de amor o la historia de un jockey dado vuelta y perseguido por un grupo de mafiosos en un camino de transformación personal.


***
¿La gente está loca? ¿Nadie considera la posibilidad de ser libre?
La locura opuesta a la libertad es la primera línea de El Ángel (2018), la película de Luis Ortega que cuenta la historia de un asesino serial a partir del caso de Carlos Robledo Puch. La libertad y la locura: una gran discusión del presente. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa estar loco? ¿Se puede ser libre sin bordear la locura? ¿Son parte de lo mismo? ¿Quién traza las líneas de la cordura? Esas preguntas son el eje central del cine de Luis Ortega. Pero que la libertad y la locura estén presentadas como un tándem da cuenta de una ética: la libertad en el cine de Ortega no es una libertad monetizable, declamada o amorfa. Se trata de una libertad de las cosas que hoy mueven al mundo: el éxito, el dinero, el deber ser, la moral. Y la locura está más cerca del rechazo a la libertad que del ridículo, más cerca de la aceptación sin cuestionamientos de lo que se presenta como real que de los sueños. Películas en donde los protagonistas son ladrones sin necesidad, asesinos por placer, autodestructivos porque sí. Infames, abyectos; marginales en el sentido más estricto de la palabra, personajes siempre en un borde. A punto de caer: del sentido común, de un orden simbólico socialmente determinado. Personajes que están en el borde mismo de la libertad entendida como el desdén por “lo normal”. No cualquiera puede ser libre. Como alguna vez escribió Gilles Deleuze: “lo difícil no es conquistar la libertad, sino soportarla”. El cine de Luis Ortega soporta la libertad. Y una película que soporta la libertad también exige: más pactos, más concesiones, más omisiones. Pero sobre todo exige un acto de fe: creer en la fantasía.



El Jockey tal vez sea la película más libre del director, la más inclasificable, la más deforme, en palabras de Ortega, un quiebre en su filmografía. Imposible ensayar una sinopsis que no falle. Inutil también hacerlo. Una película en apariencia sobre el turf y el hipódromo, sobre caballos y jinetes, sobre apuestas y guita. Pero también una película de amor, de muerte y resurrección.
***
Piero canta fumemos un cigarrillo para poder conversar y en el primer plano la película nos muestra su universo, un bar con personajes que, por algún motivo, están fugados de la normalidad: una chica trans se balancea con un cigarrillo en la boca, un hombre sentado con la mirada perdida y un cartel que cuelga de su cuello que dice “José, ACV, ayuda”, un hombre sin brazos ni piernas toca una armónica en un rincón, una mujer en la barra toma un whisky y sostiene un cigarrillo. Todos planos medios, quietos, deprimentes. Es el preámbulo para presentarnos a Remo Manfredini (Nahuel Pérez Bizcayart), que vestido con todos los artefactos propios de un jockey duerme en una de las sillas con la boca entreabierta. Dos hombres lo buscan, intentan despertarlo, le meten una fusta en la boca, Remo abre los ojos, se pone de pie, se saca los anteojos de jinete que le tapan la mitad de la cara y revela un rostro asimétrico, desorbitado y, para seguir con el desconcierto, se lanza sobre uno de los hombres como un niño, lo abraza. Vamos, le dice. Hay que correr una carrera. Remo es un hombre errático, perdido, difícil, pero tiene un don que lo vuelve especial.


Un trío fascinante de tipos rudos que pocas veces sonríen, que podrían ser importados de una peli de Kaurismaki (el director de fotografía es Timo Salminen, asociado al finlandes en una gran cantidad de sus films), encarnados por Daniel Fanego, Roberto Carnaghi y Osmar Núñez, tiene como misión domesticar a Remo. Y así como Manfredini es llevado en un coche fúnebre (a ojo, un Chevrolet de fines de los 80), nosotros también somos introducidos en ese inframundo que podría haber sido inventado por alguien que ama el cine, por alguien que alguna vez imaginó que una película debía ser filmada en esa locación perfecta, entre clásica y vanguardista, fuera del tiempo, fuera del espacio (imposible pensar que ese lugar está en Libertador y Dorrego): el hipódromo de Palermo. Un ecosistema formado por equinos, jinetes, domadores, santos, timberos, balanzas, creyentes, bulímicos, siniestros, valientes; todos reunidos por un solo objetivo: llegar primero, domar a la bestia, ganar. Circula una idea injusta de que en esta película el turf, los caballos, las carreras, el hipódromo, son un telón de fondo, pero es falso, porque Ortega filma todo eso con amor, detenimiento y curiosidad, nos muestra ese mundo a los que no lo conocemos (la mayoría) y el sentimiento es unánime: queremos más.



***
En una escena que parece un videoclip, pero no por eso menos cinematográfica, lo vemos a Remo, perdido pero con el paso firme, moverse por su territorio, robar una ampolla de ketanol, llegar a su locker, servirse un whisky que mezcla con la droga para dormir caballos, prender un cigarrillo, descargar el humo en ese vaso y beber el brebaje de un solo trago. Imposible no pensar: qué ganas de hacerlo. El jockey empieza con su provocación, con su inception de deseos: Remo, es un reventado y nosotros ya queremos un poco ser él.
En su ley, Remo está listo. Lo vemos caminando hacia la cámara y detrás de ella, a paso firme por esos túneles que lo conducen a la pista de arena y entre el sonido de sus pasos, los altavoces de fondo y el ruido que hace con la fusta arrastrada por el techo producen la música de esta escena enigmática. Una virgen corona la peregrinación. Arranca la carrera, en un segundo Remo vuela por el aire y cae redondo al piso. Entonces, títulos. Suena “Sin Disfraz” en la voz de Federico Moura: empieza El Jockey y vemos a Remo bailar con su novia jocketa, Abril (Úrsula Corberó) desinhibidos, moverse con todo el cuerpo uno sobre el otro sin tocarse en una especie de cortejo animal y nosotros, como el trío siniestro que está ahí observando, los miramos hipnotizados.



Fito Páez dijo una vez que él no sabía lo que era la libertad hasta que lo vio a Charly García tocando con La Máquina de Hacer Pájaros en el teatro Astengo de Rosario: un tipo que salía con una flor en la boca y tocaba con una pierna arriba del mellotron que le hizo temblar el cuerpo mientras cantaba desoxidémonos para crecer, crecer, crecer. “Eso era la libertad”, confiesa Páez. Este instante de El Jockey se parece mucho a eso. “En mi cine pretendo contar sensaciones”, decía Leonardo Favio. Ortega también lo hace. Otra vez el deseo: imposible no querer bailar con ellos.
***
Remo y Abril son pareja y ella está embarazada. Ambos son los jockeys estrellas de Sirena (Daniel Giménez Cacho), un empresario del mundo equino al que podríamos llamar mafioso, perverso, siniestro, pero es un personaje mucho más poroso que eso. Alguien que está obsesionado con los bebés (siempre tiene uno distinto en brazos) y lo único que quiere es que Remo vuelva a ser una estrella. “¿De qué sirven los milagros, la sensibilidad, si en el camino se va perdiendo la cabeza?”, pregunta Sirena e insiste: “Sabés cuánto admiro tu desinterés por lo material, tu desprecio por el éxito, pero sabemos de tu incontenible anhelo por el desastre”. “¿Por qué te hacés el artista, Mafredini?”, le dice Fanego (que también se llama Fanego en la película). “¿No querés ver nacer a tu hijo?”, insinúa el personaje de Carnaghi y así una larga lista de frases que componen un sermón que culmina con una frase de Sirena: “Ustedes corren mis caballos”, dice y deja en claro que aquí hay un negocio y que el jefe es él. Y entonces la primera frase de Remo en la película que anticipa su irreverencia incorregible y su desdén por la obediencia: “Y correlos vos, rey”.
Un capricho: esta escena es una analogía perfecta de aquella en la que Nanni Moretti en Lo mejor está por venir se reúne con productores de Netflix y le explican cómo debería ser una película para que sea exitosa. Porque esta película si no es sobre el turf podría ser sobre el cine. Acá tenemos a un artista frente a los que manejan el negocio. Un fanático del desastre frente a los fanáticos del éxito.
Remo y Abril entran en una especie de cautiverio a la espera de un caballo muy caro que llega desde Japón y hay que sostener la abstinencia. En medio de la noche, cautivos en un cuarto, vemos por primera vez a Remo frágil, vulnerable, abrazado a las piernas de Abril como solo los enamorados en peligro se aferran al ser amado y pregunta lo que casi nadie que conserve algo de amor por lo que es se atrevería: qué tengo que hacer para que me sigas amando. La respuesta es tan imposible como poética: morir y nacer de nuevo.



***
Llega Mishima, el caballo japonés, y el día de la carrera definitiva. Suena una música electrónica y árabe. Las jocketas elongan, bailan como en una coreografía. Es una escena lisérgica, erótica, simétrica, perfecta. Esta escena alcanza un estado de expresionismo que si pudiéramos poner pausa en este instante del film nos devolvería un cuadro.

Los cuerpos en movimiento, mucho más que las palabras, son centrales en El Jockey. Desde el baile hasta la levitación, desde correr un caballo a toda velocidad hasta caminar por las paredes, desde la boca de un subastador que se mueve sin parar hasta la transgeneración. Aquí está la verdadera pregunta por lo que puede un cuerpo: ¿morir y volver a nacer? Sí, también.

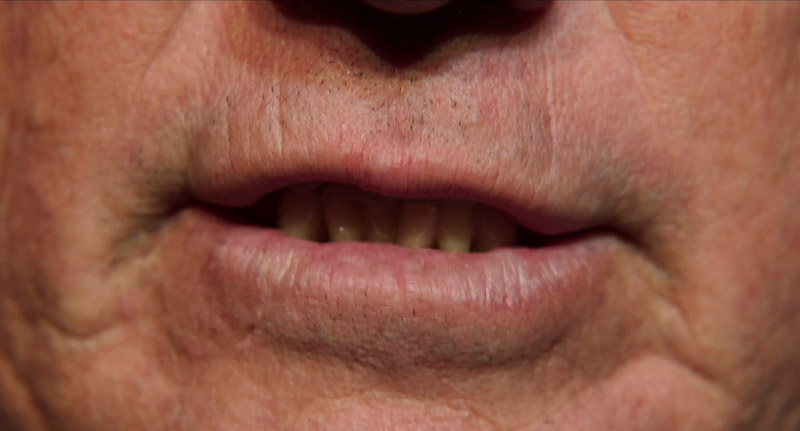

El sonido ambiente del hipódromo persiste. Remo entrega su orina. También el pene de Mishima descarga lo suyo en un tarro con su nombre. Remo está en abstinencia. Es una abstinencia de alcohol en apariencia. Pero también una abstinencia de sí: Remo aceptó morir y volver a nacer. Las manos le tiemblan, los ojos se le pierden. “¿Estás ansioso?”, pregunta Sirena. “No”, responde Remo. Elongaciones, uniformes y antidopings. Balanzas, túneles y virgencitas. Caballos, números y gateras. Todos los rituales han sido practicados. La carrera empieza. Es la noche de Remo Manfredini que se va solo, pero se va, se va de la pista, se va, atraviesa la reja del hipódromo y en un fundido a negro sabemos que Remo con Mishima se estrellaron con algún auto en la calle.
***
Remo ya no existe. Sus lesiones no eran compatibles con la vida, con aquella vida y ocurrió la resurrección. Ahora es Dolores. No necesitamos explicación alguna. No hubo una transición, no se trata de una película sobre la exploración del género. Dolores nació y descubrió las cosas, la calle, la gente, la pobreza, el hambre, el crimen, la cárcel. “Hace 6 mil años los caballos vivían en libertad, sin domesticar, el encuentro entre el caballo y el hombre cambió el curso de la historia más que cualquier otro invento”, les cuenta Dolores a sus compañeros de celda. Dolores miró el mundo por primera vez cuando salió del hospital. Dolores se parió a sí misma. Se inventó. Dolores camina por las paredes, duerme suspendida en el aire, a nadie sorprende. Inútil es que trates de entender o interpretar. Dolores nació y aprendió todo de nuevo. Pero no olvidó ni a Abril ni a los caballos.



***
Hay una distinción hermosa que hace Jean-Luc Godard entre una imagen justa y justo una imagen. La imagen justa está preconcebida, ajustada a preconceptos del mundo, es lo que es, mientras que justo una imagen es sólo eso, una imagen que puede ser múltiple, que tartamudea, dirá Deleuze. La película de Ortega tartamudea. Se erige sobre la paradoja y hace estallar la temporalidad y las certezas. ¿Qué pasa con el tiempo en El Jockey? ¿Dolores se inventó efectivamente de la nada o es el retorno de un mito? ¿De dónde salen los bebés de Sirena? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quiénes son los hombres marrones a los que les dice que son como sus hijos? ¿Y los niños que siguen a Dolores y la reclaman como madre? ¿Son efectivamente sus hijos? Esas preguntas sin respuestas funcionan como destrucción de las identidades fijas: la paradoja produce alivio, posibilita habitar el desconcierto, la incomprensión, el caos, la potencia.



El Jockey no versa sobre la libertad, usa la libertad como dispositivo, como un arma para preguntarse otra cosa: ¿quiénes somos?, ¿quiénes fuimos?, ¿quiénes podemos ser? La pregunta parece ontológica, pero no lo es: no hay esencialismo en el cine de Ortega. Si el título original de esta película era Matar al Jockey, aunque avanzada la trama sepamos que los matones de Sirena quieren asesinar a Remo, quien realmente cumple con ese objetivo es él mismo: matar al jockey y renacer es la tarea de Manfredini, que sobrevive contra cualquier pronóstico en un hospital y se transforma en una mujer. Como dice Lucrecia Martel sobre el cine de Pedro Almodóvar, “en su ética no hay deber ser, hay la obligación de inventarse”. La invención de sí es el corazón de esta película. El Jockey entierra los pies en la pregunta por quiénes somos (durante los últimos 5 minutos una sucesión de preguntas sobre quién es quién sin respuesta que podría ser sacada de un libro de Lewis Carroll) pero no responde en términos identitarios, porque si hay una idea que destruye la libertad es la de que algo pueda ser idéntico a otra cosa, idéntico a sí mismo. La identidad es lo contrario a la libertad y esa es la mejor bandera de la película. La identidad encierra, oprime, obtura. Si El Jockey tuviera como nervio central a la identidad Remo no podría transformarse en Dolores, asesinar a sus opresores, entregarse para ir a la cárcel o volver a enamorar a su amor. Acá es al revés: El jockey se pregunta por la des-identificación, por la posibilidad de dejar de ser algo para ser otra cosa. ¿Hay algo más parecido a la libertad que eso? ¿Hay algo más parecido a la libertad que morir y volver a nacer? Pero lo más precioso, lo más osado de esta película, lo más valiente de El Jockey, es que esta transformación no se trate de una pulsión personal: no estás completamente inventada, te falta algo, te falta amor. Remo muere y vuelve a nacer por amor. Porque, parafraseando a Leonardo Favio, no se puede ser libre en soledad.


