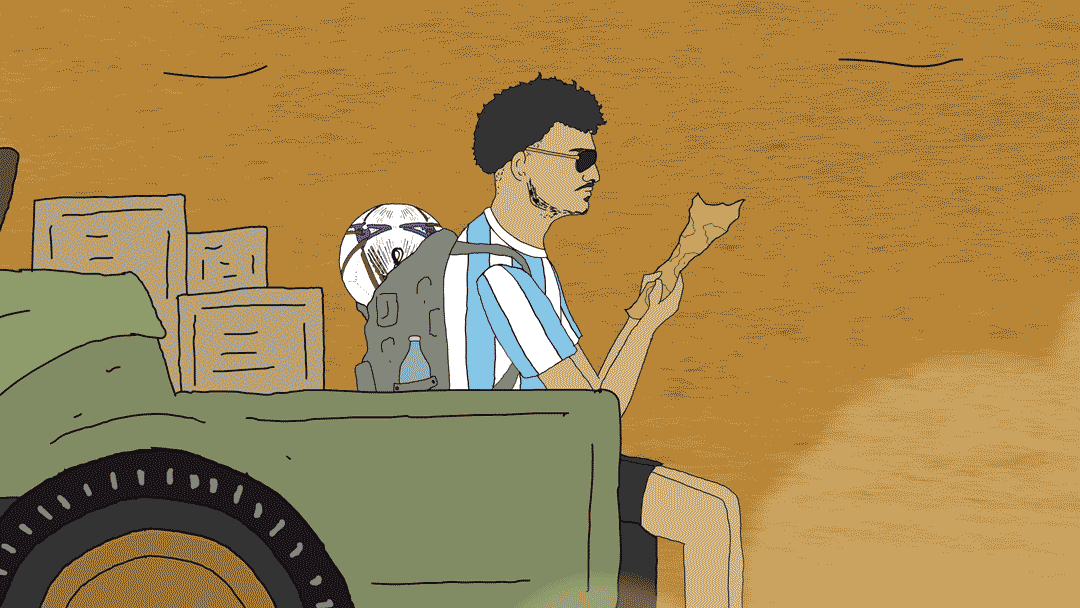Si es la primera vez que entrás a este diario, andá hasta abajo y empezá por ahí. Está ordenado cronológicamente: acá arriba vas a ver lo último que se publicó.

Son las 21:03 en el estadio Lusail. La pantalla señala, con letras grandes, que Argentina es el nuevo campeón del mundo. A mi alrededor la gente llora sin terminar de entender lo que sucedió. Bajo la vista hacia el área donde se patearon los penales. Allí, los futbolistas argentinos saltan abrazados. De golpe las luces del estadio bajan. Por los altoparlantes suena una canción que conozco de memoria pero el contexto me descoloca, no termino de creerlo. Aguzo el oído y cierro los ojos para distinguir con claridad la inconfundible voz del Indio Solari. Suena “Juguetes perdidos” de Los Redonditos de Ricota. Abro los ojos de nuevo y veo como Leo Messi salta sin parar porque acaba de cumplir el sueño de su vida. Y el de la nuestra.
El 10 abraza a todos sus compañeros entre los riffs de guitarra de Skay que resuenan en cada una de las noventa mil butacas del estadio. Hace menos de media hora Mbappé nos volvía a empatar por segunda vez. Ya la gente no puteaba, sólo se repetían en voz alta “pobre Messi, hizo todo en esta copa. No puede ser que se le escape de nuevo”. Ya no nos lamentábamos por la selección, sino por nuestro ídolo que estaba jugando, según sus palabras, su último partido en mundiales. Su last dance. No se le podía escapar de nuevo, como en 2014. Y no se le escapó.
“Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón”.
Ahora sí, el día en el corazón de Lionel, que agarra el micrófono y ante toda nuestra incredulidad grita: “Aguante Argentina, la concha de su madre, somos campeones del mundo”.
Veo a los jugadores y al cuerpo técnico en el césped, celebrando que ya ganamos la Tercera, ya somos campeón mundial, siento a los hinchas latiendo eufóricos, escucho acordes de Los Redondos en un estadio de Medio Oriente. No hay más que esto. No hay nada más que esto. Eso piensa mi alma, pero resuena tan vivamente que lo repito una y otra vez. Lo digo en voz alta: no hay nada más que esto. El hombre canoso de la butaca de al lado me mira y me dice que no, que no hay nada más que esto mientras se seca las lágrimas y me pasa un pañuelo.
“Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene”.
Eso es lo último que dice el Indio en “Juguetes perdidos”. Y pareciera estar todo guionado porque sólo unos minutos después, el asunto dorado, glorioso y anhelado se encontrará aprisionado entre las manos de Lionel, en uno de los actos de justicia más grandes de la historia del deporte.
El Indio no se equivoca: estará para siempre en sus manos. Y estará, también y para siempre, en las nuestras.


Imagen 1:
El estadio Lusail está repleto: casi noventa mil espectadores. Sonaron los himnos y ya rueda la pelota sobre el césped perfectamente cortado y teñido de un verde eléctrico. Desde la tribuna se escuchan los golpes al balón y los gritos de los jugadores. Respiro profundo y me concentro en la escena. Es, sin duda, el punto más álgido de la belleza estética para un futbolero. No hay más que esto. Luego, por supuesto, con tanto nerviosismo lo artístico, lo poético, lo aurático se pierde de vista y solo importa ganar. Pero presenciar esto es como ver el David de Miguel Angel por primera vez para algún fanatico del arte.
Todo este deleite se intensifica: no es un partido cualquiera. Son los cuartos de final de la Copa del Mundo entre dos equipos que, juntos, suman ocho finales -una entre sí, ganada por Argentina en 1978-. La belleza no es solo una cáscara, tiene contenido histórico que la carga de una profundidad que se codea con lo metafísico.

Imagen 2:
Nos acaban de empatar un partido que ganábamos 2 a 0. El fatalismo se apodera de la hinchada argentina. En el campo, Dibu Martinez patea el palo varias veces y Leo Messi se agarra la cabeza. Debajo mío un puñado de hinchas holandeses efusivos sonríen incrédulos. Verlos me recuerda mis meses en su país, sufriendo para juntar hasta la última moneda y poder llegar a Qatar. Se me viene automáticamente la imagen del manager que me gritaba enfrente de los clientes porque yo cortaba los panes unos milímetros más grueso de lo que él quería. Y ahora que estoy en Qatar, estos mismos tipos nos están por dejar afuera. Lo tomo como una revancha personal.

Imagen 3:
No se ni con quien me abrazo. Eso es lo más lindo de ir a la cancha. Abrazarte con desconocidos que durante el partido pasan a ser tan cercanos como un gran amigo. Abrazarte con toda tu fuerza. Me cuelgo a upa de un pelado enorme que le rezó al Dibu hasta en arameo. Abrazo a un árabe que tiene la cara pintada con los colores de Argentina. Abrazo a un reconocido ex futbolista argentino. Abrazo a un paraguayo que durante los 120 minutos puteó al arbitro. Abrazo a las butacas vacías. Me abrazo a la esperanza porque estamos entre las cuatro mejores selecciones de fútbol del mundo.
Me duele todo porque estoy durmiendo en un colchón inflable desde hace dos semanas pero no me importa. Ya no tengo voz pero no me importa. No sé dónde voy a dormir los días que quedan ni cuándo me voy de Qatar pero no me importa. La plata se está acabando, todo es muy caro y difícil pero qué importa. Ganamos.
Ganar un partido de fútbol es un analgésico que no venden las farmacias porque es demasiado poderoso. Pero también es la felicidad en su estado más puro. Minutos, horas en que uno solo es feliz. Ya habrá tiempo para preocuparse. Ahora nada importa. Ahora somos felices.

El bus avanza a paso firme por autopistas desalmadas. Acá se habla únicamente castellano. Miro hacía afuera y, por los carteles en árabe, recuerdo que no estoy en una ruta cuyana o patagónica. Estamos en Doha. Siento que necesito decirlo en voz alta para creerlo pero cuido el hilo de voz que me queda. Ese es otro punto en común entre los pasajeros: las voces destrozadas por la sobredosis de aires acondicionados y el aliento a la selección.
Esta vez se ve a los hinchas argentinos mucho más confiados que en el partido contra México. Ni siquiera cuando Messi erró el penal la electricidad de la gente cambió: el Meeeessi Meeeessi fue inmediato y necesario. Antes de terminar el partido, cerca de 40 mil personas con camiseta albiceleste cantabamos de pie con una sonrisa en la cara ¿En serio esto no es Tucumán o Córdoba? ¿Cómo puede estar pasando esto en Qatar?
El partido terminó y muchos hinchas nos juntamos atrás del arco para seguir cantando el hit del mundial: "Muchachos ahora nos volvimo' a ilusionar / quiero ganar la tercera / quiero ser campeón mundial". En media hora la habremos repetido cincuenta veces. Sin parar. Una y otra vez. Cada vez más fuerte, como si se tratase de una de esas obras de música clásica donde la magia aparece in crescendo. La pregunta del millón es dónde quedaron todas las gargantas que no podían escupir ni un hilo de voz en el bus de ida.
Y ya los de seguridad vienen a echarnos y no saben cómo hacer porque cuando lo intentan los abrazamos y los hacemos saltar con nosotros.
El subte sale del estadio repleto de argentinos que saltan y golpean los techos mientras algún que otro turista nos filma como si fuesemos animalitos exóticos que aparecen una vez cada cuatro años. Cierro los ojos esperando que la qatari del altoparlante diga: "próxima estación, Plaza de Mayo". Porque realmente nada de esto tiene sentido. Y eso hace que sea todo más hermoso aún. El vagón se mueve para todos lados. La gente disfruta. Estamos en octavos de final de la copa del mundo.

Escribo estas líneas aniquilado por una gripe fulera acompañada de un fuerte dolor físico. Muchas personas atraviesan esta situación al llegar a Qatar, desde futbolistas hasta hinchas. En gran parte se explica por la inexperiencia del país para organizar eventos de esta magnitud: caminatas de 50 minutos bajo el sol para entrar o para salir de los estadios y cambios bruscos de temperatura -el aire acondicionado está a una temperatura bajísima en transportes y estadios-. También pienso que haber gritado los goles contra México de manera desaforada, trepandome sobre una montaña humana también fue causal de este cuadro.
Desde que llegué a Qatar, hace unos días, varias cosas me llamaron la atención. Principalmente la cantidad de empleados indios, pakistaníes y bengalíes que están a disposición de los hinchas las 24 horas del día. No hay que esperar nunca, en ningún lugar. No se bien en qué condiciones trabajan pero son quienes facilitan la estadía. Solo nos comunicamos con ellos. No recuerdo haberme cruzado con un qatarí.
Los primeros días, vestir la camiseta de la selección Argentina era motivo de discusión. Cada árabe con el que me cruzaba me preguntaba:
—¿Dónde está Messi?.
Al instante remataban señalando su bolsillo:
—Lo tengo aquí guardado.
Decenas de veces escuché esa chicana por la calle. Para colmo los saudíes, acá en Qatar, son muchos. Pueden venir en auto en unas pocas horas. Algunos argentinos entraban en la provocación. Recuerdo a uno con la camiseta de Talleres de Córdoba que le respondió a uno: "Y vos decime dónde está tu democracia, culiao".
El día del partido ante México el metro desde Barwa, el barrio donde estoy parando -el más barato de Qatar-, iba repleto de argentinos. Todo el vagón viajaba callado. Los que se animaban a quebrar el silencio lo hacían con una frase que nos pertenecía a todos: "Que cagazo, che". Es que sí, perder significaba quedar eliminados.
El estadio Lusail es realmente imponente. Éramos 90 mil personas. Los mexicanos eran más pero Argentina contaba con un as bajo la manga: el apoyo de todos los neutrales. Me ubiqué atrás del arco, donde había barras bravas con bombos. Por más que cantábamos fuerte, el mal rendimiento del equipo en el primer tiempo generó desazón. Los mexicanos cantaban menos: Cielito Lindo fue el gran hitazo de la noche, entonada en cada rincón del estadio.
Ya en el segundo tiempo los temores aumentaron. Y entonces apareció el mejor del mundo para, una vez más, hacer desaparecer a los fantasmas. Y ganamos. Fue un desahogo necesario. Post partido nos quedamos un buen rato cantando atrás del arco hasta que nos echaron. La seguimos afuera del estadio. Porque la felicidad no es solo futbolística. Es la felicidad del encuentro con tu gente. Es la felicidad de cantar en tu idioma. Es la felicidad de abrazarte con un tipo solo porque tiene puesta una tela celeste y blanca. Es la felicidad y punto.

Desde Líbano
Chipre es una isla en el Mar Mediterráneo que se divide en dos: el norte de la isla es de los turcos y el sur es griego. Es un país de la Unión Europea. Su capital, Nicosia, es muy peculiar ya que se encuentra dividida por una frontera donde uno debe mostrar el pasaporte para pasar. Sí, mostrar el pasaporte para atravesar la capital.
Todo esto, sin embargo, lo cuento sin haber pisado Nicosia porque elegí quedarme descansando en diferentes playas del lado griego. Que me perdonen Caparrós, Pérez Reverte y todo el gremio de cronistas de viaje, pero a veces un heladito en la playa mata todo.
El primer partido del mundial me encontró en Limasol, una ciudad bellísima. A la hora de Ecuador-Qatar recorrí todos los pubs y cafés de la costanera pero nadie transmitía el partido. En la televisión aparecía, a duras penas, la quiniela. Volví corriendo al hostel justo a tiempo para ver el partido en una notebook junto a un inglés ludópata que en cada pausa apostaba algo.
—Decime un número del diez al veinte —me desafiaba.
—Quince.
—Bueno, le acabo de jugar quince libras a que Ecuador va a tirar quince corners.
Así durante noventa minutos. No fue el arranque soñado para un mundial.

El debut de Argentina lo vi en Trípoli, una ciudad importante del norte de Líbano. Había mucha gente en las calles por un feriado nacional. Me abrumó la cantidad de banderas en balcones, autos y negocios. Lo más curioso: la mayoría no eran de Líbano, sino de Brasil. Al parecer abundan los fanáticos de la verdeamarela, sobre todo durante el mundial. Trípoli adoptó el sabor carioca y se convirtió en una especie de Río de Janeiro en Medio Oriente. Hay -por supuesto pero en menor medida- varios hinchas argentinos con nuestra bandera.
Elijo un bar de shisha para ver el partido. El primer tiempo fue tranquilo: café turco, pitadas, goles anulados. En el segundo, el bar se llenó de gente. Gente que aplaudió el empate de Arabia, gente que gritó el segundo gol de Arabia. Poco a poco los nervios aumentaron, así como también la efusividad de todo el bar. Hasta los mozos se abrazaban en cada atajada del arquero árabe.
Los últimos minutos no los pude ver. No porque no haya querido, sino porque el humo de todas las shishas generaba una nube espesa y perfumada que tapaba la pantalla. Sólo me quedaba escuchar el incomprensible árabe futbolero del relator: en diez minutos logré descifrar cinco veces "Messi" y veintidós veces "yallah, yallah", el "dale, dale" en esta parte del mundo. Sentirme tan visitante claramente agudizó la tristeza. Después del partido esperé un rato y cuando el bar quedó vacío salí cabizbajo buscando respuestas entre las baldosas rotas de Trípoli. No las encontré.
Lo que sí encontré, horas más tarde y caminando por la increíble ciudad de Biblos, fue a un libanés con camiseta y bandera albiceleste. "Vamos Argentina", le dije sonriendo. Ni me miró. Estaba destrozado, mucho más triste que yo. Entonces sí, ahí sí: ya no entendí más nada.

Desde Jordania.
Anochece lentamente en mi primer día en Amman, capital de Jordania. Estoy en un bar del centro con Mohammed, un sirio de treinta años a quien conocí en la fila de taxis del aeropuerto y Anvar, un pibe de Kirguistán que duerme en el mismo hostel que yo. Habla español porque, según me cuenta, muchas telenovelas latinoamericanas son furor en Asia Central. Bebemos té de a sorbitos en el balcón. Un gran bullicio viene de la avenida. Es una sinfonía conformada por ruidos de motores, bocinazos, música en altoparlantes, llamadas en árabe para rezar y gritos de vendedores.
Dentro, en el salón, cuatro hombres rezan, en silencio, arrodillados sobre una alfombra. En otra mesa, ocho hombres de unos sesenta años fuman y juegan al poker. De fondo, un televisor encendido transmite un partido del Real Madrid.
Volvemos al hostel de madrugada. Los vendedores insisten para que le compremos té, café, helado, frutos secos, perfumes, zapatillas, ropa y hasta perros, gatos y loros. La ciudad sigue tan activa como doce horas atrás. Andate a dormir vos, parece decir Amman.
No hay demasiado turismo aquí en Amman, pero en Jordania se encuentra Petra, una de las siete maravillas del mundo, así que hay quienes eligen pasar una noche en la capital antes de dirigirse ahí. Como muchas otras capitales, Amman es una ciudad con matices. Algo que no me esperaba en Medio Oriente, por ejemplo, son los comercios con carteles en inglés o ver a muchas mujeres sin yihab. El aroma a café es intenso y especiado debido al cardamomo. Se consigue de gran calidad en bares y puestos callejeros. Nada de máquina cafetera: acá el café se hierve en una olla de cobre hasta en los kioscos de golosinas.
La gastronomía es excelsa: falafel, humus, lajmashyn. La comida típica es el mansaf, un arroz con cordero y salsa de yoghurt. El mozo me recomendó que lo comiera con la mano. ¡Espectacular! Luego de meses torturado por la gastronomía neerlandesa (platos con coliflor, tostados de queso y croquetas), Jordania me conquistó al instante. Mi paladar encendió centenares de fuegos artificiales para celebrar.
Intento hablar con los vendedores únicamente en árabe para no parecer turista.
—Hola, quiero uno, gracias, adios.
Por suerte mis rasgos me ayudan (seis de mis ocho bisabuelos son sirios).
Esto tiene dos ventajas: practico el idioma y consigo mejores precios cuando no hablo en inglés. La actuación se desmorona cuando me preguntan algo. Tiro la toalla y, mirando el suelo, contesto: “I speak english, sorry”.
Al atardecer, con Fernando, un español de mi hostel, subimos a pie hasta uno de los puntos más altos de Amman: la ciudadela. Cuando el sol desaparece, sopla una suave brisa y el cielo se tiñe de hasta cinco diferentes colores. Las bandadas de pájaros vuelan en semicírculos. Desde ahí arriba, entre las antiguas esculturas romanas, veo las casas amontonadas que se pierden entre las montañas.
En el centro histórico de Amman veo a un chico de no más de diez años con una bandeja repleta de tacitas de té con un equilibrio digno del Cirque Du soleil. Avanza dejando las tacitas en la puerta de los comercios mientras recoge las vacías. En cada vereda, cientos de transeuntes pasan rozando su bandeja, pero el pibe los esquiva con la habilidad de un wing derecho brasileño.
No solo trabajan algunos chicos sino también muchos ancianos, sobre todo atendiendo comercios. Mi abuelo Elias, hijo de sirios, comenzó a trabajar a los diez años vendiendo en la calle. A los ochenta seguía laburando. Siento que en Medio Oriente se replica la historia que tantas veces me contó.
En Amman hay mucha gente de países vecinos. Cuando les digo que soy argentino se ponen contentos. Lo primero es la clásica respuesta “¡Maradona! ¡Messi!”. Después llegan otros comentarios sobre el mundial.
—Falta muy poco. Mucha gente en mi país quiere que gane Argentina, por Messi —me dice un joven iraquí.
Un chico sirio a su derecha agrega:
—Dios le dio talento y humildad. Falta que levante la copa el mes que viene.
Desde que llegué vi varias camisetas de Brasil en la calle.
—Nos gustan las selecciones con cracks y Brasil siempre tuvo cracks —me dice un jordano que vende jugo de caña de azúcar en la calle. El mundial está a la vuelta de la esquina y medio oriente lo sabe.

Desde Países Bajos.
Son las cuatro de la mañana en Eindhoven, una ciudad industrial al sur de los Países Bajos. Por la mañana sale mi avión rumbo a Jordania, un país que me intriga conocer pero sobre todo tiene otra ventaja: queda cerca de Qatar. Llegué a medianoche con la intención de ir al aeropuerto y dormir allí hasta la hora de mi vuelo. “Imposible, por la noche el aeropuerto cierra” me dijo una policía. También la estación de trenes, las cafeterías y los pubs. Los pocos hoteles que hay son carísimos.
Hace frío y llueve. Mi primera noche rumbo al mundial de fútbol de Qatar duermo en un parque, acurrucado sobre unas hojas secas debajo de un paraguas, junto a mi mochila y mi valija. Tengo los pies congelados. Escucho un programa deportivo argentino donde analizan la posible lista de los 26 jugadores. Así me quedo dormido.

Llegué a Países Bajos en mayo con la idea de trabajar y ahorrar lo necesario para poder viajar al mundial. Mentiría si dijese que la ecuación fue así de simple. Dos ciudades, cuatro casas y ocho laburos certifican que la práctica es, por lo general, bastante más complicada que la teoría.
Cuando llegué al país, tomé un tren a Utrecht, ciudad de la que conocía un solo dato: allí salió campeón Messi por primera vez con la selección argentina en el Mundial sub 20 de Holanda 2005. Convirtió dos goles en la final, los dos de penal.
En estos meses lo más complicado fue el tema laboral. Trabajé en restaurantes o bares como mozo, cocinero, ayudante de cocina y lavaplatos. En algunos casos hice todo eso a la vez. Por lo general son trabajos donde te contratan al instante -hay una tremenda crisis laboral, faltan empleados en muchísimas áreas-. Lo complicado viene después: en siete de los ocho trabajos tuve problemas para recibir el pago previamente estipulado. Casi siempre me pagaron menos de lo acordado. En un bar incluso tuve que amenazar con acudir a un abogado luego de dos meses sin recibir el salario.
En estos trabajos tuve que soportar a los encargados (managers se llaman acá): pibes de mi edad, casi siempre hombres, que me destrataron con una soberbia innecesaria.
—No te pago para que hables, te pago para que trabajes callado —me escupió con cinismo el manager de un fino restaurante de La Haya mientras yo acomodaba los cubiertos y conversaba con una compañera después de lavar platos y sartenes, sin parar, durante ocho horas.
—Ya se que necesitás trabajar, pero ese no es mi problema, es tuyo —me dijo un rubio despeinado de dieciocho años que quería que me vaya a mi casa al rato de haber llegado porque, según él, no me necesitaba.
Mi respuesta era siempre la misma: los miraba fijo, en silencio
Por dentro solo pensaba una cosa: Messi encarando rivales en Qatar.
Falta poco, aguantá.