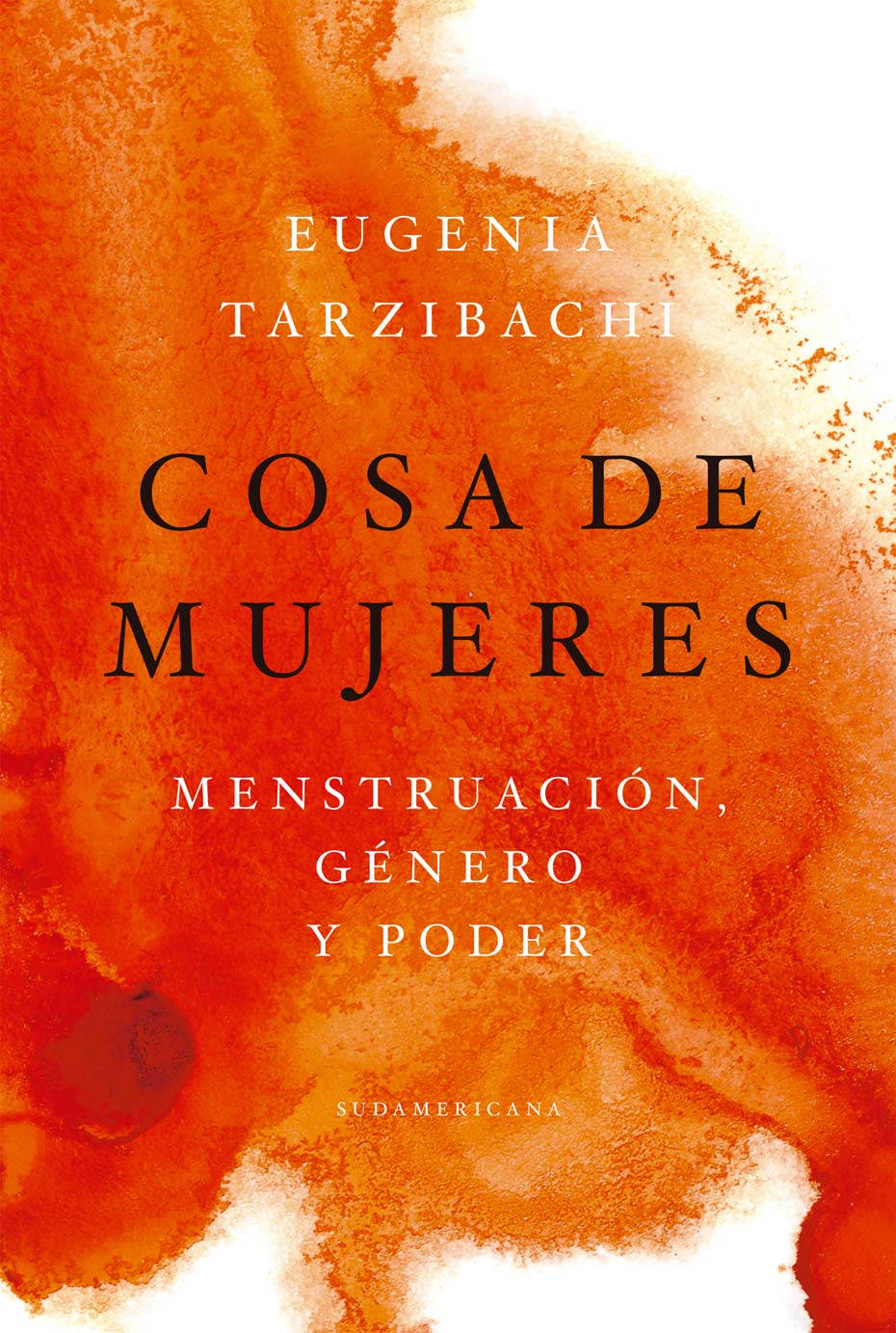Poner el cuerpo es una frase que llama a posicionarse al servicio de un ideal, no sólo por medio de las ideas, sino con la presencia física del cuerpo de una persona1. Es una expresión privilegiada que deja en evidencia la interdependencia entre la materia contenida en un cuerpo, la subjetividad y los ideales. Nos hace pensar en una subjetividad corpórea que busca ponerse al servicio de un ideal prevaleciente en una época y un espacio —y, generalmente, un grupo humano determinado— para intentar hacerlo posible. En este libro, se pondrá el cuerpo en diferentes planos.
Primero, en singular y en retrospectiva, como un modo de exponer la propia reflexividad sobre la experiencia que rodeó mi primera menstruación. Ese gesto refleja una posición ética y estética, política, en relación con la investigación social. Esa implicación personal explica la curiosidad y especial sensibilidad ante un tema de investigación. Sin embargo, importa porque su aparente singularidad será resignificada a lo largo del libro por los sentidos sociales, históricos y transnacionales relacionados con el modo ideal de menstruar que fue instaurándose durante el siglo XX y que comenzó a resquebrajarse ruidosamente en el siglo XXI.
Segundo, el cuerpo será ubicado en el lugar privilegiado que tiene en la construcción sociocultural de la ficción llamada “feminidad”. Una parte de esa ficción se desarrolla a partir de un trabajo, continuo y silencioso, de vigilancia y adecuación corporal que se espera de las mujeres a partir de los sentidos socioculturales que carga la menstruación.
Finalmente, el cuerpo menstrual será analizado como mercancía en el marco actual del mercado internacional de la industria productora de toallas y tampones manufacturados y descartables. Se analizará el caso de los Estados Unidos y la Argentina, pero también el de otros países del continente americano, lo que nos permitirá entender la dimensión que alcanzó esta industria autodenominada Cuidado Personal Femenino (Femcare). Esa comprensión es importante en dos sentidos. Uno, para evidenciar el alcance de la consolidación histórica y transnacional de una nueva práctica de control hacia los cuerpos que menstrúan en relación con el mercado que abrieron empresas norteamericanas en América Latina, hoy multinacionales, a comienzos del siglo XX. Y en el otro sentido, para comprender qué ocurre en la actualidad dentro del activismo menstrual y la abogacía por la “equidad menstrual” (Weiss Wolf, 2017), así como cuáles son las disputas materiales y simbólicas sobre el cuerpo menstrual que se generan, por ejemplo, en relación con el uso de tecnologías de gestión de la menstruación en circulación a nivel global, como la copa y los anticonceptivos de detención del ciclo. Es decir, es en el marco de esa práctica y ese discurso sobre el cuerpo menstrual que se tornó dominante durante un lento proceso, de forma desigual en diferentes partes del mundo y dentro de los países, donde los nuevos discursos y prácticas cobran un sentido más profundo.
A lo largo del libro se desmenuzará el paulatino proceso de normalización de los cuerpos menstruales durante el siglo XX, en el que se difundieron toallas y tampones descartables como el modo ideal de hacer algo con la sangre menstrual. Desde esa comprensión, llegaremos a lo que está ocurriendo en la actualidad, un momento en el que el cuerpo menstrual es un campo de batalla de diferentes discursos, un territorio de control, pero también de resistencia por parte de quienes menstrúan. Porque para entender el presente es imprescindible conocer la historia.
De modo que recorreremos cómo se fue instaurando ese nuevo modo de menstruar, que se relacionó con esa figura comodín y polivalente de “lo moderno”, y que también incluyó un nuevo modo de pensar y hablar sobre la menstruación. Esa nueva forma estandarizada de hacer, pensar y hablar normalizó el cuerpo menstrual bajo un ideal de cuerpo femenino para el que la menstruación era algo “normal” de las mujeres (y no una enfermedad debilitante), que podía estar bajo el propio control para no hacerse evidente ante otros (es decir, podía ser efectivamente ocultada en su materialidad y desechada con facilidad). Y, como si fuera poco, las mujeres (cuerpo menstrual y mujer fueron lo mismo en ese proceso) eran protegidas por la autoridad del saber bio-médico hegemónico sobre sus cuerpos y de las tecnologías de gestión menstrual que este saber avaló, reduciendo la dispersión de interpretaciones sobre los cuerpos menstruales que las creencias populares regían privilegiadamente hasta entonces.
Ese proceso fue desplazando las formas tradicionales de hacer algo con la menstruación que le suponía a cada mujer armar individualmente un modo de contener y esconder el sangrado, disimular los productos en el cuerpo, lavarlos, secarlos y luego guardarlos donde quedarán ocultos de la vista ajena, especialmente de los hombres.
Con la aparición de las toallas y los tampones industriales, esa gestión menstrual no sólo se estandarizó sino que se hizo más práctica e higiénica, especialmente a medida que los diseños de éstos fueron mejorando. Además, dado que la efectividad para ocultar cualquier señal del cuerpo menstrual se incrementó con el uso de estos productos “modernos”, se redujo la ansiedad que generaba la posibilidad de que algún indicio de existencia del cuerpo menstrual quedara expuesto en público.
Pero fue la descartabilidad la característica que hizo sumamente atractivos a estos nuevos productos. En lo concreto, aumentó la practicidad para desechar la sangre y los productos. Este beneficio se desplazó simbólicamente en la posibilidad de deshacerse de un cuerpo menstrual pasado de moda que, por utilizar artículos reusables, era descubierto más allá de la propia voluntad y, “por su naturaleza”, limitaba las posibilidades de libre circulación de las mujeres por el mundo público. Algo así como si el desecho de los productos y la sangre hubieran permitido descartar (en el sentido de una desidentificación) un viejo cuerpo menstrual que era considerado una causa “natural” e irremediable de desigualdad social de las mujeres con respecto a los hombres. Ese cuerpo menstrual “viejo” que, en muchos casos, torturaba la existencia de las mujeres porque era incontrolable para ellas y las avergonzaba, se fue posicionando como prescindible mediante la compra de estos artículos. Así quedó a disposición de las mujeres un caudal significativo de energía que, cada mes durante años de sus vidas, se concentraba en el cuerpo cuando menstruaban.
En síntesis, a medida que las toallas y los tampones industriales fueron adaptándose al uso cotidiano para la gestión menstrual se transformaron en aliados de las mujeres. Esos aliados adquirieron vida social como “protectores femeninos” provistos por una instancia inicialmente identificada con lo masculino y con lo sajón. Con ellos, ese cuerpo menstrual incivilizado, caótico, vulnerable y desadaptado para su aceptabilidad en la vida en sociedad dejó de tener un papel protagónico, aunque comandó, desde la sutileza de lo implícito, el sentido dado a esos productos como reparadores de un cuerpo “naturalmente” defectuoso. Una feminidad monstruosa que sufría a causa del cuerpo y quedaba expuesta más allá de su voluntad como menstrual ante otros se desechó junto con la sangre y los productos (con diferencias notables según la clase social, la nacionalidad, el lugar de residencia rural-urbano, etc.), aunque continuó regulando desde las sombras de un ideal de cuerpo femenino que fingía exitosamente ser a-menstrual. El armado de ese nuevo cuerpo revela que el verdadero ideal corporal que rigió su composición mediante el sentido dado a estas tecnologías fue el a-menstrual, masculino (Vostral, 2008).
Entonces, las toallas y los tampones son mucho más que meras tecnologías de gestión menstrual. Son un prisma para reconocer cómo se reprodujeron narrativas tradicionales sobre el género en diferentes planos que iremos viendo y, paradójicamente, se los identificó como medios de liberación femenina. La paradoja interesante que se produjo es que esta nueva práctica de control, que tuvo como táctica central disimular exitosamente la condición menstrual de unos cuerpos por considerarlos defectuosos, también incrementó el sentimiento de autodominio del propio cuerpo durante la menstruación y diferentes productividades de esos cuerpos. Así generaron un significado libertario para las mujeres, quienes sintieron que podían reparar un defecto intrínseco de sus cuerpos y, junto a ello, las torturas que parecían infligir sus cuerpos menstruales (nunca los sentidos socioculturales sobre éstos) gestionados con las tecnologías tradicionales previas como fueron los “trapitos”.
En sintonía con la perspectiva conceptual elaborada por Michel Foucault se entiende que las nuevas concepciones de la modernización y la liberación de las mujeres que el uso de estas tecnologías supuso, ayudaron a generar una falsa igualdad con los hombres, siendo sus cuerpos a-menstruales los ideales.
“Menstruar como una mujer moderna” supuso actuar una feminidad que profundizó el posicionamiento de las mujeres en contra de sus cuerpos considerados defectuosos, pero que también les hizo ganar espacios de circulación social en esos días. Esas concepciones sobre la modernización y la liberación de la mujer tecnológicamente “reparada” en ese mismo “defecto” que las hacía mujeres, fueron acompañadas de un contra-movimiento sustentado en nuevas prácticas de disciplinamiento del cuerpo para su regulación y autovigilancia. Como resultado, a lo largo del siglo XX se maximizó la productividad del cuerpo de las mujeres en una doble vía. Por un lado, estas tecnologías ayudaron a incrementar su rendimiento económico (como consumidoras y trabajadoras) y, por el otro, su productividad libidinal (como objetos de placer visual masculino y sujetos deseantes, que podían realizar “lo que quisieran”).
Una vez consolidado este proceso transnacional, que enmascaró mejor el cuerpo menstrual bajo la idea de la liberación femenina por medio de la democratización del uso de estos productos industriales, se ocultó y perpetuó la carga estigmatizante que aún posee el cuerpo menstrual ante las miradas ajenas. Dentro del clóset de la menstruación del que habló Iris Marion Young (2005), quedó invisibilizado el estigma de la menstruación que todavía regula bajo la ropa “íntima” la vivencia aún dominante del cuerpo menstrual. Tanto es así, que hoy es posible constatar gestos de vergüenza ante la posibilidad de que se develen marcas visibles del cuerpo menstrual y, simultáneamente, es posible escuchar voces burlonas que afirman que “la mancha de la menstruación es igual de molesta como una mancha de kétchup en la ropa después del almuerzo”.
¿Cuánto tuvo que ver la industria productora de toallas y tampones descartables en la ocultación de la condición vergonzante y abyecta que aún carga la menstruación como marca evidente, tangible de un cuerpo de mujer y de las réplicas de esas voces? ¿Por qué el discurso sobre el cuerpo menstrual construido por la industria de Femcare es crucial para comprender la resistencia del activismo menstrual, así como la tensión de sentidos que proponen nuevas tecnologías de gestionar las menstruaciones como los productos reusables o los que suprimen el sangrado periódico? Ésas son algunas de las preguntas que este libro responderá al reponer sentidos históricos y transnacionales sobre el cuerpo menstrual.
Para finalizar con estas primeras ideas, es necesario decir que en este libro se recorre ese proceso de normalización del cuerpo menstrual mediante la difusión y apropiación de las toallas y los tampones manufacturados y descartables en el contrapunto de lo ocurrido entre la Argentina y los Estados Unidos. Estados Unidos fue seleccionado para analizar las relaciones de consolidación de este proceso porque fue allí donde nacieron las principales compañías de toallas y tampones, hoy globales, que hegemonizaron el mercado local de estos productos hasta nuestros días (véase el Apéndice). Este contrapunto es un ejemplo paradigmático de lo sucedido en otros países de Latinoamérica y el mundo alcanzados por esa industria.
Retrospectiva. Monte de Venus es el nombre dado a esa almohadilla adiposa, en forma de triángulo, situada en el pubis de algunos cuerpos que, a partir de la adolescencia, queda oculta detrás de un vello tupido.
Monte de Venus es también el título de la novela de Reina Roffe, publicada por primera vez en la Argentina en 1976, y censurada rápidamente por la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Esa novela se inicia así: “Esa tarde se había cortado todo el vello de su sexo. Un ligero ardor en la entrepierna no la dejaba sentirse libre. De tanto en tanto, se detenía en alguna vidriera para darse un respiro y acelerar el motor del resentimiento y la rabia que la impulsaba a rebelarse contra su destino, en un mundo donde ‘las mujeres tienen todas naturaleza de domésticas’” (Roffe, 2013:9).
El título y su historia de publicación me llamaron la atención especialmente porque anunciaban la importancia dada al sexo, la sexualidad, la libertad y la censura que atravesó a las mujeres argentinas en los años setenta. Pero esa oración inicial me sobresaltó y me detuve a pensar. Por un lado, sobre ese acto ejercido por esa mujer como rebeldía contra la inercia de un destino socialmente marcado para su sexualidad y su género a causa de su sexo. Por el otro, en la naturalidad con que se coloca la materialidad del sexo como autoevidente para definir a una mujer. La potencia de esa construcción se sitúa con claridad, cuando adentrada en la novela, la protagonista se refiere a la menstruación como “cosas de mujeres”.
Ese párrafo inicial roza mi biografía, por lo menos, en dos costados.
Nací en la provincia de Buenos Aires, en el mismo período de censura, secuestro, detención, tortura, desaparición forzada de personas y apropiación ilegal de niños y niñas durante el Proceso, en que se publicó y censuró la novela de Roffe.
El otro costado es que a mis 12 años y luego de menstruar por primera vez, reaccioné con el mismo gesto con que la protagonista de esa novela se inicia: hice desaparecer el flamante vello de mi sexo con la ilusión de hacer desaparecer la menstruación y algo más. Me refiero a las connotaciones socioculturales asociadas a la menstruación y al sexo como evidencia fáctica que, desde ese momento, parecían resignificar mi identidad de género. Sentí el peso con que mi cuerpo quedaba marcado a partir de un acontecimiento involuntario, como es la primera menstruación. Recibí la menstruación con algo más que sangre, un malestar físico constelado entre dolor de cintura, extrema sensibilidad de un par de senos que crecían y espasmos intensos en el abdomen bajo. Retrospectivamente entiendo que ese sangrado se enlazó a la feminidad de una manera maciza y abrupta. Ese acto significó para mí el rechazo de la feminidad consustanciada, transparentada en el sexo. Sangre y feminidad irrumpieron juntas de una manera violenta y esa tarde yo me había cortado todo el vello de mi sexo como un modo de resistir el hecho de tener que “hacerme señorita” a fuerza del mandato social.
Cuando menstrué por primera vez, me resistí a algo que transmitía el modismo “hacerse señorita”. Éste era una parte de lo que Douglas llamó cultura: “valores públicos, estandarizados de una comunidad, que median la experiencia de los individuos” (Douglas, 1966:39). Con anterioridad a experimentar ese primer sangrado, había escuchado a mi abuela materna referirse a alguna prima que “ya era señorita” y su significado era aún un enigma para mí. También había oído la idea de que una se convertía en mujer desde el momento en que menstruaba, en las charlas que los representantes de una empresa multinacional de toallas y tampones dieron en mi escuela primaria, privada y mixta de Avellaneda, un año antes de mi primera menstruación. Nos habían convocado sólo a las chicas en un aula donde nos hablaron sobre nuestro “aparato” genital y la menstruación, para luego regalarnos unas muestras.
Recuerdo la vergüenza con la que salimos del aula y nos encontramos con las risas burlonas de algunos varones. Y cuando experimenté ese primer sangrado, a comienzos de los años noventa, mis propios padres (que fueron adolescentes y jóvenes en un barrio bonaerense en los sesenta y setenta) significaron ese acontecimiento con esa frase. Al mismo modismo se refirieron la mayoría de las veinte entrevistadas para mi investigación doctoral: mujeres porteñas y bonaerenses de clases media y baja4 que eran adolescentes y jóvenes en los setenta. Ellas —sin distinción por pertenencia de clase social— no sólo colocaron a la primera menstruación como un hito en sus vidas, sino que gran parte de ellas la mencionaron a través del sentido de “cuando me hice señorita” o “decían que te habías hecho señorita”.
El día que me tocó hacerme señorita a partir de un sangrado le conté a mi madre que me había manchado la “ropa interior”. Ella hizo conmigo básicamente cuatro cosas.
Primero, me instruyó sobre cómo usar unas toallas “protectoras” y descartables, acto que remarcó ese episodio como un asunto de cuidado (indefensión y peligro) e higiene (suciedad). Se llamaban Yes. Simulaban ser sajonas pero eran de industria nacional y, en aquel tiempo, eran un rectángulo de algodón largo y grueso, cubierto de una gasa y marcadas con una tenue línea adhesiva. Cuando me las puse y caminé con ellas, sentí una incomodidad corporal nueva y angustiosa. Mi madre no me ofreció los tampones, posiblemente porque yo no había tenido relaciones sexuales y porque para ella no eran de uso habitual.
En esa omisión es posible suponer que, a comienzos de los noventa, el tampón aún no era ampliamente utilizado. Además, como un objeto que cumple su función desde una penetración vaginal, aún cargaba con una fuerte connotación sexual en el marco de una matriz cultural heteronormativa. Como un pene introducido en la vagina de cualquier mujer que no había tenido su “debut” sexual, desde el sentido común se le atribuía el riesgo de “desvirgarla”, así como, tal vez, también de anticipar sensaciones que se consideraban adecuadas en otro momento y como prerrogativa de un hombre. En ese mismo año, para contrarrestar esos sentidos culturales contenidos en el uso del tampón por una mujer “virgen”, la empresa de tampones se ocupó de dirigirnos a las adolescentes mensajes en una publicidad televisiva memorable en que la actriz Natalia Oreiro paseaba, confiada, con un short ajustado, blanco, entre dos filas de varones que miraban encantados su cola bamboleante al caminar. Esa publicidad intentaba incitar a las más jovencitas a consumir los tampones o.b., poniendo en tensión la connotación sexual que cargó el tampón y profundizándola mediante el eslogan: “Nadie se da cuenta porque ni vos te das cuenta”. Y ese mismo año Tampax intentaba una vez más ganar, sin éxito, el mercado argentino con sus tampones con aplicador con una publicidad que insistía en el “No pasa nada, N.A.D.A. NADA”.
La segunda cosa que hizo mi madre fue comprarme unas bombachas de Lycra (muy apretadas para sujetar la toalla y para que no filtrara) de color negras (creo que para que yo no notara tanto la sangre si me manchaba) que —dijo— me ayudarían a que la toalla quedara ajustada contra mi sexo para no ensuciarme.
También me regaló un pequeño espejo con mango. No recuerdo si me dijo algo sobre el sentido de ese regalo, pero lo guardé como una incógnita.
Y, por último, le contó a mi padre sobre el acontecimiento. Mi padre (médico, la primera generación de profesionales de una familia de inmigrantes de procedencia armenia) se dirigió a mi habitación, donde yo me había encerrado con una notoria sensación de angustia, y me felicitó, conmovido, diciendo con alegría “¡Ya sos señorita, hija!”. No sólo no entendí el porqué de su alegría sino que también lo viví como una invasión (o una injuria, no estoy segura) por su afirmación sobre mi condición de mujer. Que saliera sangre de una zona del cuerpo en la que sólo había salido orina fue una desgracia, y peor aún fue que ese acto ratificara el pasaje de niña a mujer que mi madre ya había insinuado mediante un espejo cargado de sentidos no dichos, estrategias de higienización y ocultamiento de ese sangrado. Era un pasaje que yo, por medio de mi sangre menstrual, debía hacer sin ser la protagonista de esa acción.
Tuve la sensación de que cada mes iba a estar atrapada, condenada por un cuerpo que imponía su presencia con sangre y del que había que protegerse. Algunas chicas festejaban la aparición de la menstruación, especialmente aquellas que ansiaban el acceso a las prácticas sociales de la feminidad tradicional o las que llegaban a esa experiencia más tarde que la mayoría. Pero, en términos generales, el cuerpo menstrual de la mujer se tornaba un sufrimiento, una especie de condena, un enemigo contra el que había que luchar cada mes durante años. La incomodidad resultante por el tipo de “protección” que requería se sumaba al malestar del dolor físico. A todo ello se agregó la picazón por haberme cortado el vello púbico y el desconcierto sobre una cantidad de nuevos sentidos que se depositaban sobre una dimensión del cuerpo, que contenía una ajenidad tal que podía hablar de él en tercera persona. Había que celebrar esa distinción sexuada del cuerpo como un valor y también ocultarla como un desvalor. Hacerse mujer implicaba sentir orgullo por “ser mujer” desde un cuerpo potencialmente reproductivo y la evidencia de los caracteres sexuales como los senos y “las curvas”; y la vergüenza sobre toda evidencia de ese mismo cuerpo menstrual que también nos definía socialmente como mujer. A partir de ese momento se iniciaba la disimulación (mensualmente repetida) del cuerpo menstrual. La naturalidad que cobran las normas sociales, así como la creciente practicidad, comodidad y eficacia de las toallas y los tampones fueron haciendo invisible esa estrategia de disimulación de un cuerpo que sangra cada mes. Hacerse mujer suponía desmentir el mismo cuerpo menstrual que definía a una mujer como tal.
Menstruación y feminidad. ¿Qué es una mujer? Esa pregunta se inauguró en mí el día que menstrué por primera vez. Y, en aquel momento, una respuesta posible era una obviedad tal que la pregunta parecía una tontera (¡Una mujer!). La otra respuesta que encontraba se encarnaba en el cuerpo, en una serie de signos “naturales” del cuerpo de mujer que no sólo me diferenciaba de los hombres (vagina, senos, sangre menstrual, capacidad de engendrar seres humanas y humanos), sino que me hacía pertenecer a un grupo, entrar en serie con unos cuerpos sexuados. Esas asociaciones, tan básicas y profundas, siguen siendo respuestas típicas de la mayoría de las personas ante esa misma pregunta.
Menstruar por primera vez, “hacerse señorita” como me dijeron, constituye un acto de habla que crea una realidad al enunciarse; en este caso, tiene una potencia de marcación de género semejante a cuando se le asigna un sexo al bebé al momento de nacer. Una asignación que marca fuertemente un camino social de existencia sexo-genérica dentro de un binarismo sexual arbitrario (Fausto Sterling, 2000).
Menstruar pasa a ser un rasgo de pertenencia al conjunto de las mujeres, un grupo5 que suele autoproclamar su pureza identitaria por la exclusividad de tener un cuerpo biológico-reproductivo. Esa construcción es tan intensa que hay mujeres que por no tener el organismo de las bio-mujeres (las transexuales, por ejemplo), y por no poder menstruar o no poder engendrar un ser humano en sus cuerpos, sienten (y la sociedad se los reafirma de múltiples formas) que no pueden ser “verdaderas” mujeres, como si tal cosa existiera. Mujeres “normales”. La menstruación suele asociarse con un cuerpo de mujer “sano” pero, fundamentalmente, “fértil”. Desde ese discurso, ese ser humano es ubicado dentro de las coordenadas de la heterosexualidad y el destino reproductivo. Es decir, se lo enlaza simbólicamente al deseo de un hombre (y/o de ser deseada por un hombre) y coloca a la maternidad en el horizonte.
Sin embargo, la menstruación es también considerada algo despreciable y un desecho inútil cuando deja de ser un atributo sobre la fertilidad, y no es más que la materialidad de la sangre menstrual ante una mirada ajena. En esta última dimensión, la menstruación suele ser algo que se oculta, se disimula, se enmascara. Y se incorpora al territorio de lo íntimo, tanto que su exposición pública puede provocar el pudor como en otra época lo tuvo el desnudo.
El relato de mi experiencia es un ejercicio de reflexión sobre los orígenes de mi propia curiosidad por la menstruación y un enlace con el artificio de la feminidad (Bartky, 1990) y con una de las manifestaciones reproductivas/no reproductivas del cuerpo de las mujeres como causa de horror y fascinación cultural. En palabras de Rosi Braidotti, La mujer, como signo de la diferencia, es monstruosa. Si definimos el monstruo como una entidad corporal que es anómala y desviada de la norma, entonces podemos afirmar que el cuerpo femenino comparte con el monstruo el privilegio de provocar una mezcla única de fascinación u horror. Esta lógica de atracción y repulsión es extremadamente significativa (…) (Braidotti, 2011:226, trad. propia).
Sobre la materia del cuerpo, la feminidad se despliega como una performance, una mascarada, una ficción construida por emblemas de la cultura históricamente situados. Y el mismo cuerpo de mujer, el cuerpo sexuado, en oposición al cuerpo de los hombres es una construcción aparentemente objetiva, científica, clara, obvia e inamovible. Sin embargo, ese cuerpo supuestamente natural presenta muchas diferencias dentro de su aparente conjunto homogéneo. A esto último llamé y continuaré llamando “bio-mujer”, siguiendo una propuesta de Preciado (2008).
Desde la infancia, la cultura induce a las mujeres a someterse a diversas prácticas de disciplinamiento del cuerpo para ser consideradas femeninas, como si sus cuerpos fuesen defectuosos sin ciertas intervenciones de tipo afectivo, estéticas y protésicas. La fuerza de esa norma social se expresa en un trabajo lento e insidioso que la cultura utiliza a través de diferentes mediaciones a lo largo de la vida. Y se traduce en la operatoria cotidiana de comparación imaginada con ese ideal y, muchas veces, en la búsqueda de adecuación real a ese ideal por parte de las mujeres y de todas las personas que, sin poseer un organismo de mujer, aspiran a la identidad femenina.
Depilar el vello del cuerpo que no sea el pelo de la cabeza, teñir los cabellos blancos, usar cremas para suavizar la piel o ir contra las marcas del paso del tiempo, someterse a dietas y ejercitar el cuerpo para desarrollar músculos firmes y mantener el peso correcto, esmaltar las uñas, maquillar el rostro, adecuar el modo correcto de hablar y comportarse o, más radicalmente, intervenir el cuerpo quirúrgicamente para tornearlo como el ideal impuesto, son sólo ejemplos de ese proyecto de feminidad que, a pesar de haberse fracturado en las últimas décadas, aún guarda vigencia. Ocultar adecuadamente los rasgos perceptibles de la menstruación fue otra de las prácticas de control dirigidas hacia el cuerpo menstrual de la mujer y productoras de un cuerpo considerado femenino. “La tiranía del culto al cuerpo” (Orbach, 2010) tiene una presencia significativa en nuestro tiempo y continúa manteniendo un lugar particular en la definición de los cuerpos que aspiran a lo femenino. Entonces, la producción de la feminidad normativa no es más que un artificio vinculado a todas esas tecnologías que, como señaló Preciado, hacen del organismo de una bio-mujer un cuerpo social de mujer.
La feminidad es la mascarada producida por una mirada cultural que refleja ese cuerpo que le da consistencia a esa armadura, como uno al que algo le falta, que es menos en comparación con un cuerpo ideal. Esa mascarada es un intento de reparación de lo que se les dice a esos cuerpos que les falta, que no tienen o que no son; es un intento de complacer esa mirada. Una mirada (gaze) que no es la visión de los hombres. Ello no significa que muchos hombres (pero también vastedad de mujeres) puedan encarnar esa mirada. Diferentes autoras, especialmente del campo de la teoría crítica del feminismo en el cine, llamaron a esa mirada poderosa “la mirada masculina” (Mulvey, (1974 [1988]); Silverman, 2009; Chaudhuri, 2006). La modernización del poder patriarcal reposicionó esa mirada reguladora y constitutiva de los cuerpos femeninos en todos lados y en ninguna parte (Bartky, 1990).
Flujos globales. La industria de Femcare. A comienzos del siglo XX, el capitalismo incipiente en los Estados Unidos hizo de la sangre menstrual un desecho corporal y una ganancia productiva. La creciente industrialización, el contexto social en el que imperaba un profundo tabú sobre la menstruación, la preocupación por “civilizar” los cuerpos que nutrió al higienismo, pero, sobre todo, una potencial pérdida comercial luego de la Primera Guerra Mundial fueron las causas que propiciaron la creación de las toallas femeninas (Vostral, 2008) como un producto comercial de consumo cultural.
Si bien las primeras toallas desechables difundidas publicitariamente en los Estados Unidos parecen haber sido las Lister’s Towels6 de Johnson & Johnson, a fines del siglo XIX (Vostral, 2008), no tuvieron un gran éxito comercial. Las toallas femeninas manufacturadas y descartables como objeto industrial de consumo masivo fueron las Kotex de Kimberly Clark7 publicitadas en 1921 en el Ladies Home Journal (Estados Unidos). La historia de su surgimiento constituye un ejemplo paradigmático del modo en que el cuerpo reproductivo de las mujeres fue colocado al servicio de la maximización de ganancias empresarias y de cómo un producto creado para la guerra fue adaptado para su uso civil en la posguerra.
Dado el aumento de los precios del algodón como resultado de la emancipación de los esclavos durante la Guerra Civil norteamericana en 1915, Kimberly Clark comenzó a fabricar cellucotton (un sustituto más económico y más absorbente que el algodón) para venderlo a hospitales como apósitos quirúrgicos (Heinrich y Batchelor, 2004; Sahlberg, 2011). En 1917, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, la empresa comenzó a vender el producto a la Armada Norteamericana y a la Cruz Roja. Luego la firma del Armisticio en noviembre de 1918 produjo la cancelación de un contrato parcialmente cumplido con la Armada por 375 toneladas de cellucotton y un contrato semejante con la Cruz Roja (Heinrich y Batchelor, 2004:44). Ello dejó una pérdida potencial para la compañía: no sólo grandes cantidades del producto sin un fin de uso, sino también fábricas abiertas para la producción de inmensas cantidades de cellucotton que habían sido necesarias para la guerra pero que luego resultaron inoperantes. Por lo que la compañía decidió optimizar ambos activos (Sahlberg, 2011:34). Para ello, reconfiguró sus productos y creó las toallas higiénicas femeninas. Según Heinrich y Batchelor (2004), el significativo remanente de apósitos que quedó por el fin de la guerra fue tal vez “el único factor que podía persuadir a los hombres de negocio de esas décadas en pensar en la higiene menstrual y precipitó la búsqueda de usos alternativos para el producto de celulosa que condujo a la introducción de Kotex” (Heinrich y Batchelor, 2004:2, traducción propia). La narrativa institucional de Kimberly Clark dice que la idea de modificar la utilización del cellucotton de gasas quirúrgicas a toallas higiénicas femeninas fue propuesta a la empresa por The American Fund for French Wounded, “quienes recibieron cartas de las enfermeras de la Armada Norteamericana mencionando haber improvisado toallas higiénicas con las gasas quirúrgicas de cellucotton” (ibídem, pág. 48, traducción propia).
El interés de la compañía por evitar pérdidas en las ganancias fue tan motivante que enfrentó con astucia las diversas resistencias sociales por referirse a la menstruación mediante una estrategia de marketing de extrema discreción. En 1920 creó una subsidiaria, Cellucotton Products Company, para lanzar la campaña publicitaria de Kotex y de esa manera prevenir que la reputación de Kimberly Clark se comprometiera por presentar este producto que apuntaba a la menstruación8. También evitó colocar la palabra “toalla higiénica o sanitaria” en la publicidad, incitando a que las mujeres las solicitaran a los vendedores de las tiendas bajo el “sonido neutro Kotex”, un nombre de marca que sintetizaba la similitud del cellucotton con el algodón, Co-Tex, “cotton-like-texture” (Heinrich y Batchelor, 2004:48). Finalmente, la primera campaña publicitaria de Kotex de 1921, publicada en el Ladies Home Journal y diseñada por Wallace Meyer de la agencia Charles F. W. Nichols Company, a cargo del marketing de Kotex en la primera década del siglo XX (Heinrich y Batchelor, 2004:51), no se refirió a la higiene femenina como sí lo haría inmediatamente después. Más bien, su contenido se vinculó al patriotismo, la guerra y la ciencia para connotar la protección tecnológica de cuerpos heridos (vulnerables) por naturaleza. En el capítulo 3 se verá cómo las primeras publicidades de las toallas Kotex de Kimberly Clark también fundaron la retórica de la protección femenina (con fuertes connotaciones masculinas), garantizada por la ciencia y los soldados desde la metaforización del cuerpo de las mujeres como campo de batalla y la menstruación como un enemigo que debilitaba y victimizaba a la mujer.
La industria hoy autodenominada de Cuidado Personal Femenino (Feminine Care o Femcare) o Protección Higiénica (Sanitary Protection) produce toallas, tampones, protectores diarios, y, en algunos casos, también otros productos “femeninos” como toallas íntimas, jabones, desodorantes vaginales, etcétera. Las empresas comenzaron a difundir publicitariamente las toallas femeninas hacia fines del siglo XIX en los Estados Unidos y hacia 1930 en la Argentina. Los tampones descarlos Estados Unidos, y entre la del 60 y 70 en la Argentina. Su difusión se desarrolló del centro a la periferia y de los sectores sociales medio-alto a medio-bajo. tables, en cambio, se dieron a conocer en la década del 30 en términos de los más importantes medios de difusión de estos productos, si bien la publicidad fue en el siglo XX el principal, los materiales educativos jugaron un papel significativo en esa misión. Los Departamentos Educativos de las empresas se abrieron en los Estados Unidos en la década del 40 (Brumberg, 1997), mientras que en la Argentina algunos indicios indicarían que lo hicieron alrededor de las décadas del 60 y 70.
Para entender la consolidación del proceso que este libro narra, es necesario establecer cuál es la escala y cuáles las características de la industria de antes “de” Femcare en la actualidad. Para hacerlo, se realizará una breve caracterización a escala global y se focalizaría en el análisis de los reportes de los Estados Unidos, la Argentina y algunos otros países del continente americano.
Luego del mercado de pañales, el sector de protección femenina o higiénica es el segundo más grande globalmente dentro de la categoría de productos “higiénicos” descartables, que abarca principalmente toallas femeninas, tampones y protectores diarios o pantyliners (Euromonitor International, 2016a). A nivel global, Estados Unidos es, junto con China, el mercado de Femcare más grande del mundo (Euromonitor International, 2016a). Tal fue la consolidación de esta industria a nivel internacional que, en 2015, sus ventas globales rondaron los 30.000 millones de dólares (Euromonitor International, 2016a) y se encuentra aún en expansión, principalmente por el crecimiento de las economías emergentes (Euromonitor International, 2017).
Procter & Gamble Co., Kimberly-Clark Corp., Johnson & Johnson Inc., son las compañías que desarrollaron las operaciones multinacionales más consolidadas (Bobel, 2009; Euromonitor International, 2016a). Se crearon en los Estados Unidos en el siglo pasado y, en ese orden de prioridad, concentran los mayores porcentajes de participación en valores de venta al por menor a nivel global en el período 2010-2015 (Euromonitor, 2016a).
Las toallas son el principal producto vendido a nivel mundial. En 2015, las ventas globales por producto se distribuyeron del siguiente modo: las toallas acumularon 22.230 millones de dólares, los tampones 2.847 millones de dólares y los protectores diarios 4.457 millones de dólares (Euromonitor, 2016a). El uso del tampón es significativamente menor en las regiones de América Latina, Oriente Medio y África, y el Pacífico Asiático en comparación con Norteamérica, Australasia y Europa Occidental. Para dar un ejemplo, menos de 5 unidades fueron usadas per cápita en la población femenina de 12 a 54 años en el período 2010-2015 en la región de América Latina, frente a 65 en Norteamérica y 43 en Europa Occidental (Euromonitor, 2016a).
La disparidad en el patrón de consumo del tampón resulta sugerente y merece un breve rodeo. Es claro que es la tecnología de gestión menstrual descartable más costosa y en países ricos hubo un mercado con mayores recursos económicos para su consumo. Sin embargo, ese patrón de consumo también parece expresar aspectos sociales diferenciales entre los países de ingresos altos y los de ingresos medios-bajos. Entre ellos, la regulación social de la sexualidad de las mujeres como las censuras tácitas para la autoexploración del cuerpo y el placer que las mujeres pudieran generarse de forma autónoma, el valor simbólico dado a la virginidad como valor del cuerpo de una mujer ante los hombres, así como el débil acceso a una educación sexual integral que restringió y restringe la construcción de un saber experiencial de las bio-mujeres sobre sus cuerpos. Muchos de esos aspectos de control de los cuerpos de las mujeres se expresaron como resistencia a utilizar los tampones cuando aparecieron. Esas resistencias parecen persistir junto con el menor acceso al consumo por parte de las mujeres de países de ingresos medios-bajos. Entre las principales barreras aún actuales para el consumo del tampón a nivel global (Euromonitor, 2016a) se consideran: el temor a la pérdida de la virginidad entre las más jovencitas (el desvirgamiento como prerrogativa de un hombre es aún un valor social en muchas sociedades); el precio, que es mucho mayor que el de las toallas (su consumo se concentra en zonas urbanas de alto poder adquisitivo); la falta de conocimiento sobre la aplicación correcta, que lo hace incómodo y ocasiona fallas en la prevención de las pérdidas; y, finalmente, los temores sobre la seguridad del tampón (por ejemplo, la dificultad potencial de extracción de la vagina).
Otro factor importante relativo a las dudas sobre la seguridad del tampón entre las mujeres con mayor acceso a la educación formal fue y sigue siendo el antecedente de las muertes por síndrome de shock tóxico (en adelante, SST) en los Estados Unidos a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta. Recordemos que a mediados de los setenta, Procter & Gamble lanzó al mercado un tampón súper absorbente llamado Rely con el eslogan publicitario “Hasta absorbe la preocupación” (It even absorbs the worry). La absorción multiplicada de ese tampón se debió al uso de materiales sintéticos y que, junto al poliéster, secaban la vagina, creando un medio ideal para la proliferación de una bacteria llamada Staphylococcus aureus. Para 1980, se reportaron 814 casos de SST relacionados con la menstruación en el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de los Estados Unidos. Treinta y ocho mujeres murieron y la mayor parte de las muertes se vincularon al uso de la marca Rely. A pesar de que se encontraron casos de usuarias de otras marcas de tampones dentro de los fallecimientos, ésta fue la única marca retirada del mercado norteamericano en septiembre de 1980.
En países de América Latina llegaron resonancias de esa noticia en el mismo momento histórico en que esa novedad tecnológica comenzaba a publicitarse con fuerza (fines de la década del 70) y fue difundiéndose entre mujeres de diferentes generaciones, especialmente a través de la principal vía educadora en temas vinculados con la menstruación, la de las madres con sus hijas (Chandra-Mouli, Vipul Patel, 2017). Más aspectos referidos a la seguridad del tampón y las toallas industriales serán desarrollados en el capítulo 5; sólo mencionaremos aquí que, más allá de lo “insignificante” que puedan ser los niveles de componentes tóxicos encontrados en esos productos para la Food and Drug Administration (FDA) (2015), existe escasa investigación científica sobre la seguridad de éstos y la investigación con la que contamos no pondera la particularidad de la mucosa de la vulva y la vagina que está en contacto con esos productos. El otro aspecto que hay que señalar es que los organismos estatales de regulación de estos productos suelen descansar en la investigación provista por las mismas empresas que los producen y comercializan. Y, por la categorización del tipo de producto por parte de las agencias de control de seguridad estatal, las empresas no son obligadas a explicitar sus componentes en las etiquetas de los productos.
Luego de este sintético rodeo por las cuestiones que limitaron y limitan el uso del tampón entre las latinas, cabe comentar algunas ideas sobre los análisis de tendencias para la industria de Femcare (Euromonitor International, 2016a).
Se menciona que las mujeres están adoptando crecientemente tecnologías no descartables como la copa menstrual. En algunos países como Canadá ya se encuentran en todas las farmacias, mientras que en Estados Unidos también, aunque se venden mayormente online. En la Argentina, su venta principal es aún esta última. Según este informe, los productos reusables todavía no significan una amenaza para la industria de Femcare, dado que se privilegia la conveniencia de aplicación de los descartables, la accesibilidad, y que aún predomina entre las consumidoras la mentalidad “fuera de la vista, fuera de la cabeza”. En relación con las tendencias de la industria, resulta notable la ausencia de referencias a la competencia que significan los anticonceptivos que suprimen el sangrado periódico. Sin sangrados periódicos, tanto la industria de Femcare como las empresas de productos reusables quedarían sin consumidoras. La industria farmacéutica productora de esos métodos anticonceptivos es la verdadera amenaza para la industria de Femcare. En el medio de esas disputas, fundamentalmente comerciales, están los cuerpos de las bio-mujeres.
Una caracterización más profunda y actualizada del mercado estadounidense y latinoamericano puede encontrarse en el Apéndice. Esto permite comprender la consolidación de esta nueva práctica de control dirigida al cuerpo de las bio-mujeres así como profundas diferencias, por ejemplo, en las escalas y particularidades de estos dos grandes mercados. El recorrido realizado por diversos países del continente americano evidencia que las toallas y los tampones constituyen productos de consumo mensual para la mayoría de las mujeres en la actualidad. Aún existen mujeres pobres que usan algodón o telas como sustitutos durante la menstruación, por lo que la robustez de la industria puede variar en cada país, pero en todos, como mínimo, la toalla industrial descartable se encuentra instalada como producto básico para la gestión menstrual. A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, en los países latinos el tampón es aún rechazado por buena parte de las mujeres.
En la mayoría de los países latinoamericanos analizados, son las compañías originariamente estadounidenses, hoy multinacionales, las que dominan los mercados locales. Asimismo, es destacable que en una parte considerable de los países analizados se prevén crecimientos en las proyecciones para los próximos cinco años. Con más o menos matices, podemos afirmar que la consolidación actual de la industria de Femcare a nivel global refiere al éxito comercial logrado, a lo largo de casi cien años, para interpelar a las mujeres como consumidoras de estos productos de consumo cultural que adquirieron vida social (Appadurai, 1986) como una “protección femenina”, también vistos como una prótesis “reparadora” aplicada a sus cuerpos menstruales significados como defectuosos y causa natural de desigualdad social con los hombres. Además de que las mujeres solemos ganar menos dinero que los hombres, tenemos que gastar más por menstruar, como si esos productos no fuesen de primera necesidad sino de lujo. Esto no sólo vale para el consumo de productos que favorezcan alcanzar un ideal de belleza como la depilación, gastos de peluquería, cosméticos, cremas, vestimentas, etcétera; sino también para aquellos de primera necesidad para componer un cuerpo aceptable en una sociedad que le pide a las bio-mujeres que la menstruación sea aún tan íntima como invisible y secreta.
Desde un cálculo teórico estimativo, podemos afirmar que a lo largo de su vida una mujer habrá comprado y usado alrededor de 10.140 unidades de alguna de estas tecnologías y habrá gastado (como mínimo) US$ 1.264,68 en la compra de estos productos, si tomamos como referencia el más económico del mercado estadounidense. Ese cálculo asume que una mujer menstrúa 13 veces por año y utiliza aproximadamente 16 unidades de alguno de estos productos (cambiándolo, como se sugiere, cada 4 horas) en cada período menstrual de un promedio de 5 días de duración, durante 39 años de su vida (entre los 12 y los 51 años). Este cálculo no contempla ni a las mujeres que utilizan anticonceptivos “de última generación” que suprimen el ciclo menstrual, ni a las que usan métodos reusables de gestión de la menstruación o tecnologías que se recambian cada mayor cantidad de horas (como un tipo de copa que se cambia y descarta cada 12 horas), ni a las que practican el llamado sangrado libre (free-bleeding), ni tampoco los meses que una mujer permanece amenorreica durante el embarazo y el posparto. Sin embargo, este cálculo permite tener una idea del consumo de estas tecnologías en la vida de una mujer y del costo económico que deben pagar para componer el ideal de feminidad de esta práctica de control que se perpetuó sobre el cuerpo que menstrúa y su consideración como defectuoso, vergonzante e inferior al de los hombres, al mismo tiempo que alivió la existencia torturada de las mujeres por menstruar, redujo infecciones ginecológicas y tiempo dedicado a la gestión de la menstruación.
En respuesta al discurso sobre el cuerpo menstrual prevalente en el siglo pasado y a comienzos de este siglo XXI, nuevas industrias comenzaron a competir por los sentidos sobre el cuerpo menstrual y, por añadidura, por su gran mercado de consumidoras. En sus discursos de difusión, casi todas buscan que podamos poner el cuerpo al servicio de ese cuerpo ideal que no es el menstrual que mancha, aunque sí es el menstrual reproductivo y/o cíclico.