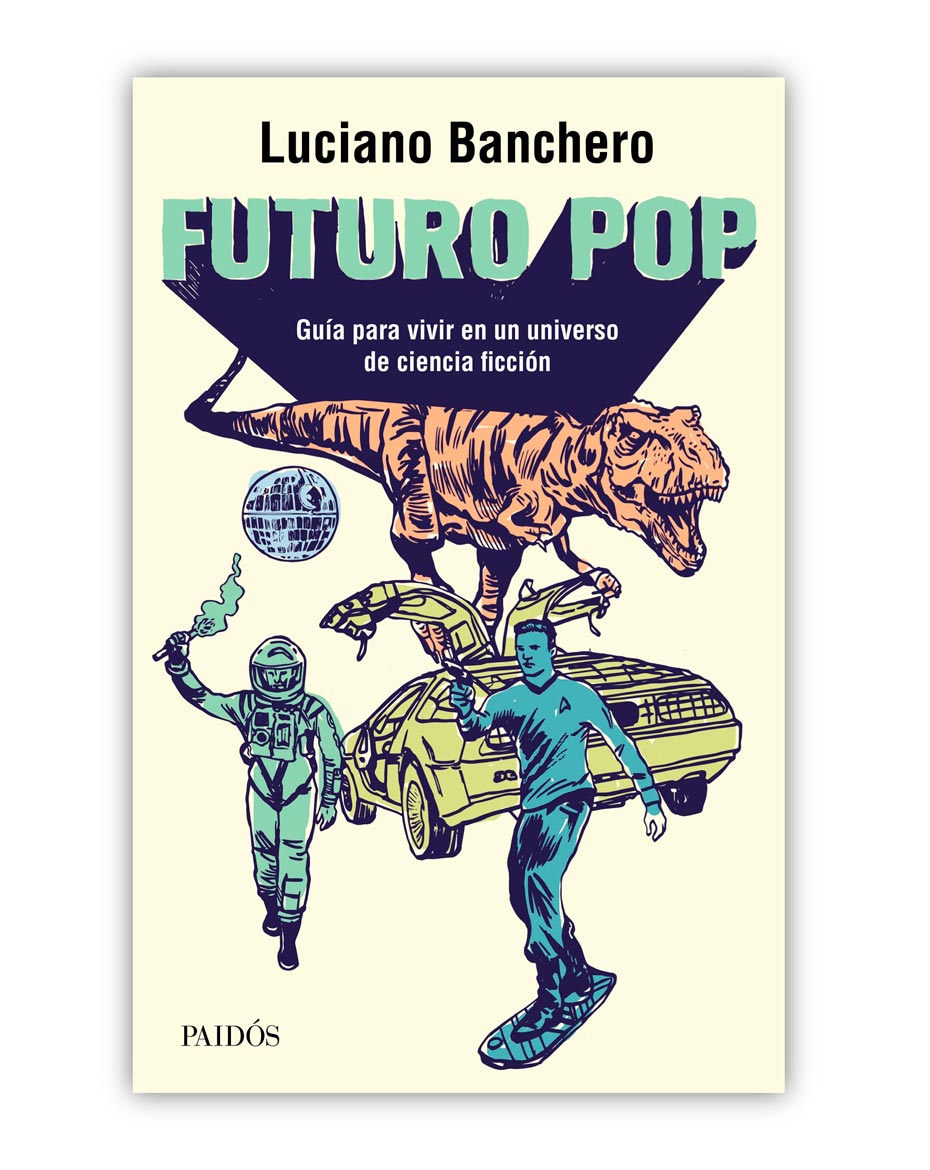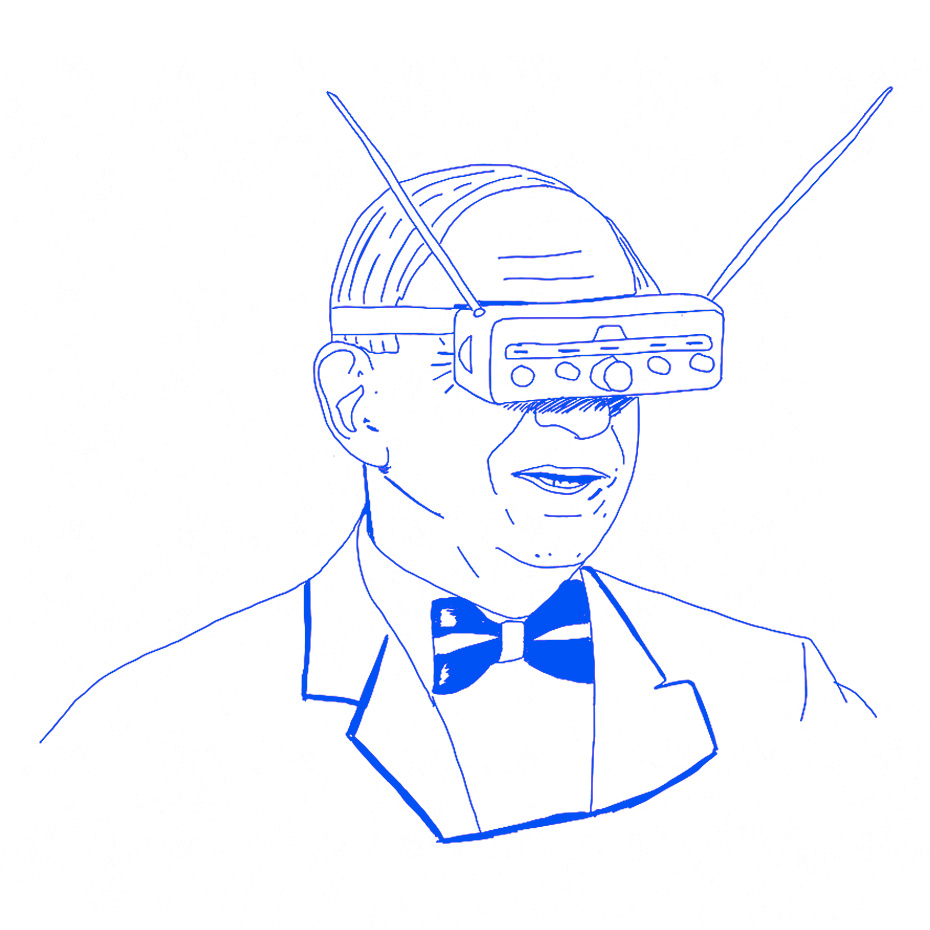Relojes, anillos, pulseras, auriculares, lentes, guantes, zapatillas, remeras, corpiños y hasta implantes y tatuajes. Ya podemos llevar Internet en cada prenda y accesorio de nuestro cuerpo. La pregunta es… ¿queremos? ¿Por qué alguien accedería a llevar más tecnología adherida a su cuerpo? Actualmente, si querés sacar una foto, tuitear, chequear los mails o responder una llamada, tenés que sacar el teléfono de donde lo tenés guardado y ponerte una pantalla en la cara. En teoría, la tecnología vestible simplificaría el acceso a ciertas tareas mediadas por la tecnología sin tener que depender del teléfono para todo. En la práctica… no es tan sencillo. Si no, como tantas otras cosas, se lo pueden preguntar a Google.
La Google I/O de abril de 2012 podría haber sido una más entre las habituales conferencias de desarrolladores del gigante de Mountain View. Pero no lo fue. Sergey Brin, cofundador de la empresa junto a Larry Page, saltó de repente al escenario e interrumpió una presentación de Google+ (¿se acuerdan de Google+?) luciendo unos lentes extraños, para dar pie a una transmisión de video en vivo, en la que cuatro paracaidistas se arrojaron de un dirigible sobre la ciudad de San Francisco, streameando su descenso con las mismas gafas que tenía Brin. La demostración tomó por sorpresa a Internet y se viralizó de inmediato. Así fue como el mundo entró en contacto por primera vez con los Google Glass. Entonces... ¿por qué fracasaron? ¿Por qué, cinco años después de esa histórica demo, no estamos todos usándolos?
Google Glass fue una creación de la división experimental de la empresa, Google X (hoy conocida sólo como X), que no se dedica a entrenar mutantes para usar sus habilidades ni a esconder evidencia de la existencia de extraterrestres, sino a desarrollar lo que ellos llaman moonshots, hacer realidad proyectos que parecen de ciencia ficción: autos que se manejan solos, globos aerostáticos que llevan Internet a partes remotas del planeta y el desarrollo de máquinas inteligentes para mejorar las vidas de las personas. En este contexto vieron la luz los Glass, con la promesa vestible de hacer más portátil y accesible la entrada al mundo digital. La idea de que fueran lentes (aunque, en realidad, son más como una vincha o un visor) se debe a que buscaban sobreimprimir una capa virtual a la realidad que nos rodea: sobre el costado derecho instalaron una cámara para sacar fotos y filmar, un touchpad para navegar deslizando los dedos y haciendo gestos sobre la patilla y un mini proyector que emite imágenes directo sobre la retina del usuario. ¿Para ver qué? Obviamente, cualquier aplicación de Google: actualizaciones en tiempo real con Now, navegación por GPS con Maps, acceso a los mails con Gmail… y algunas integraciones con otras apps, como las principales redes sociales y medios de comunicación.
En teoría, los Google Glass sonaban como un producto innovador y atractivo, al menos para los ocho mil seleccionados para testearlo que desembolsaron mil quinientos dólares por la oportunidad de ser los primeros afortunados, conocidos de manera oficial como “exploradores” y etiquetados por otros con el poco feliz mote de “glassholes”. Boludos con Google Glass, digamos. Es que el mundo (o la mayor parte del mundo) no estaba listo para cruzarse en la calle con gente equipada con un dispositivo que los habilitaba, en teoría, a grabar sin permiso o reconocer las caras de extraños. Las violaciones a la privacidad fueron la principal preocupación de los detractores de esta nueva tecnología y una de las grandes razones detrás de su fracaso por imponerse como un producto masivo. La otra, reconocida en público por Google, fue el exceso de atención que ellos mismos depositaron sobre un chiche que no era más que un prototipo. El científico Astro Teller, líder de la división X, admitió que “hicimos cosas que alentaron a la gente a pensar que esto era un producto terminado”. En otras palabras, se les fue la mano con la ambición y el experimento Glass cerró sus puertas en 2015, al menos por el futuro cercano.
No todos los goles de Google Glass fueron en contra. Cuando un paciente con hemorragia cerebral ingresó a un hospital de Boston, el médico que lo atendió necesitaba acceder a su historia clínica para identificar posibles alergias y no aplicarle una droga que empeorase el cuadro. No tenía los papeles a su disposición, pero sí tenía sus Glass, con los que pudo chequear el historial y tratarlo con éxito. Una vida fue salvada y el uso de los Glass se extendió en el hospital.
El traspié de Google no significa que los wearables sean inviables. De hecho, la empresa sigue trabajando en unos lentes de contacto inteligentes diseñados para chequear los niveles de glucosa de pacientes con diabetes. Y los gurúes de la tecnología pronostican que la adopción masiva de estos dispositivos, temprana o tardía, es inevitable.
No son pocos los emprendedores que aprendieron de los pifies de Glass y trabajan en la creación de sus propios anteojos conectados. La startup Vuzix tomó la antorcha y desarrolló unos lentes de sol (propiamente dichos, con marcos y lentes) llamados Blade 3000, que también incorporan la proyección de imágenes, cámara y touchpad sobre la patilla que introdujeron los Glass y la compañía Vue impulsó una exitosa campaña que recaudó dos millones de dólares en Kickstarter para producir unas gafas más sencillas, aunque no por eso menos innovadoras, que permiten escuchar música y llamadas telefónicas sin auriculares, gracias a la conducción ósea, a través de los huesos del cráneo. Tal vez la sencillez sea la clave: con sus lentes, Google quiso abarcar todo y ponerte una computadora en la cara. Otros entendieron que, para que la gente quiera ponerse unos wearables, hay que ir educándolos de a poco en su uso.
Es el caso de los creadores de Snapchat, la app de fotos y videos que es tan popular entre los jóvenes como indescifrable para los adultos que prefieren quedarse bajo el ala protectora de Instagram. Acaso en busca de cuidar su quinta, la empresa se rebrandeó como Snap Inc. y ahora se promocionan como fabricantes de productos. El primero es un par de anteojos inteligentes llamados Spectacles. Sencillos y elegantes, no podrían ser más diferentes de los Glass. Lejos de las ambiciones multipropósito de Google, Evan Spiegel, el CEO de la empresa, los definió como “un juguete”, apenas unos lentes de sol con una cámara de video (montada de manera muy inteligente, en el extremo superior derecho de los marcos) que graba videos circulares de diez segundos para compartir en Snapchat y otras redes sociales. Pero no por simples los de Snapchat son poco astutos. En lugar de hacer una venta tradicional, optaron por una movida de distribución muy llamativa, que consistió en la instalación de máquinas expendedoras que aparecían sin previo aviso en distintos puntos de Estados Unidos y desaparecían a las veinticuatro horas, tal como los “snaps”. Además, la noticia de su adquisición silenciosa de la empresa israelí de realidad aumentada Cimagine presagia la futura incorporación de nuevas características e incluso de otros productos de consumo masivo. Más allá de su deforme estrategia de comercialización, el hecho de que los Spectacles cuesten ciento treinta dólares, un mundo de diferencia con respecto de los mil quinientos que había que poner por los Google Glass, seguro va a contribuir a hacerlos más accesibles a los ojos (justamente) de los consumidores.
Si estos productos les suenan de algún lado, es probable que hayan visto Black Mirror. La antología británica de postales del futuro cercano conquistó a los fans de las series de todo el mundo y hasta logró una exclusividad millonaria con Netflix motorizada por una mirada satírica y pesimista de la tecnología que, a veces, se siente demasiado cercana (“Nosedive”, el primer episodio de la tercera temporada, muestra una sociedad obsesionada por calificar a las personas con estrellas y obtener una buena puntuación para ascender en la escala social, algo no muy distante de la fijación por los likes y retweets y el afán de reseñar todo lo que se nos presenta en el universo digital).
Su creador, Charlie Brooker, se ganó la reputación de Nostradamus de la cultura pop, luego de que una noticia de la realidad, involucrando a David Cameron, el Primer Ministro de Gran Bretaña, y la utilización de un chancho como objeto sexual, se correspondiera con la trama de “The National Anthem”, el primer episodio de la serie. El comentario de Brooker en Twitter no se hizo esperar: “Mierda. Parece que ahora Black Mirror es un documental.” Algunos meses después de la poco feliz coincidencia, The Daily Beast le pidió su opinión sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en plena disputa entre Hillary Clinton y Donald Trump. Su falta de optimismo no es sorprendente, pero sí llama la atención su clarividencia: “Me parece aterrador porque creo que Trump va a ganar”, disparó. “¡Hola! ¡Acabamos de pasar por el Brexit! Es obvio que va a ganar. Tengo que imaginarme que ya ganó y que no puede alcanzar todas las cosas horribles que quiere hacer.” Muchos señalaron el episodio “The Waldo Moment”, en el que un comediante desmotivado se lanza como candidato en joda y se encuentra, de manera inesperada, con que su plataforma es bien recibida por el electorado, como un reflejo anticipado de la realidad. Hay que decirlo: Charlie Brooker es un tipo que sabe observar e interpretar el presente. Charlie Brooker está prestando atención.
Si bien está obsesionado con relatar historias donde la tecnología nos arruina la vida, Brooker se reconoce como fan (culposo) de los chiches: “Me fascinan los gadgets, me deleito con cada nueva app milagrosa”, confiesa. “Chequeo mi Twitter apenas me despierto, como un adicto. Y a veces me pregunto: ¿esto es realmente bueno para mí? ¿Para nosotros? Ninguna de estas cosas nos fue impuesta, las abrazamos con alegría. ¿Pero a dónde nos está llevando? Si la tecnología es una droga, ¿cuáles son sus efectos secundarios?” Esta fijación por los daños colaterales de los vicios techies está representada a la perfección en “The Entire History of You”, el tercer episodio de la primera temporada de Black Mirror, de 2011. En el futuro cercano, el dispositivo de moda es un implante que va detrás de la oreja y permite al usuario grabar todo lo que ve y oye, rebobinarlo y volver a verlo, proyectado directo sobre sus globos oculares. En este caso, el efecto secundario de la adicción son la desconfianza y los celos que llevan a un stalkeo desenfrenado de las acciones de los otros, a través de un dispositivo similar al que, un año después, presentaría orgulloso Sergey Brin en la convención de Google.
Que Google no haya logrado imponer su polémico gadget no significa que no debamos temer (o, al menos, prever) su eventual aparición: en su charla TED de 2017, Tom Gruber, el creador de Siri y experto en inteligencia artificial de Apple, anticipó que, en un futuro no muy lejano, la tecnología nos permitirá registrar todo y acceder a voluntad a nuestros recuerdos. Nada será olvidado, ni lo bueno ni lo malo. “¿Qué pasaría si pudieras tener una memoria tan buena como la de las computadoras (...) y recordar a cada persona que conociste, cómo pronunciar sus nombres, los detalles de sus familias, sus deportes favoritos, la última conversación que tuvieron?”, se pregunta Gruber. Según el gurú, si bien este avance sería positivo para todos, poder elegir qué recordar y retener beneficiaría especialmente a quienes padecen enfermedades como la demencia: “Es la diferencia entre una vida de aislamiento y una de dignidad y conexión.” Pese a que no dijo ni cómo ni cuándo (ni si Apple tendrá algún rol en este desarrollo, opinó que será algo “inevitable” gracias a la evolución constante de la inteligencia artificial. Pero pongámosle pausa a ese tema por unas páginas.
Estas coincidencias entre cultura pop y tecnología no pasaron inadvertidas para la empresa coreana Samsung, que para presentar su línea de relojes inteligentes Galaxy Gear, en 2013, produjo un video titulado “Evolution” en el que se pone de manifiesto que la idea de los wearables y, sobre todo, los smartwatches, está grabada en las obras de ficción desde hace años. Con el tema “Someone Great” de LCD Soundsystem de fondo, en el spot vemos rotar la radio pulsera de Dick Tracy, que apareció por primera vez en 1946, el reloj con tele de Los Supersónicos (1962), el de David Hasselhoff en El Auto Fantástico (1982), el que usaba Penny, la sobrina del Inspector Gadget (1983) y el comunicador de los Power Rangers (1993), hasta culminar con la revelación del Galaxy Gear. La nostalgia está de moda (basta con observar la cartelera de cine y la programación de la tele para asombrarse con la cantidad de remakes, secuelas, reboots y, el nuevo invento, recuelas) y la compañía fue astuta al introducir un dispositivo desconocido tocando la fíbra íntima del pasado del consumidor, pero, como ocurrió antes con el iPhone y los smartphones, no fue hasta que Apple se decidió a lanzar su propio smartwatch, en 2015, que los relojes inteligentes empezaron a ponerse de moda. Y hasta por ahí nomás, porque por ahora la cantidad de personas que los llevan en sus muñecas palidece en comparación con los que tienen un teléfono en su bolsillo.
Después de la edición 2016 de la convención CES, donde las empresas de tecnología dan a conocer sus próximas novedades, el sitio The Verge tituló una nota sentenciando que “si CES se trata del futuro, entonces el smartwatch ya quedó atrás”. Si bien se estima que la curva de la tendencia es ascendente, con otras marcas como New Balance, Casio y Swarovski saliendo a competir en este terreno, no hubo grandes anuncios de aplicaciones y la antes prometedora tecnología casi no fue mencionada en los paneles y conferencias. Y es que, a diferencia del smartphone, que a través de las tiendas de apps ofrece soluciones a miles de problemas, pequeños y grandes, todavía no hay servicios específicos del smartwatch que puedan convertirlo en un accesorio de uso casi obligatorio. Por ahora, es básicamente otra computadora que hay que llevar encima.
Tal vez por eso, buscando el siguiente paso en la evolución de los vestibles, la revista Wired aseguró en una nota que los tejidos smart son los nuevos relojes inteligentes. La remera, la camisa, el vestido que tenemos puesto es dumb y la ropa smart es el futuro. Vestimenta que puede obtener información vía el contacto con nuestro cuerpo y traducirla de manera tal que nos permita aprender de nuestros hábitos para reforzarlos o modificarlos. La Polo Tech Shirt de Ralph Lauren es, en apariencia, una remera básica de nylon negro. Debajo de la fachada se esconden sensores tejidos en la ropa con el objetivo de analizar la información biométrica de quien la viste, orientados al ejercicio físico: ritmo cardíaco, calorías quemadas, respiración, niveles de estrés… una app conectada por Bluetooth a la remera analiza esa data y te recomienda cómo ejercitar mejor, para que nunca más quieras salir a correr en cuero. Con una etiqueta de doscientos noventa y cinco dólares (diez veces más de lo que cuesta una remera tradicional de la marca), por ahora es un producto apuntado a los early adopters más pudientes y pensado para atletas y gente con más predisposición a la actividad física que este autor.
Pero la ropa inteligente tiene una ventaja de cara con respecto a otros wearables, de cara a un futuro en el que no sólo se aplique al ejercicio físico e incluya a los ociosos entre su target. No todos usamos reloj, pero todos usamos ropa. El pulpo Google ya lanzó en su propia versión de la ropa smart con su “Project Jacquard”, destinado a producir vestimentas conectadas que realmente quieras ponerte. “No lo pensamos como tecnología que tenés que usar”, dice Ivan Poupyrev, líder del proyecto. “Lo pensamos como una campera de jean buenísima que comprás porque te gusta. Y encima de eso, tiene capacidades asombrosas.” Así nació la Levi’s Commuter x Jacquard by Google Trucker Jacket. Mucho nombre para una campera de jean. Como la remera de Ralph Lauren, la tecnología está incorporada al tejido. En este caso convierte a las mangas en superficies táctiles interactivas con las que se puede atender o cortar llamados, obtener direcciones de navegación y controlar la música que escuchamos… mientras andamos en bici. Este primer producto de la línea está apuntado a que los ciclistas puedan realizar estas acciones sin tener que detenerse a sacar el teléfono del bolsillo. Al diseñar una pieza para un segmento específico, orientar sus funciones a brindar pocos servicios pero que hagan una diferencia para el usuario y, sobre todo, desarrollar un wearable que no luce como un cacho de tecnología que te tiraste encima, puede que Google haya aprendido de sus errores y encauzado su recorrido en este terreno. El wearable definitivo será aquel que haga que la tecnología no sólo sea vestible, sino también invisible: un dispositivo que no nos dé fiaca usar, sino que se integre a nuestra vida de una manera tan simple y orgánica como ponerse una remera o una campera.
¿Pero qué pasa si el futuro de la tecnología invisible no es sobre la piel... sino adentro? En 2016, un hospital de California se convirtió en el primero en Estados Unidos en prescribir a pacientes con hipertensión una pastilla inteligente llamada Proteus Discover, una píldora que, al deshacerse en el estómago, desprende un sensor que transmite una señal a un parche adherido a la piel del aquejado. A través de una app, permite recibir información sobre su ritmo cardíaco, actividad y reposo. Ya se trabaja en su implementación en otras enfermedades crónicas. Mientras, otros buscan probar estas smart pills en el área deportiva. La E-Celsius, de la empresa BodyCap, está pensada para chequear los datos corporales de los atletas de alto rendimiento. La startup Grindhouse Wetware desarrolla implantes para monitorear la salud del cuerpo, como el Circadia, que desde el antebrazo puede leer info biomédica y transmitirla por Bluetooth, pero también busca producir tecnología para el ocio. Su Northstar V1 es un dispositivo del tamaño de una moneda con cinco luces LED rojas que sirve para iluminar los tatuajes, parte de una tendencia creciente a modificar el cuerpo con partes electrónicas, que vamos a retomar más adelante. “Algún día vamos a aplicar interfaces para la piel de la misma manera que nos ponemos loción y nos maquillamos”, pronostica Cindy Hsin-Liu Kao, líder de Duo Skin, una iniciativa conjunta de Microsoft y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Consiste en un tatuaje temporal, tipo los de henna que te quieren vender en la playa, pero metálico, que va adherido a la piel como un sticker. Este prototipo, hasta el momento, habilita tres posibles usos: una identificación personal digital que se obtiene escaneando el tatuaje con el teléfono, el control de una interfaz deslizando los dedos sobre el dibujo como si se tratara de un touchpad, o la transmisión de información para acceder a servicios, retirar entradas para espectáculos o pagar el transporte. Como si te tatuaras una SUBE.
En casa, la tecnología también será invisible y estará en todos lados, gracias a una nueva tendencia que los fans de las palabras pegadizas bautizaron como Internet of Things, o Internet de las Cosas, que también cuenta con su antepasado pop en forma de serie animada: Los Supersónicos, la producción de la histórica dupla Hanna-Barbera que mostraba una visión idealizada del futuro doméstico de la sociedad norteamericana se estrenó en 1962 y duró menos de un año en su emisión original. Sin embargo, su huella fue tan perdurable que logró volver del limbo televisivo más de dos décadas después, en 1985, para ofrecer otras dos temporadas y aún hoy se mantiene, junto a Volver al Futuro II, como una de las ficciones futuristas más queridas. Ambientada en el año 2062, Los Supersónicos nos invita a conocer un mañana dedicado al ocio. Las jornadas de trabajo son mínimas, la labor está reducida a tareas mundanas como apretar botones y las casas están ciento por ciento automatizadas. Vimos la escena mil veces. Suena la alarma y Súper Sónico no se despierta. La cama, inteligente, lo obliga a levantarse eyectándolo. Mientras el jefe de familia desmotivado se desliza sin moverse sobre una pasarela, un par de brazos robóticos le lavan los dientes hasta que ingresa a la ducha, de la que, al cabo de unos segundos, emerge, misteriosamente, ya vestido para ir a oprimir botones. Malas noticias: no tenemos autos que vuelan. Buenas noticias: la casa del futuro va a ser mucho mejor que la de los Sónicos.
La serie acertó al imaginar que todos los elementos de la casa estarían conectados. Lo que no vieron venir fue que, gracias a Internet, estarán vinculados de manera sutil e imperceptible. Con la Internet de las Cosas, no sólo la tele será smart. También las luces, las puertas, la heladera, las cortinas y persianas, el aire acondicionado, el lavarropas… toda la casa será inteligente. ¿Qué le otorga esa “inteligencia”? La suma de sensores incorporados que obtienen información de cada objeto con un idioma común que les permite “hablar” entre ellos. Así, tu alarma le va a decir a la cafetera que es tu hora de despertarte para que empiece a prepararte el café; la heladera sabrá qué productos faltan y cuáles están cerca de su fecha de vencimiento; la calefacción detectará si estás en tu casa o no y regulará la temperatura del ambiente; las macetas nos avisarán si las plantas necesitan ser regadas. Súper Sónico no tiene que tocar un botón para generar una acción, porque los dispositivos ya lo anticiparon.
De la misma manera que los smartphones y sus aplicaciones nos facilitan conectarnos a Internet donde sea que estemos y los wearables buscan imponerse como accesorios complementarios, la Internet of Things conecta a todos los otros objetos físicos a la red, para que se comuniquen entre ellos y respondan de manera automática a nuestras necesidades. Y todo comienza en nuestras casas.