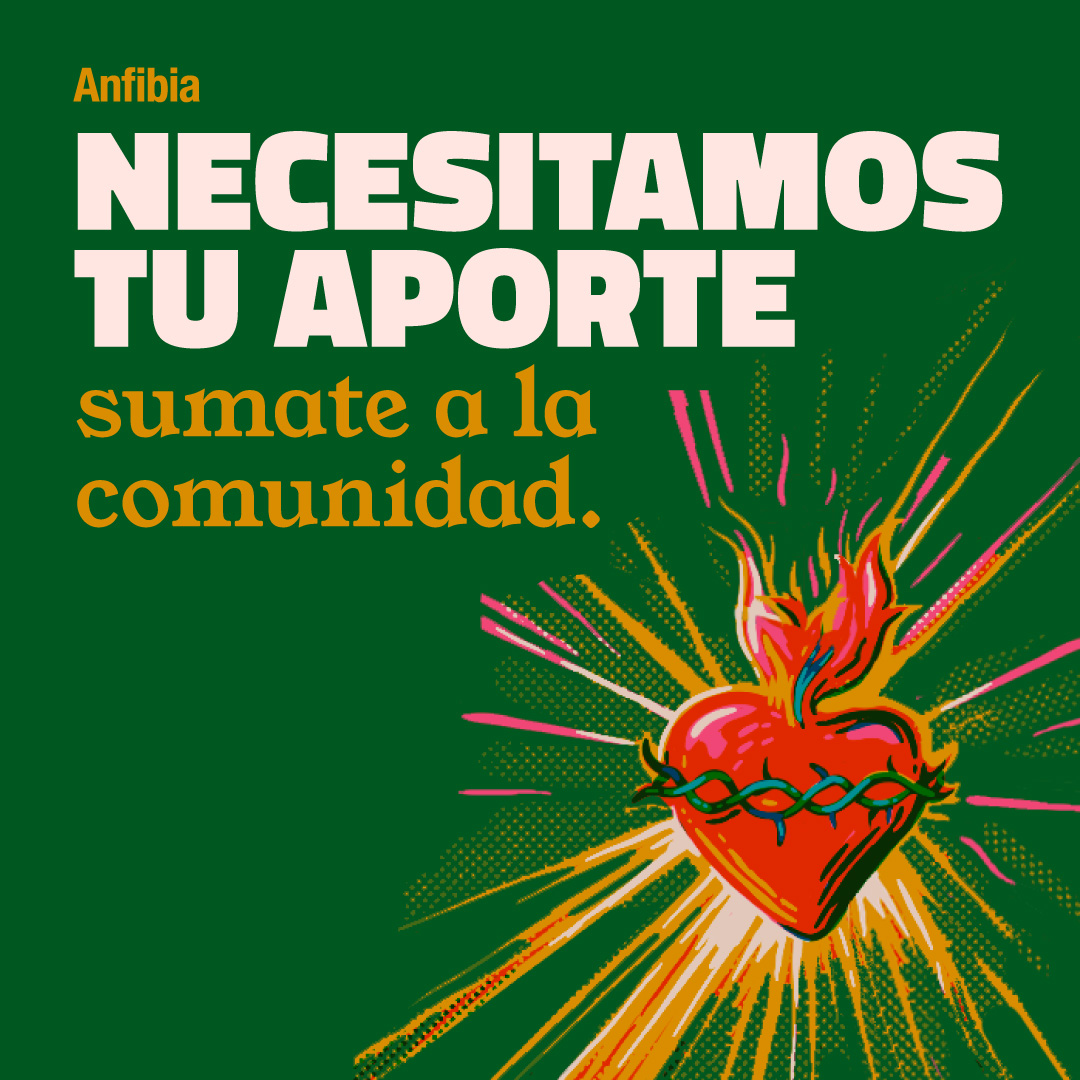“Me están desmintiendo todo lo que a mí me costó tanto denunciar”, dice Melody Rakauskas. Habla a cámara por primera vez sobre el procesamiento por abuso sexual del intendente de La Matanza Fernando Espinoza. “La justicia me declaró inocente”, sostiene Jay Mammon en el programa de Juana Viale, un domingo por canal 13. Se refiere a la causa judicial abierta en su contra por abuso sexual de un menor. “No es inocencia” lo interrumpe la periodista Valeria Sampedro, “es que la causa prescribió”. Juan Pedro Aleart, conocido periodista rosarino, conmovió hace unas semanas a la opinión pública cuando denunció frente a cámara el abuso de su padre y su tío en el mediodía más visto de la televisión local. Hace unos años, la actriz Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por abuso sexual cuando eran compañeros de trabajo. Ella tenía 16 y él 45. Víctima no hay una sola. Aunque parezca una palabra diáfana, su sentido y significado se fue forjando laboriosamente a lo largo del tiempo.¿Cuál es el hilo conductor que atraviesa estos casos? ¿Qué se pone en debate? ¿Qué provoca la palabra víctima en la discusión pública?
“Esta es la primera vez que voy a contar mi propia historia”. Así inicia Juan Pedro Aleart el noticiero que, desde hace décadas, tiene el nombre de franja horaria: “De 12 a 14”. El mediodía de Rosario se estremece cuando el periodista de 36 años, mira a cámara y, en vivo y en directo, empieza a desgranar en primera persona un relato de abuso y horror en el seno familiar. Sus manos entrecruzadas se apoyan sobre la mesa, junto al vaso de agua y el celular. A veces se nota que le falta el aire, pero su tono es firme y seguro, su mirada triste pero directa.
“El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas, físicamente, psicológicamente y emocionalmente”. Dice lo indecible, expone su desgarro frente a miles de personas que lo escuchan. Sabe que lo que está contando será reproducido en loop en redes sociales, en recortes, en radio, en conversaciones y en análisis de especialistas.
Víctima no hay una sola. Aunque parezca una palabra diáfana, su sentido y significado se fue forjando laboriosamente a lo largo del tiempo.
Juan Pedro habla del abuso sexual sufrido por su hermana desde los tres años, agrega que su padre era HIV positivo y hace un gesto con las cejas, subrayando el dato. Habla del terror que les causaba la cercanía de su padre. Juan Pedro denuncia. Y también cuenta que hace unas semanas su padre decidió quitarse la vida para no enfrentar el proceso judicial que se avecinaba. Como si no fuera suficiente, dice, su tío también abusó de él y de su hermano menor, desde los seis años en adelante.
“Línea 144. Comunicate: todos somos parte de la solución. Si sos víctima o sufrís violencia de género. Línea 137: violencia familiar, sexual o grooming”. El zócalo en pantalla ofrece clasificaciones a la audiencia.
***
Según la ONG Casa del Encuentro, una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Las cifras de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación en su Informe 2022 también son contundentes: hubo 4674 NNyA afectados por hechos de violencia doméstica, de ese universo 8 de cada 10 tienen un vínculo filial con sus agresores y 581 fueron víctimas de abuso sexual.
Las leyes que fueron sancionadas en la Argentina con relación a la prescripción de delitos contra la integridad sexual (que hasta 1999 se llamaban delitos contra la honestidad) son bastante recientes. En 2011, la llamada “ley Piazza” (en referencia al caso del conocido modisto) estableció que el delito comenzaba a prescribir a partir de que la víctima cumpliera 18 años y así amplió el número de casos de abuso sexual denunciados por víctimas que ya eran adultas. En 2015, la norma conocida como ley de “Respeto a los tiempos de las víctimas", modificó el artículo 67 del Código Penal sobre el plazo de prescripción de los delitos sexuales y se determinó que cuando las víctimas de esos delitos fuesen menores de edad, el plazo de prescripción se suspende hasta tanto esas víctimas formulen la denuncia de los hechos.
¿Pero qué pasa con las denuncias de casos que son anteriores a esta ley? En la Argentina 17 de ellos, entre los que está el de Juan Pedro Aleart, aguardan a que la Corte Suprema se expida al respecto.
Cada vez que un caso conmociona a la opinión pública, se abre el debate sobre su vínculo con un problema mayor, con las estadísticas y la normativa existente. Al mismo tiempo, se lo inscribe rápidamente en una serie con otros casos “similares”. Emerge una conversación pública y se conforma una audiencia interesada en el tema. Pero esto no siempre transcurre de la misma manera.
Cada vez que un caso conmociona a la opinión pública, se abre el debate sobre su vínculo con un problema mayor, con las estadísticas y la normativa existente. Se lo inscribe rápidamente en una serie con otros casos “similares”.
Hace pocos días, el dirigente peronista Fernando Espinoza fue procesado por abuso sexual simple. Aunque se trata de un caso de naturaleza diferente por ser la víctima una mujer adulta, la discusión pública adquiere otros ribetes. Acá no es la figura de la víctima la que está en el centro, ni su testimonio directo, sino los posicionamientos de los distintos actores que gravitan en torno al tema y que juegan sus fichas en el tablero político. Las fuentes judiciales, periodísticas, los comunicados de agrupaciones partidarias y los cruces en el recinto parlamentario toman la posta. La clave del asunto se desplaza de la víctima y su padecimiento, a los costos políticos del caso y la forma en que es procesado dentro del sistema político.
¿Cómo se conforma el debate público y mediático en torno a la figura de las víctimas según el peso político y social de los actores que intervienen?
***
Samantha Geimer fue violada por Roman Polanski en 1977, cuando tenía 13 años y él 43. Desde entonces han sido muchas las veces que Samantha rechazó su condición de víctima. Para ella, que ahora es una mujer adulta, la actuación del sistema judicial, los medios y más tarde las organizaciones militantes del campo feminista que se pronunciaron, así como el testimonio público de otras víctimas de violación, fueron más traumáticas que el propio episodio vivido con su agresor. “El sexo no duró mucho” dice, pero “el proceso, los medios, en cambio, fueron algo muy imprevisible, desconocido, con sorpresas atroces, exigencias aterradoras e injustas que se renovaban todos los días”.
“¿Y si esa fuera también la cultura de la violación?” pregunta el filósofo Geoffroy de Lagasnerie refiriéndose a la exposición mediática, judicial y activista de las víctimas de violación.
La feminista mexicana Marta Lamas, la italiana Tamar Pitch y otras intelectuales de distintas latitudes también agitan aguas incómodas para el debate político y académico: discutamos las distinciones entre categorías y etiquetas que no son lo mismo. Reclaman hacer más preguntas a la “cuestión de las víctimas” y al hecho de que la retórica y la lógica del derecho penal han conquistado el centro de la escena contemporánea.
“Los medios fueron algo muy imprevisible, desconocido, con sorpresas atroces, exigencias aterradoras e injustas que se renovaban todos los días”
El borde es muy delgado, la cornisa demasiado angosta. ¿Cómo calibrar un debate sobre la condición de víctima que no sea considerado como un intento de “bajarle el precio” al sufrimiento indiscutible de tantas y tantos?¿Es posible pensar desde una perspectiva sociológica a las violencias sin relativizar la gravedad de ninguna de sus formas pero abriendo, al mismo tiempo, una vía para considerar nuevas aristas del problema? ¿Es el castigo o la pena, la piedra de toque de la reparación?
Pero aún hay más.
***
“Hemos sido brutalmente revictimizados y expuestos a la opinión pública”, dicen los hermanos del periodista. En unas horas dan a conocer un comunicado en respuesta a Juan Pedro, o mejor dicho, a la publicidad que su hermano dio a lo sucedido.
Esto plantea dilemas éticos, morales y legales. Pero además, hay una figura que queda en jaque y es, paradójicamente, la de la víctima. No su realidad concreta, ni su estatus jurídico, sino lo inapelable de ese nombre y de la legitimidad social que suele provenir de allí. Porque víctima es un nombre sacralizado que, como dice el sociólogo francés Yannick Barthe en su último libro, implica una tensión: quien sufrió un daño reivindica esa condición para sí, pero, al mismo tiempo, resulta difícil identificarse plenamente con ella. La víctima es caracterizada como pasiva, incluso vulnerable, pero su contracara es la acción de denuncia, el señalamiento de los responsables, la causa que lleva adelante para lograr algún tipo de reparación o de reconocimiento. Quiere intimidad en su dolor, pero reclama a los poderes públicos una respuesta y hace visible su padecimiento para ser escuchada socialmente.
En el relato de Juan Pedro, como en el otras de víctimas de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, hay capas de dolor y de sufrimiento sostenido en el tiempo y mantenido en la penumbra de una vida. Pero sobre todo, hay algo que viene a resquebrajar la idea de que la categoría de víctima no tiene dobleces. En su relato, el periodista habla de una madre “víctima y cómplice a la vez”, sus hermanos reclaman haber sido “re-victimizados”.
Estos dobleces también están presentes en otros casos que tuvieron mucha repercusión mediática. En el caso de la denuncia por abuso sexual por parte de Jay Mammón, aparece un doblez más: víctima y denunciante. Cuando Valeria Sampedro dice en Almorzando con Juana que históricamente no se les cree a las víctimas, el conductor responde señalando que “la sociedad de hoy le cree al denunciante, porque ya le llamás víctima al denunciante”. Produce así otra diferenciación: denunciante no equivale a víctima, dice Mammón apoyándose en el fallo que lo sobreseyó porque el delito prescribió (al igual que el caso Aleart, es anterior a la ley del 2015). Casi las mismas palabras usa la filósofa Roxana Kreimer para referirse a la denuncia que dio lugar al procesamiento de Espinoza: “Una acusadora no es víctima hasta que una sentencia judicial así lo dictamine”. Un pliegue que va al meollo de algunos consensos sociales.
Detrás de la figura de víctima hay un proceso colectivo. Nadie deviene víctima solo, ni por el solo hecho de haber sufrido un daño. Se es víctima, además, porque hay un reconocimiento social en torno a esa categoría que (a lo largo del tiempo y gracias a las intervenciones de actores sociales y políticos y a procesos que tienen profundas raíces sociohistóricas) la fue dotando de una consistencia bastante homogénea. En ese camino se fraguó una identidad-víctima sin demasiados pliegues. No siempre fue así: se trata de una trayectoria sinuosa y diversa que es necesario mirar para comprender los legados que trae consigo, las ambivalencias, la contingencia de sus usos y significados.
Nadie deviene víctima solo, ni por el solo hecho de haber sufrido un daño. Se es víctima porque hay un reconocimiento social en torno a esa categoría.
El protagonismo de la figura de las víctimas en la escena contemporánea opaca, no pocas veces, otras categorías emparentadas o cercanas que, sin embargo, admiten más fácilmente los matices o las ambigüedades: sobrevivientes, afectados, damnificados. Todos nombres rozados por la desgracia, la pérdida o el sufrimiento, pero sin el halo inapelable de la víctima actual.
En el caso Aleart, además, aparece una figura bifronte: hay una disrupción, algo se desmarca. La responsabilidad -que puede ser causal o política- forma parte del proceso de configuración como víctima. Hay víctimas porque hay responsables de lo sucedido. Como una muñeca rusa que se descompone y se vuelve a unir en una sola pieza, la clasificación aquí se desdobla: víctima y cómplice a la vez. Esto abre un terreno espinoso para la discusión pública. Víctima es una categoría que se lleva mal con la cuestión de la responsabilidad. Se abre la caja de Pandora. Las sensibilidades morales se erizan y ya no es tan fácil llevar adelante el debate. Despliegue y repliegue, cara y ceca.
***
“El silencio es el mejor amigo de los abusadores”, dice y repite Juan Pedro. Coinciden con él otras voces públicas que manifiestan su apoyo: desde juristas, como el ex juez Rozanski, y representantes de ONGs, hasta el futbolista Ángel Di María. Pero la réplica de los hermanos Aleart tensa una finísima cuerda del asunto: "A la opinión pública le pedimos que se pregunten qué niño, niña y adolescente víctima de abuso sexual va a atreverse a denunciar las violencias sufridas si su intimidad es expuesta en todos los medios de comunicación del país".
La denuncia pública que salta a las redes sociales, a las pantallas de televisión o a las conferencias de prensa puede no funcionar de la misma manera en todos los casos, no siempre alienta a cruzar el puente para denunciar en los tribunales. ¿La exposición es la mejor amiga de las víctimas?
El sociólogo Danilo Martucelli sostiene que mientras la erradicación de la miseria, el crimen y el abuso se presenta imposible, se vuelve más imperioso hacer público el destino de las víctimas como forma de paliar la injusticia de la vulnerabilidad humana. El lugar que antes ocupaba la denuncia política, hoy lo ocupa la reacción al sufrimiento de la víctima a partir de su experiencia -que se ha vuelto- pública. Al mismo tiempo, esto produce su contracara perfecta: la abulia o la indiferencia frente al dolor de los demás.
Hace varios años, en una entrevista, el papá de un pibe asesinado a la entrada de un boliche dijo: “Los medios te usan hasta donde no te puedas imaginar, pero vos también tenés que tener la capacidad de usarlos”. Como dice Sara Amhed en ¡Denuncia! (Caja Negra, 2022), “la brecha entre lo que sucede y lo que se supone que debería suceder está llena de una intensa actividad”. Gran parte de la tarea que emprenden los familiares de las víctimas es la transformación de su caso en una causa pública y para ello, visibilidad y difusión, entre otras cosas, son un punto clave. Pero a veces, la experiencia de entrar en contacto con un mundo antes desconocido, puede tener un costo alto.
¿Cuál es y cómo es “el trabajo de las víctimas” para devenir “víctimas”? No sólo dar testimonio público y judicial, no sólo movilizar o llevar adelante acciones en el espacio público (aunque la mayoría de los casos no lleguen a los diarios ni a las tendencias de las redes sociales, mucho menos a tener espacio en un noticiero en horario central). Las víctimas también investigan las causas de lo ocurrido, recogen datos, informes, detalles mínimos, leyes de otros países sobre el mismo tema. Inician una relación con periodistas, se preparan para ser entrevistadas, salen en cámara, toman la palabra, se quiebran en público. Recorren oficinas del Estado y empresas privadas que les ocultan la información. Pululan como hormigas.
La contracara de esos procesos laboriosos es no emprender esa actividad en absoluto. Solo querer restablecerse en la intimidad, rechazar la exposición de su sufrimiento y oponerse a los memoriales y las conmemoraciones. No usar a los medios como instrumentos del drama ni como herramientas para buscar y encontrar la verdad. Por eso, las ambigüedades están grabadas a fuego en este proceso. La pregunta también es, entonces, ¿qué otras formas posibles de “devenir víctima” estamos dispuestxs a discutir como sociedad?