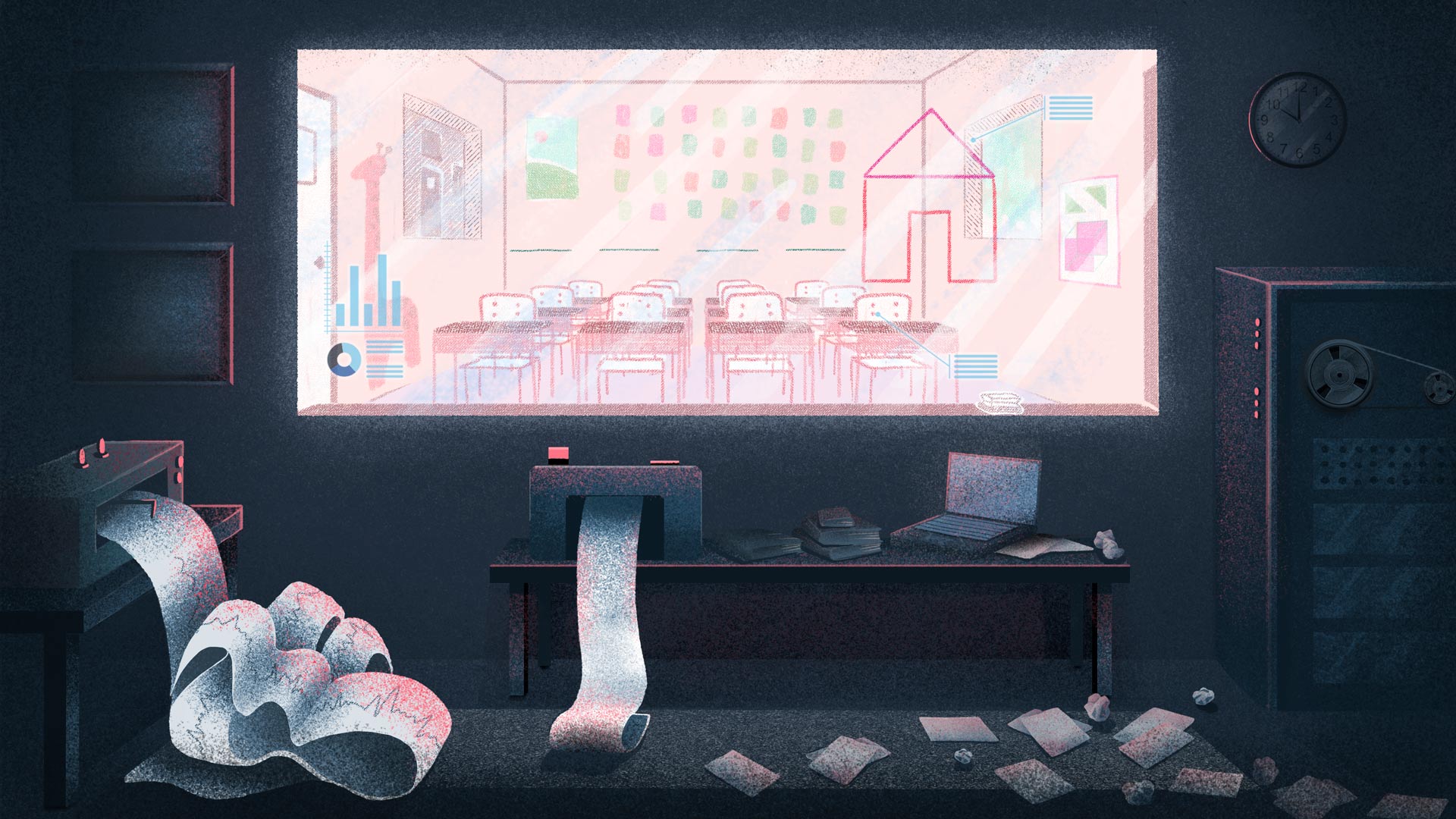“En Argentina, los niños y niñas no aprenden a leer ni a escribir”. Todos los años, la prensa se hace eco de la "crisis de la comprensión lectora" que afectaría al sistema educativo argentino: el método de enseñanza que se usa en nuestro país no funciona -dicen-, por eso los chicos y las chicas terminan la escolarizaciòn obligatoria sin haber aprendido. Investigaciones, expertos, resultados de pruebas escolares, percepciones colectivas y ejemplos concretos fundamentan un diagnóstico que parece afectar a buena parte de la población.
Desde sus orígenes, las instituciones escolares se ocuparon de enseñar a leer y a escribir. Y los sistemas educativos desarrollaron debates sobre cómo llevar adelante la tarea. Sin embargo, ¿cómo enseñar? o, “la querella de los métodos” como lo llamó Berta Braslavsky, referente internacional sobre el tema en 1962, no es un tema aséptico vinculado a “evoluciones educativas” como se lo busca presentar muchas veces. Al contrario, es un campo de disputa político y académico.
Mamá, tela, nene, Evita
Generaciones de argentinos y argentinas, sentados en bancos alineados, aprendieron a leer y escribir a partir de repetir en simultáneo: "Mi mamá me mima, mi mamá me ama" en cursiva. No importaba mucho si mamá estaba viva o no, si estaba en casa, en el trabajo o en la cárcel, si amaba o si mimaba. La atención estaba puesta en esas cuatro letras y en las palabras que a partir de ella se podían formar.
El método de "palabra generadora", o método sintético-analítico, fue adoptado en la mayoría de los países de habla castellana hacia comienzos del siglo XX. Era así: primero se presentaba la palabra completa, en lo posible con algún soporte icónico o material (imágenes, objetos nombrados, etc.); luego se separaba la palabra en sílabas, las sílabas en letras; se reconstruían las sílabas y las palabras; y se escribían palabras a partir de las nuevas combinaciones de los elementos. De forma bastante mecánica y repetitiva, con poca posibilidad de innovación y participación de alumnos y alumnas, este método fue usado por muchas camadas de docentes formadas en las Escuelas Normales de nuestro país.
Su innovación consistía en que la unidad de sentido ya no era la letra aislada -como lo había sido anteriormente por siglos, cuando se empezaba aprendiendo de memoria el alfabeto- sino la palabra, que luego se descomponía y recomponía en sílabas y letras. Se partía de palabras de lectura "sencilla", y supuestamente cercanas al mundo infantil, como "mamá", "nene", “tela” o -no sin controversias, en la década de 1950- “Evita”.
La querella de los métodos no es un tema aséptico vinculado a “evoluciones educativas”, es un campo de disputa político y académico.
Este modo de enseñar es revisado a partir de la segunda mitad del siglo XX. La renovación cultural y pedagógica iniciada en los años sesenta y setenta puso en cuestión los sólidos modelos educativos previos. De la mano de la masificación escolar, se expandió el diagnóstico de una patología: la dislexia, que parecía afectar a muchos alumnos. En ese contexto, los llamados “métodos globales” o “basados en la comprensión” propusieron abordajes más holísticos y exploratorios, con apoyos en lo que luego se llamó “constructivismo”.
Muchos recordarán con cariño, por ejemplo, a “Mi amigo Gregorio”, “Trampolín” o “Cosas de chicos”, sus libros de primer grado. Con ellos se esperaba una mayor participación de los niños y las niñas en la generación de hipótesis. Se daba centralidad al debate y al trabajo colectivo, y se buscaba atender a los temas que interesaban a los estudiantes. En paralelo, en EEUU, Lucy Calkins -la experta que desde los años ‘80 lidera la producción curricular- propuso la importancia de dejar que los niños exploren textos y conecten imágenes al contexto no verbal. Los docentes, desde este enfoque, facilitan el acceso a los textos y a la lectoescritura, y utilizan diversas estrategias en función de las necesidades de cada estudiante.
Las políticas educativas también se viralizan
Avanzado el siglo XXI, el debate continúa. En distintos países, se discute cómo enseñar a leer y a escribir. Diversas voces denuncian en los medios de comunicación el “fracaso” de las posiciones holísticas y constructivistas.
Por un lado, crece, de la mano de los los defensores de la llamada “ciencia de la lectura” [Science of Reading], por ejemplo, la crítica a un método que no funcionaría para todos los niños y las niñas -en especial, los diagnosticados o sospechados de ser disléxicos. Utilizando el lenguaje de la neurociencia, estos especialistas proponen una vuelta al "mi mamá me mima", siempre en nombre de las necesidades de los más ignorados por el sistema o de una supuesta urgencia por adecuar la enseñanza a los tiempos que corren.
Por el otro, en un mundo globalizado, la “querella de los métodos” presenta nuevas particularidades y se “viraliza”, en una suerte de transnacionalización tanto del debate como de las políticas que se proponen como solución. En distintos escenarios, con guiones muy parecidos, los argumentos se repiten y su difusión en la prensa masiva y digital genera rápida adhesión a ciertas posiciones sin otorgar voz a otras.
En una narrativa que se acerca al discurso de los “haters” digitales, la crítica identifica un enemigo culpable de la situación (Lucy Calkins, el método global, “balanced literacy”, Emilia Ferreiro, el constructivismo, los licenciados en ciencias de la educación, el lenguaje inclusivo, etc.), a quien acusa de difundir posiciones erradas e ideologizadas que generaron “el desastre”. A su vez, se cargan las tintas contra “la política” y “los políticos”, quienes –salvo honradas excepciones- y en una forma al menos irresponsable, no buscarían cambiar la situación sino que la perpetuarían sabiendo el daño que causan “a la gente común”.
En algunos casos, los críticos parten de cuestiones que son ciertamente problemáticas. El currículo diseñado en EEUU por Calkins -cuyo proyecto, el Teachers College Reading and Writing Project, llegó a ser usado por un cuarto de las más de 67.000 escuelas en ese país- ignoró los sesgos de clase y raza incluídos en sus materiales y se negó a evaluar sus resultados de manera sistemática. Con el paso de los años, lo que era una pedagogía abierta y de tinte experimental, se volvió un currículo normativo, fácilmente reproducible y vendible, con gran rédito económico para su creadora y la institución que la alberga. En el caso del constructivismo en Argentina, ciertas lecturas entendieron que la tarea del docente era “esperar” al estudiante más que estimular el aprendizaje. Algunos adecuan todo el tiempo la propuesta a las capacidades ya alcanzadas por los niños y las niñas sin ofrecerles nuevas propuestas desafiantes.
Sin embargo, estas críticas suelen basarse en las “malas” aplicaciones de la propuesta, presentándolas como masivas. Tomando la parte por el todo, se desarrolla un caso en el que el resultado o la aplicación fue dudosa para establecerlo como la regla general. Por ejemplo, se dice que el constructivismo les pide a los alumnos que “adivinen” el significado de una palabra, cuando la propuesta original es que elaboren hipótesis, las fundamenten, confronten y discutan, para así ir más de allá de un ejercicio memorístico y avanzar en un aprendizaje significativo. O que se “prohíbe” corregir la ortografía, la enseñanza de vocabulario o la lectura en voz alta, lo que parece provenir más de una mala interpretación de la propuesta que de la aplicación de sus supuestos.
Neurociencias para una escuela sin tiempo para perder
El tiempo escolar parece estar cada vez más atado a la hiperproductividad y a los resultados. Cada minuto que los estudiantes pasan en la escuela debe agregar valor medible a su desarrollo personal. Uno de los peores pecados del método de Calkins, por ejemplo, es que permite que los chicos y las chicas en sala de 5 miren libros que no saben leer perdiendo, dicen, valioso tiempo de instrucción.
Muchos de los críticos del constructivismo señalan que la escuela debe preparar a los estudiantes para la incertidumbre del mundo laboral. Y lo hacen desde la completa certidumbre de sus propias soluciones. Si el mundo laboral pasa por la medición de la productividad, la misma lógica -con el apoyo de conocimiento científico y cierto, de validez universal- debe aplicarse a la escuela. La experimentación, el juego, el placer por la lectura y la búsqueda de una identidad propia quedan entonces para el cada vez más sospechoso tiempo improductivo del recreo.
Una cuestión de fondo -en Argentina, en EEUU y en otros países donde se repite el debate- es otra. ¿Quiénes producen conocimiento válido para pensar la educación? No es casualidad que los actuales ataques parten de una desconfianza al conocimiento “blando”, “poco científico”, de los pedagogos, a los que a su vez se acusa de “ideologizados”. Si bien en círculos académicos las críticas al positivismo más tradicional (aquel que cree en una realidad objetiva y estática, en un investigador neutro, en el laboratorio como el único espacio de producción de saberes y en el modelo de la ciencia dura moderna como estándar universal del conocimiento) son conocidas y generalmente aceptadas, en el sentido común todavía prima la noción de que el conocimiento “apolítico” y “desideologizado” es el único puro y confiable.
El discurso tomado y adaptado de las neurociencias, con su énfasis en experimentos, laboratorios y tomografías computadas, emerge con el potencial de producir el conocimiento objetivo que salvará a la educación, a las escuelas y a “la gente común” de la contaminación de la política y la subjetividad. En nombre de “aquellos que terminan en una vida de crimen y desidia por no haber aprendido a leer en la escuela”, o de los sectores vulnerables que se sienten “defraudados” por la escuela, se busca un método universal que pueda ser aplicado por cualquiera, en cualquier contexto, y con cualquier estudiante. Y qué mejor indicador de lo efectivo que los colores que iluminan la correcta actividad cerebral.
¿Quiénes producen conocimiento válido para pensar la educación? No es casualidad que los actuales ataques parten de una desconfianza al conocimiento “blando” de los pedagogos.
Tampoco es casual que esta discusión se reedite en tiempos de globalización avanzada, hiperexplotación laboral, acumulación de la riqueza y discursos de odio. La formación de nuevos tipos de lectores que le sean afines se entreteje en las no tan nuevas posiciones. En forma explícita o velada, cuestiones como la exploración creativa, el pensamiento crítico y los tiempos de placer son sacrificados en nombre de la ciencia objetiva y de los gloriosos tiempos pasados.
La opción pasa entonces por reinstalar la idea fundamental de que leer no es una práctica reducida a una actividad cerebral individual que pone en contacto grafemas con fonemas mediante los estímulos correctos, sino que es una práctica social compleja, cambiante e inestable. Por eso, los problemas de la escuela no serán resueltos por ningún método universal, ni por la imposición de una ciencia única medible y observable. Por el contrario, las prácticas escolares siempre son contextuales, políticas y dinámicas que, más allá de activar ciertas zonas del cerebro, pueden también movilizar colectivos afines a la construcción de mundos más justos e igualitarios.