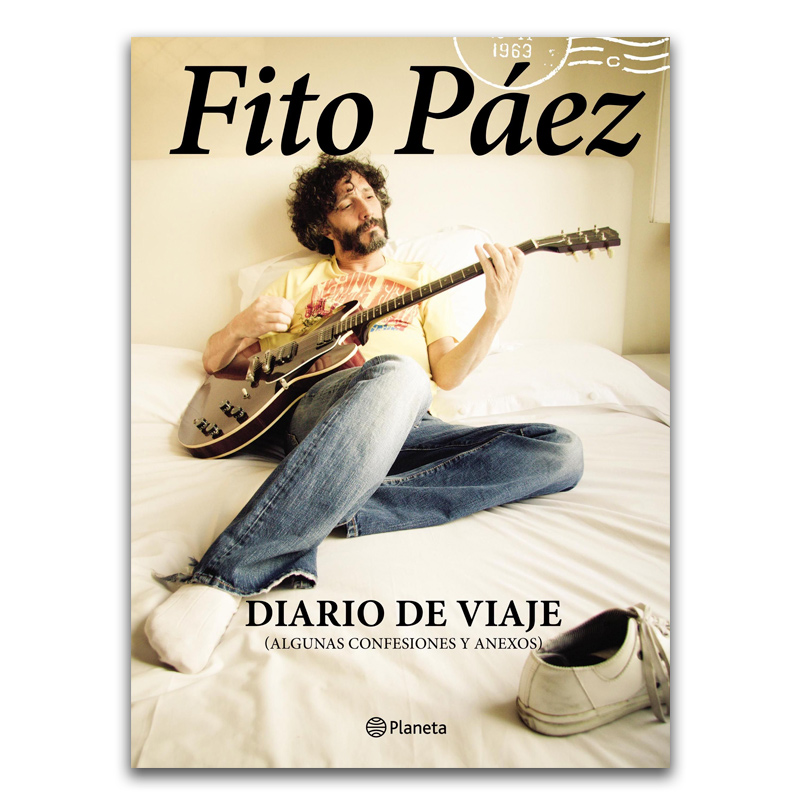Charly García es un niño envuelto en cuerpo de hombre; los ojos pícaros, la actitud maldita, la destreza del pensamiento y esa fabulosa capacidad para que todas las fuerzas jueguen a su favor. El don de la música es su látigo implacable y como todo gran artista no presta atención más que a sus sentimientos.
“Canción para mi muerte” ya contenía la idea de la tragedia. Un flaco entendiendo con esos acordes, que podrían ser de Haydn, el sentido del mundo. “Confesiones de invierno” es su primer intento de incorporar la gran orquesta. Gustavo Beytelman escribe y dirige con maestría arreglos que harían historia y Charly se siente como pez en el agua. Alguien que se anima en los comienzos de los 70 a jugar en estos terrenos sin ningún complejo. Él sabía de qué se trataba porque el piano le daba esa dimensión. Expandir los acordes en “Cuando yo me empiece a quedar solo” no era que se podía jugar a la Europa y al tango. Era también fundar una nueva forma del tango con todos sus elementos melódicos, armónicos y rítmicos. Nebbia y Spinetta están en una dirección similar. Pero ahora estamos con él, que reinventa la música argentina y así una pieza fundamental para pensar la música popular y el tiempo.
Tendré los ojos muy lejos
Un cigarrillo en la boca
El pecho dentro de un hueco
Una gata media loca.
Un escenario vacío
Un libro muerto de penas
Un dibujo destruido
Y la caridad ajena.
Un televisor inútil,
eléctrica compañía
La radio a todo volumen,
y una prisión que no es mía.
Una vejez sin temores
Una vida reposada
Ventanas muy afiladas
Y una cama tan inmóvil.
Y un montón de diarios apilados
Y una flor cuidando mi pasado
Y un millón de voces que me gritan
Y un millón de manos que me aplauden
Y el fantasma tuyo, sobre todo...
Cuando yo me empiece a quedar solo.
Es el relato de un hombre que triunfa en la vida y se queda solo con esa historia de amor, vaya uno a saber de qué tipo, pero de amor al fin, porque lo nombra fantasma y convive con él a partir de un momento determinado, a partir del cual se transforma en su conciencia melancólica. Ese fantasma, que para cada uno de nosotros significará algo especial que nos une de alguna manera al mundo que no fue el que deseamos enteramente. Ese fantasma puede ser algo que perdimos y no lo hubiéramos querido perder o nosotros mismos vueltos esos fantasmas, que nos impidieron ser más felices y así menos plenos.
Acordes que podrían ser de Haydn, Dylan o Piazzolla. Letras que podrían ser de Mann, Puig o García Márquez. Climas con un aire a Kubrick. Pianos, mellotrones, minimoogs, clavinets. Del conservatorio a la viola: un arte salvaje todavía es posible.
Como siempre, García es poderoso a la hora de la verdad. Poder resumir en una canción una historia de este tipo es una tarea inusual. Mientras Mann se toma setecientos y pico de páginas para contar lo suyo en La montaña mágica, García se toma cinco minutos. Los dos están hablando del tiempo.
Estamos en la Argentina, 1974.
“Pequeñas anécdotas de las instituciones” marca el comienzo de una nueva y personalísima etapa en la música popular contemporánea en castellano. Charly se mete con los mellotrones, los minimoogs, los clavinets y entonces alguien nos enseña que se puede seguir inventando maravillas en un mundo que se va degradando. Estamos en el 75, y ya comenzaban a aparecer los desaparecidos. García va para adelante, se carga los muertos, pero también las ganas de vivir. Adelanta la aguja en un país que solo busca anestesia e inventa La Máquina de Hacer Pájaros, un grupo en consonancia con las tendencias sofisticadas del momento, más único.
En los 70, juega con nuevos sonidos sin complejos. Durante la dictadura, se carga a los muertos pero también las ganas de vivir. En los 80 todo pasa por él: Charly es Buenos Aires.
Único porque la uniquidad la daba él tirando el minimoog al piso, bailando en un país que no lo hacía, juntando a los Beatles con Genesis, arrancando un concierto en Rosario con una rosa en la boca y las piernas repartidas entre los teclados en V.
Provocando. ¡Ojo! Charly es algo.
El segundo de La Máquina nos regala “Ruta perdedora” y “No te dejes desanimar”, canciones que ya querríamos haber hecho. Después se monta Serú Girán, el máximo refinamiento dentro del rock popular escuchado en la Argentina. Después, y eso habla bien de la gente aquí, tuvieron éxito. Las canciones eran “Alicia en el país”, “Eiti Leda”, “Cuánto tiempo más llevará”, “Seminare”, “La grasa de las capitales”, “A los jóvenes de ayer”, “Encuentro con el diablo”, “Peperina”, “No llores por mí, Argentina”.
El mundo necesita arrinconar al que se anima a más porque pone todo en peligro, como si no lo estuviera ya.
Llega en el 82 Yendo de la cama al living, álbum bisagra. Nada volverá a ser lo mismo en la canción popular argentina, otra vez. Vuelve a reinventar todo. Piazzola, Dylan, la falopa, Lennon, la imposibilidad de ser diferente sin ser condenado en una plaza, Willy Iturry, la viola muteada con delay corto, el tambor fuerte, el conservatorio europeo… Pareciera estar diciéndonos: “Me duermo con todos ustedes porque yo ya lo sé”. Puig y García Márquez como telón de fondo.
Después vino Modern clics, la música del futuro. Kubrick y la exactitud.
En los 80 se movía Charly, intentando centrar la escena. Todo pasaba por él. El centro del mundo estaba en Buenos Aires y él era Buenos Aires. El bar Einstein, La Esquina del Sol, Cemento, El Parakultural, su casa. A los únicos a los que no les asustaba la cocaína eran a él, a Fogwill y a Symms.
Charly nos enseña que se puede seguir inventando maravillas en un mundo que se va degradando.
Después vendrían Parte de la religión y Cómo conseguir chicas, joyas argentinas modernas. La hija de la lágrima es un disco extraño, piedra fundacional del futuro del siglo treinta y nueve. Un álbum hecho de pequeños retazos, aparentemente inconexos, que desafían al oyente desprevenido a perderse durante una hora en un caos que asustó a seguidores y crítica porque Charly, ahora sí, se había vuelto loco y esto era lo que todos habían estado buscando durante tantos años.

El mundo necesita arrinconar al que se anima a más porque pone todo en peligro, como si no lo estuviera ya. García estaba aburrido de los acordes, del cuatro por cuatro, del desarrollo de la canción, de los timbres de los sintetizadores y ahora iba por más. Desarma la forma de composición convencional y se encierra en un estudio con sus demos caseros, películas y CD favoritos a inventar una forma nueva con su ya conocida audacia. Todos, casi sin excepción, se horrorizaron. La máquina de matar estaba lista otra vez, buscando esa perfección pequeñoburguesa. Charly ya no era material de consumo en los hogares argentinos, su música molestaba y agredía. Había perdido la canción, decían.
Pero su arte trasciende y se sitúa fuera de los cánones de la música de confort para un mundo globalizado. Se vuelve más específico y original. Busca el error casi como un místico. Funda una mística, como todos los grandes artistas. Nos hace repensar el sentido de un arte salvaje, todavía posible. Un arte vivo, que destile odio y humor, pasión y amor, y que nos intime a ser más inteligentes y volver a descubrir el mundo en el que vivimos. Yo no sé quién podría ufanarse de eso aquí. Mientras tanto, García era el falopero más grande de la historia argentina, como si eso no significara algo. Su carrera estaba “acabada” y eso era bueno “aquí”, porque correspondía con nuestra más noble y enloquecida tradición de intentar construir todo otra vez sobre lo recién destruido por nosotros mismos, intentando así refundar el mundo, como si esto fuera posible.
Esta idea volvería loco a cualquiera. A Charly jamás, pienso, mientras llegamos en un micro viejo y destartalado a Capilla del Monte a tocar algunas de sus canciones.
2004