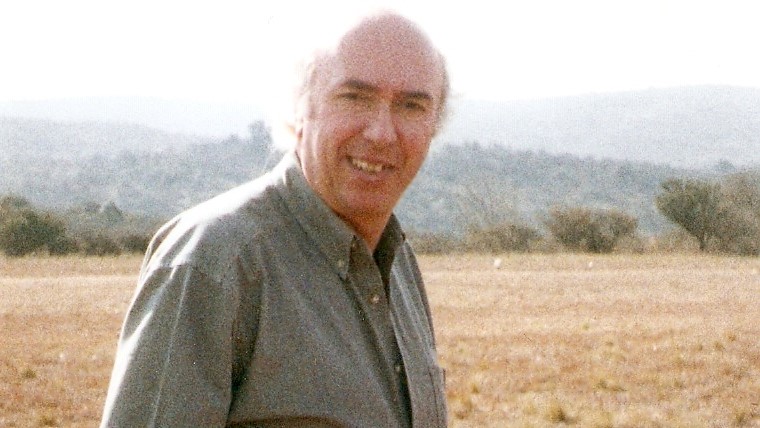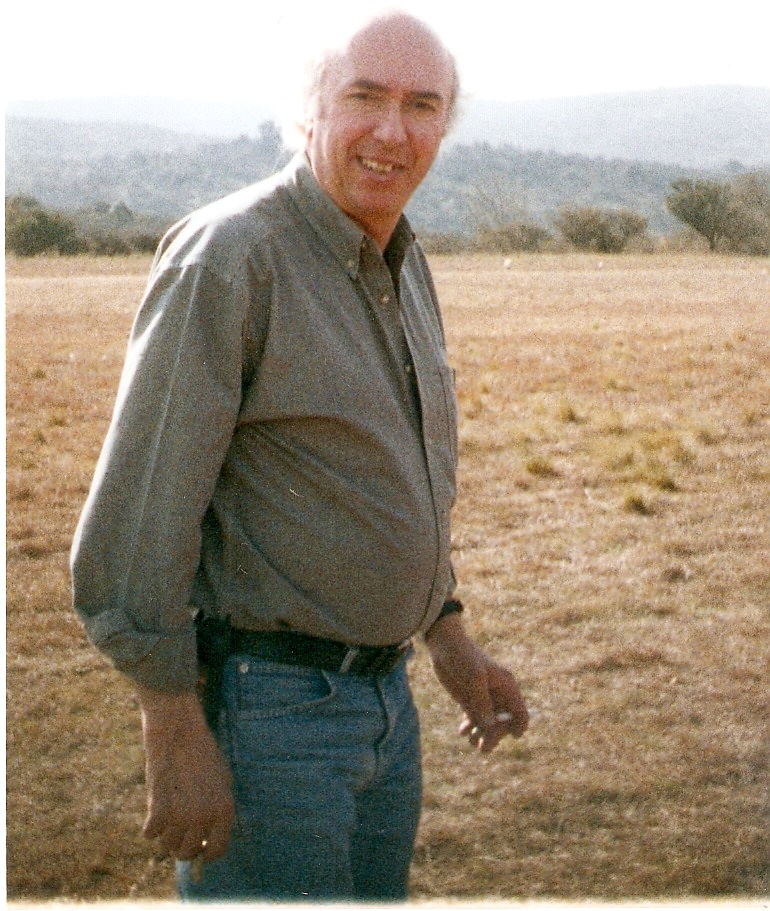Por: Federico Cavalli
Esa última semana de marzo llovió de todas las formas posibles. Despacio, fuerte, torrencialmente, en forma de llovizna y hasta tan finito que no te das cuenta de que te mojás. La humedad trepó a números muy altos. El sol se escondió, buscó mostrarse a través de las nubes y no lo logró. Fue una semana gris. Llovió de lunes a sábado.
Mi vida no tenía mucho contenido. Ir a la facultad, pensar en que sería de mi vida mientras viajaba en el bondi de vuelta, mirar el noticiero por si hablaban de Racing y estudiar. Creo que eso era todo. Eran tiempos sin motivaciones, sin energía.
Fue una semana que pasó sin pena ni gloria. Pero el domingo, bien cristiano, todo se renovaría. Unas pequeñas rayas de sol se filtraban entre las nubes. Una mañana templada, bien otoñal, con unos grados por sobre la media. Papá apareció con su clásica remera de entrecasa, unos cortos bien ochentosos y las zapatillas blancas manchadas con los zoquetes bien altos, o todo lo alto que se podía. Estaba orgulloso de esa combinación espantosa.
De golpe se mandó entre las plantas, metió unos tijeretazos, cargó el tanque cisterna, sacó unas ramas y salió del galpón del fondo de casa con ropa recién lavada. Con sorpresa le pregunté sobre ese arranque. “¿Lavaste ropa?, llovió toda la semana, hay una humedad terrible, ¿Qué te hace pensar que va a secarse?”, argumenté. “Siempre hay que apostar a que va a salir el sol”, fue su corta respuesta.
Esas palabras podrían haber quedado en la nada o como simple autocomplacencia de mi papá. Pero el destino las maximizó. Mi viejo murió al otro día, el lunes 2 de abril de 2007 a las siete, en una de las mañanas más raras que recuerdo.
Ese lunes fatídico llovió desde las 5 hasta las 6 y media de la mañana. Se inundaron calles aledañas al barrio, parecía que nunca pararía. Cuando mi viejo se despedía de este mundo, salió el sol. Radiante, fuerte, imponente. Cesó la lluvia. Nos invadió el calor.
Una rareza. La gente suele decir, cuando alguien muere y llueve, que el cielo lo llora. Bueno, acá no lloró nada. Al contrario.
En una de esas lo estaban esperando en las puertas del paraíso. Quizás se alegraron mucho cuando lo vieron llegar, con la sonrisa de pícaro, la misma de cuando era chico. O por ahí entró cantado alguna canción de Racing, bien a los gritos, pero con respeto. Me lo imagino bien recibido, abrazado por varios, riendo y buscando a mi abuelo.
También pienso que la frase no podía quedar así nomás. Y ni bien se fue nos mandó el sol. Para que siempre apostemos por él. Para que no bajemos los brazos y tengamos esperanza. Para que en los momentos más nublados y en los minutos más lluviosos, arriesguemos.