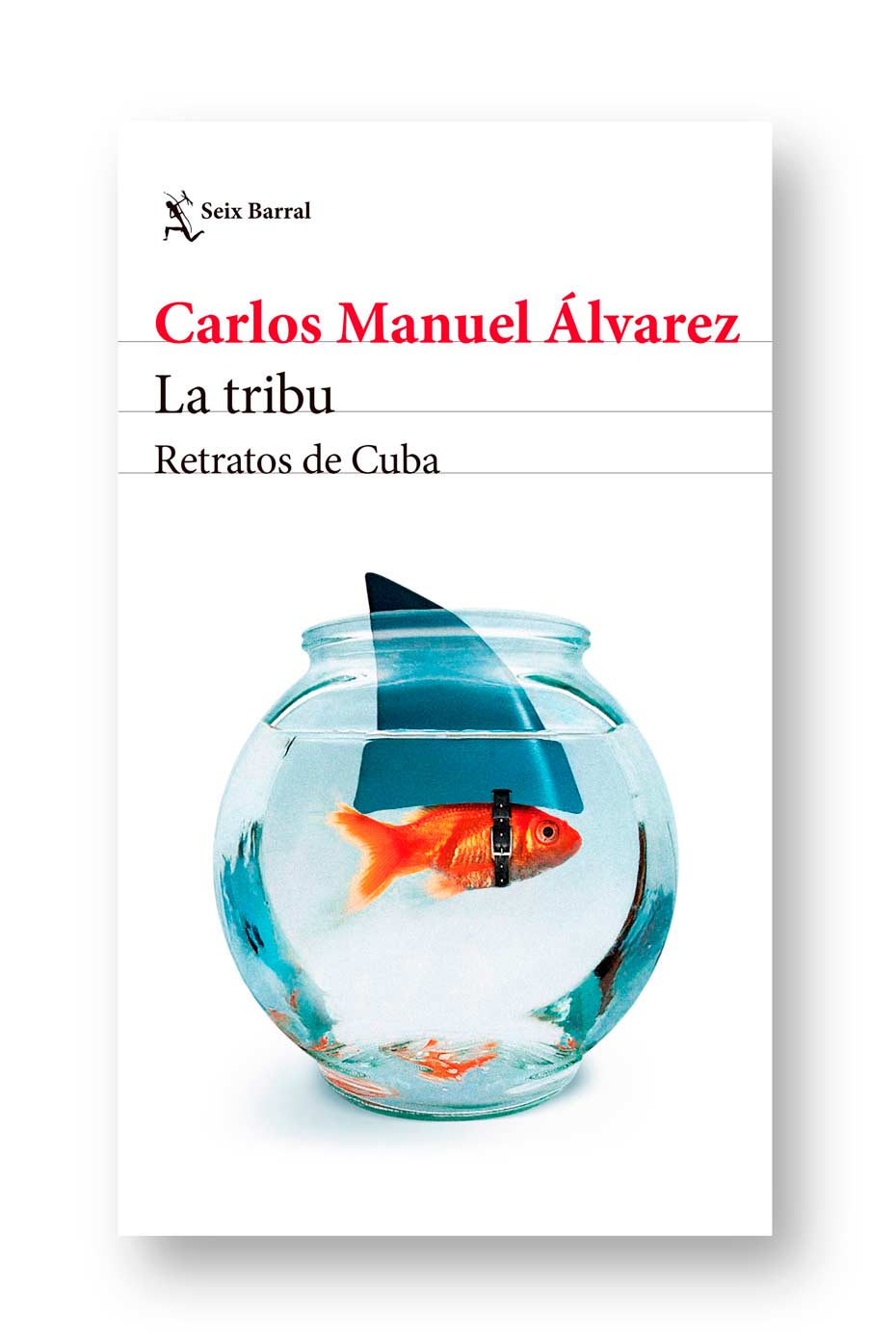Foto de portada: Franx
Fotos de interior: Juan Carlos Pujol Mainegra , Joao Vicente, Beth Wilson ,Howard Ignatius , Frank Vervial
A las doce menos diez de la noche, el italiano, sin dejar de rascarse su tobillo, dice que después los comunistas quieren vivir bien. No alcanzo a escuchar por qué lo dice, ni a cuál de los otros tres contertulios se dirige, pero su tono es autoritario.
La carencia es un cartel que los comunistas se deja- ron colgar y que ellos mismos también se colgaron. El comunista usa la pobreza como sinónimo de dignidad, y el anticomunista, cuando un comunista aspira prosperar, le recuerda que prosperar no es digno de comunistas. El comunista, entonces, dice que es cierto y termina creyéndoselo, quizás porque le conviene.
Una muchacha —color azúcar quemada, veinte años, gestos cautelosos— intenta contradecir al italiano, pero el italiano la corta rápidamente. Hace con la mano un gesto de desdén.
Como quien dice: Bah.
Como quien dice: ¿A mí, querida? ¿Yo que he recorrido la Capilla Sixtina, la Piazza Spagna, la falda de los Alpes? ¿Yo que he visto la Opera dei pupi? La muchacha hace silencio y la conversación continúa. El italiano es el único extranjero. La muchacha, al parecer, está en vías de convertirse en su pareja, pero todavía no lo es. Los otros dos que conversan sí que lo son. Ella viste un pulóver de la Canarinha, él lleva una gorra de visera doblada, y ambos son amigos de la pretendida. A cada tanto se besan y se acarician las manos o los muslos.
Los cuatro están sentados en el muro del Malecón, frente a la gasolinera de Paseo, muy cerca de los hoteles Cohíba y Riviera. Yo estoy a dos metros de ellos, sentado también, con el oído pegado, fingiendo distracción. Miro el mar. Pululan, en medio de la negrura, luces minúsculas que cuando partieron de la costa eran pescadores hechos y derechos. Dos músicos ambulantes tocan un temilla de Roberto Carlos. La luna se desfigura en el agua. Las crestas de las olas, antes de desaparecer entre los riscos, reflejan quisquillosas lentejuelas de plata.
***
Es verano, fines de agosto, y he venido hasta el Malecón dispuesto a combatir una vieja patraña: la melaza romanticona que los malos poetas, los cronistas del noticiero y los trovadores deprimidos han vertido sobre este largo muro que ciñe las carnes de la ciudad.
En un tiempo, miré y recorrí el Malecón lo suficiente como para pasar de la idolatría al desprecio. Llegué a La Habana en 2008, y me albergué en el piso 22 de F y 3ra, la beca para estudiantes de provincia. Todo lo que tenía por delante, para ese entonces, eran sucedáneos lácteos en el desayuno, bandejas de calamares en la comida, y mucho mar; mucho Malecón.
Cuando creía que la vida era demasiado dura conmigo, me iba al Malecón. Cuando pensaba que no había sufrido lo suficiente, me iba al Malecón. Cuando dos tetas o una cara bonita no me aceptaban, o un íntimo emigraba, o leía a Amado Nervo, o quería inventarme nuevas tragedias existenciales, me iba al Malecón, y me sentaba solo, y me echaba bocarriba. Intentaba convencerme de que no me estaba aburriendo, de que atravesaba un verdadero proceso de depuración espiritual, y de que ese, el solipsismo, era su precio. Hasta que por suerte desperté y me dije: ¿y para qué, imbécil, es que haces todo esto?
Entonces supe que el problema no era el Malecón, sino yo. Y que el poco interesante era yo, no el Malecón. Y que resultaba más saludable mirar y observar y apuntar lo que sucedía en el Malecón, que mirar y observar y apuntar lo que me sucedía a mí, que era, en plata contante y sonante, nada. Prestando atención, mirando y observando, llegué a la fácil conclusión de que el Malecón funcionaba como una especie de Inferno, círculos y círculos, y que lo único que había que hacer era recorrerlos.
17,000 toneladas de cemento Portland, 22,000 metros cúbicos de arena, 45,000 de piedra picada, 35,000 de rajón, 4,200 toneladas de barras de acero, 295 de vigas y un millón de pies de madera sostienen diariamente las frustraciones, el ocio, las nostalgias y lo que sea que los habaneros vengan a dirimir al borde del mar, como para confirmar que no hay rito o tradición que pueda perdurar en el tiempo si no hay primero un fino trabajo ingenieril que lo sustente.
Son, ya, las doce de la noche. El italiano y su cantinfleo terminan por hartarme. Una señora se acerca y me pregunta si quiero comprar.
***
Se llama Ileana. Tiene más de cincuenta años, aindiada, piel sin planchar, cabeza gacha, faldas largas, algo apagado en los ojos. Es una de esas mujeres que vende caramelos, palomitas de maíz, galletas de chocolate, boniatos fritos empaquetados, y que camina quién sabe cuántos kilómetros por jornada.
—Llego sobre las diez y me voy a las cuatro, a veces a las cinco de la madrugada —dice.
Apenas conversa. Vive en Arroyo Naranjo. Vive enco- gida de hombros. Trabaja en el Malecón desde hace cuatro años. Al jubilarse —no le quedaba más remedio, porque Ileana tiene nietos—, aceptó esta propuesta del Estado.
—El fin de semana es mejor —dice—, se vende más. No hay nada extraordinario en lo que hace Ileana, ni siquiera nada extremo, pero algo no encaja, evidentemente. El mundo no debiera ser un lugar en que mujeres venidas a menos, a las puertas de la vejez, tengan que recorrer la madrugada durante seis o siete horas seguidas para ganar cuatro míseros pesos. Luego dormir un par de horas, luego atender la casa y luego volver a la carga. Ileana no es mi abuela, pero si lo fuese, me produciría mucho malestar.
Estoy en lo que he decidido llamar la zona blanca del Malecón. Al este —que comprende Habana Vieja y Centro Habana— las luces son amarillas y la actividad es básicamente diurna. Pandillas de chiquillos lanzándose al mar desde el muro, taxistas desesperados por ganar un pasaje, vendedores de bisuterías y confituras, y una legión de mutilados y harapientos intentando arrancarles algún que otro dólar a los turistas de paso. Aquí, en el oeste — todo Vedado, desde la Chorrera hasta la Avenida 23—, las luces son blancas —luces led—, y el trasiego es nocturno.
Empiezo a caminar hacia el este. Dos mujeres beben indistintamente de una caneca de ron. Una de ellas, por lo estentóreo de la risa, parece haber fumado alguna yerba con anterioridad. También comen chicharritas. Y cinco niños duermen alrededor. No sé si son los hijos de una o de otra o los hijos mezclados de ambas. Duermen a pierna suelta, como si ellos, los niños, se hubieran emborrachado primero y ahora les tocase el turno a las madres. Como si todos, familias colindantes, hubieran decidido marcharse de casa y abandonar al respectivo padre-marido de una buena vez.
Hay otras dos mujeres —licra amarilla una, short de mezclilla a punta de nalga la otra—, muy gordas, con todas las libras cayéndoles estrepitosamente sobre la tela apretada, suerte de putas baratas, que me piden dinero y siguen de largo, sabiendo de antemano que nada les voy a dar.
No es esta una noche calurosa. Se escucha la empalagosa melodía de un José Luis Perales maltratado. Por lo general, detrás de una mala canción mal cantada, alguien intenta ganarse la vida.
Unos tipos —tres en realidad— juegan dominó. Un viejito —camisa blanca y pantalón azul; presunto chofer— camina con premura, y otro señor avanza a su lado, con una palangana entre los brazos repleta de objetos.
Un grupo de veinteañeros juega a un videojuego —cabezas apurruñadas y superpuestas sobre una pantalla táctil—, y otro grupo oye disco y ensaya pasillos de break dance alrededor de una bocina inalámbrica. Una mujer, gritando desde su celular, dice sí, sí, yo conozco a su marido, un descarado.
Alguien habla de los cubanos en Grandes Ligas: lo que hace José Dariel Abreu con los White Sox de Chicago, lo que hace Yasiel Puig con los Dodgers de los Ángeles, y lo que se dice de lo que ambos hacen.
El comentario viene cargado con esa dosis de admiración y fábula que conozco bien. Cubanos que todo lo que saben de Grandes Ligas lo saben a través de un tercero —alguien que en su centro laboral accede a (un mal) Internet, o alguien que trabaja de camarero o dependiente en algún hotel y sintoniza espn o Fox Sports—, pero cuya elocuencia al hablar los hace parecer testigos de primera mano.
Ejercicio de mitificación. Repiten lo que oyeron, y a lo que oyeron le agregan algún detalle que vuelva la anécdota más espectacular y que, por tanto, los haga sentirse a ellos portadores de una información nueva. Así es como, tras desaparecer de la prensa oficial, y de la programación deportiva habitual, los peloteros cubanos de las Grandes Ligas terminan siendo, para los aficionados cubanos de Cuba, los más increíbles, los más infalibles, los más espectaculares y los más supermanes de todas las Mayores.
Para ser número uno no es necesario sumar estadísticas.
Basta con sembrarse en la añoranza de alguien.
***
No me sabré el nombre del pescador. Nunca he sabido cómo hablarle a un pescador. Para mí, pescar siempre ha sido una labor más metafísica que práctica: ocio para elegidos, pretexto ordinario que esconde una profunda reflexión filosófica. El pescador no viene a sacar peces. Dos mojarras, un robalo, lo que sea, no justifican cuatro o cinco horas detrás de un carrete. El pescador finge que saca peces, pero en realidad viene a algo más importante, que todavía no sé qué es.
Este señor viste sandalias de cuero, pulóver azul, short de cuadros. El pelo encrespado —maleza hirsuta— desborda los límites de su gorra amarilla. Debe rondar los cuarenta años. Tiene el vaso de ron a un gesto de distancia, y está rodeado de otros pescadores. Hay uno, ya mayor, con camiseta de huequillos. Hay otro, más joven, que prepara la carnada: carajuelos troceados.
Después de un rato, le pregunto si pican. Me dice que sí, algún que otro parguito, de vez en cuando su mojarra, y luego ensaya una media sonrisa.
—¿No le aburre esto? —digo.
—No. Es mi único entretenimiento.
—¿Viene a diario?
—Cuando puedo.
—¿Y cuándo puede?
—Cuando puedo.
—¿Se pasa la madrugada despierto?
—A veces amanezco, a veces me voy más temprano.
—¿Y qué lo determina? ¿Si pican o no?
—No sé. Me puedo quedar aquí la noche entera sin pescar nada. Eso depende.
Luego los dos hacemos silencio y luego el pescador me brinda un poco de ron y yo me niego con cortesía y luego el pescador me dice:
—Yo vengo aquí a vaciar el cerebro, a desconectar del trabajo. Así es como logro sobrellevar esto.
No alcanzo a entender a qué se refiere. Si a la vida en general, si a la situación del país, si al paso de los años, si a un conflicto suyo muy específico. Él tampoco lo aclara.
A fin de cuentas, es un pescador. Alguien que habla con parábolas.
—Créeme. Si no es así, con el cerebro vacío, no hay quien lo pueda sobrellevar.
***
Diez metros más allá, cuatro jóvenes conversan. Tienen el porte y el habla típica de los estudiantes universitarios que disfrutan desgranar un tema, preferiblemente político, durante horas, para luego marcharse contentos a casa, seguros de que justamente eso que están viviendo, que están padeciendo, que están discutiendo, y no otra cosa, es lo que luego recordarán como la universidad.
No oigo todo lo que conversan, pero alcanzo a transcribir, en una libreta que disimulo como puedo, buena parte de lo que dicen.
—Lo primero que hay que hacer es partir de la necesidad del ser humano —explica una muchacha, muy locuaz ella, con energía de senado.
(…)
—Yo quería ir al Louvre —dice un blanquito retacón, a quien los rizos le caen sobre los hombros.
(…)
Más tarde, agrega:
—Con sólo diez millones se arregla La Habana, seguro.
—A mí La Habana me apasiona y me entristece —dice la muchacha.
—A mí igual —dice el muchacho—. Pero pasión y tristeza es lo mismo, ¿no?
—La gente no conoce su ciudad —dice la muchacha—. No conocen su historia. No saben nada del lugar donde viven.
—Esta es una generación perdida —dice el muchacho, que no debe llegar a los veinte años. Edad en la que ni generación hay.
—¿Sabes lo que habría que hacer? Leer a Ciro Bianchi —dice la muchacha, y aquí, atragantado con mi saliva, no puedo dejar de emitir un sonido gutural, especie de hipo que hace que todos miren hacia mí y que yo, cogido infraganti, me ponga a disimular a duras penas.
Tomo una piedrecilla y la lanzo al agua. Me abrocho un cordón. Me rasco el lóbulo de la oreja derecha y bostezo. Una gorda con blusa de óvalos cruza la calle. Pienso que no quiero que descubran que los he estado escuchando y, por pensar, termino perdiendo el hilo de la conversación.
(…)
—Yo digo que hay que tener la mente abierta —dice el muchacho.
—Yo la tengo abierta —dice la muchacha.
—Tú lo dices —interviene un tercero, mientras se acomoda los espejuelos—, pero en realidad no es algo que sepas. Todo el mundo cree tener la mente abierta.
—Aquí las prostitutas —dice la muchacha— no se sienten menos, porque saben que luego se pueden integrar a la sociedad.
—Aquí se prostituyen porque tienen que comer —dice el cuarto integrante de la conversación, que hasta ahora no había abierto la boca, o, si la había abierto, yo no lo había escuchado.
—No es tan así —dice la muchacha.
—¿Cómo es? —dice el tercero.
—Yo, en lo particular, me siento derrotado —dice el muchacho de los rizos.
—Aquí se prostituyen, pero no tanto, y son universitarias —dice la muchacha.
—Aquí hay miseria humana —dice el cuarto integrante.
—Pero allá hay miseria humana igual —dice la muchacha.
—Allá es miseria humana material —dice el cuarto integrante—, pero aquí es miseria humana de la carne. Nadie entiende lo que el cuarto integrante ha querido decir y todos hacen silencio. Luego discuten sobre las posibilidades de emigrar de Cuba. Luego sobre qué hubiera pasado con Cuba, y no sé qué recoveco histórico los lleva a semejante puerto, si Cuba fuese Corea y la hubieran dividido en dos.
Luego alguien dice: y eso no significa que me identifique con el imperialismo.
Luego alguien agrega: latinoamericanismo.
Luego alguien, para bajar las tensiones, dice: nosotros hemos tenido hoy cada tema de conversación que es como para entrarse a piñazos.
El resto asiente, contentos por no haberse entrado a piñazos.
—Hemos tocado temas espinosos —dice la muchacha.
—Uf, sí —dice el muchacho de los rizos.
Estamos frente al edificio Girón, justo en G y Malecón. El edificio es intrincado y sucio. Se construyó en la década del setenta. Tiene la estética del realismo socialista, pero le sobra un gesto, de ahí que siempre me haya llamado la atención. Como si el realismo socialista, de repente, hubiera intentado personalizarse, alejarse del colectivismo. Es decir, tan colectivo que lo aunara todo, que no fuera más que el Uno. Realista socialista entre los realistas socialistas.
No hay quien no crea que el Girón es horrible. Erigido en pleno Vedado, impuesto por alguna normativa central, su fealdad es icónica. Pero es tan, tan feo, y tan poco funcional, que no puede ser que ni los arquitectos, ni los ingenieros civiles, ni los albañiles no se hayan dado cuenta, por lo que he llegado a sospechar que no estamos ante una fealdad rotunda, sino ante una belleza rara y futura, que algún día ya comprenderemos.
Los muchachos se ponen de pie, estiran los músculos, cruzan la avenida y se pierden entre los bajos del edificio. Hacer del Girón una alegoría es un ejercicio predecible y ampuloso, que a toda costa voy a evitar. Antes de seguir de largo, noto que en la acera del frente hay tres policías de pie. Me quedo mirándolos por espacio de un minuto, o sea, mucho tiempo, y los policías siguen ahí, tan quietos que dan miedo. Sin nada que hacer. Sin nada que decir. Quizás esperando una ilegalidad que todavía no ha llegado.
***
Por alguna razón, desde la Avenida G, hasta los alrededores de la Tribuna Antimperialista, cerca de la calle Línea, el Malecón no es más que un largo muro desangelado. Cero ajetreo. Cero voces. Muy pocas personas. Las autoridades, también por alguna razón, controlan el tránsito y la estancia en esta zona. Es la una de la madrugada, y una mujer le dice a otra: no, yo nunca fui a ninguna fiesta. Él se pasó la vida delante de un tablero de ajedrez.
Pasan dos hermanos, agitados, y el mayor le dice al pequeño: ¿tú eres anormal? ¿Tú no ves que yo estoy a cargo tuyo y que la pura me mata?
Hay, en la pared del muro, una foto del mayo francés con una flecha que dice: toda la imaginación en el poder. Dos novios heterosexuales se enamoran. Ella tiene una cartera plateada y él un reloj inmenso en la muñeca izquierda. Dos novios homosexuales se enamoran. Él lleva una camisa rosada y él lleva un pulóver beige de cuello.
Una muchacha, sola, oye reguetón, bebe ron y mira al mar. El Malecón es, en este momento, la larga y solitaria carretera que conduce a un pueblo deshabitado y polvoriento. Su longitud es hermosa. Su hermosura es visceral. Le viene del largo, del ancho y de la altura. Es revelador mirar y comprobar que el muro no se acaba, que se extiende incluso más allá de nuestro alcance. Eso normalmente no es hermoso, pero ahora sí lo es.
***
Negros tembas: dos mujeres y un hombre, sabrosos, ebrios ya. Con sendas latas de cerveza escachadas golpean el muro y cantan, en clave de rumba: «y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, cuál es la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo?».
—¡Agua! —dice una, vestido rojo y pañuelo en la cabeza
—¡Ahora! —dice la otra, blusa amarilla, vestido negro y collar blanco.
Ambas aceleran el ritmo. Se menean. Una mano la apoyan en el muro, la otra la revolean, y el culo lo empinan para toda la avenida.
—Ay —dice la del vestido rojo. Y golpea la lata con el pie.
—La soledad se sienta a mi mesa —aclara el hombre.
—Vamos a buscar una botella, que sin gasolina esto no camina —dice la del vestido negro.
El hombre, ya sin cantar, sigue dándole a la lata contra el cemento.
—El Malecón es pa gozar —insiste la del vestido negro—.
Vamos a comprar un planchaíto de noventa kilos.
—La bala no da —dice el hombre.
Estamos frente al Tángana, la gasolinera de la calle Línea. La bulla se multiplica. La gente ha cambiado de vestuario. Usan ropa chillona, agresiva, que entra por los ojos. Hay un par de turistas, bobalicones, que miran el entorno con cara de gallo Claudio, como si se dijeran: bueno, ya estamos aquí, ¿y ahora cómo es que se consiguen las negras lindas?
Un mulato de pulóver naranja muy naranja, y gorra de Pinar del Río, baila break dance, lo mezcla con guaguancó y se burla de cualquiera. Pasa una señora que vende rositas de maíz y el mulato ensaya un amague. Pasan dos policías y el mulato se ubica detrás, les saca la lengua y resbala sobre sus pies tal como resbalaba Michael Jackson en «Smooth Criminal». Los policías se voltean y el mulato camina y se pone a silbar. Todos nos reímos. Hay, más adelante, una patrulla parqueada y muchos policías alrededor. A menos que sigan la pista de algún sicario, son demasiados policías para un operativo. Doce en total. Destacan un capitán, un subteniente guapetón y dos oficialillos que se escabullen y asumen el uniforme casi con vergüenza. Como si, con su timidez, quisieran hacernos entender que ellos son policías por equivocación, que la vida, en contra de sus voluntades, los llevó por ese camino y no les quedó más remedio. Veo, incluso, en el hombro de alguien, las tres estrellas de un coronel. Han detenido a un par de muchachos. La causa: indisciplina social en la vía.
Dice el subteniente: Tienen una guapería barata, una guapería barata, qué guapería barata es la de ustedes.
Dice el coronel: Una partida de bobos lo que son. En vez de sentarse correctamente a coger fresco, normal. Luego el subteniente le ordena a uno de los muchachos que se corra de sitio. El muchacho no obedece.
El subteniente lo ordena con más fuerza. Un amigo del muchacho le dice:
«Oye, Piti, dale pa allá, asere».
Piti obedece a su amigo, y comienza su gracioso parloteo:
—Lo más lindo de esto es que siempre hay un día detrás del otro. Unidad de Zapata y C. Tranquilo, yo soy un feliciano. Yo soy artista, asere, eso es lo que nadie sabe aquí.
—Esto es una bobería —le dice el amigo—. Nosotros vamos adelantando para recogerte en la estación.
—Igual, si yo me iba caminando. Qué tiene que ver cómo yo camine. Yo puedo caminar arrastrado por el piso.
—¿De quién te estás burlando? —dice el subteniente, soberbio.
—Zapatos de mago. Profesional.
—¿De quién? —dice el coronel.
—Los impostores vienen arrastrados, pidiendo dinero, y ustedes no hacen nada. Sin embargo, yo que me estoy divirtiendo, porque estoy en unas notas, y mira lo que me hacen.
—Cállate ya, Piti.
—Fíjate que yo no hablo. Que me lleven. Qué le importa al tigre una raya más, con todas las que tiene. Yo soy grande.
—¿Tú eres grande? —pregunta el subteniente.
—¿Yo? Uno setenta. ¿Cuántas veces no me han guardado antes? Sin drama. Yo lo que soy es mago profesional, grábate esa.
—Si eres mago —dice el subteniente—, ¿por qué no te zafas las esposas?
***
A unos metros, dos voces carrasposas rapean:
—Esto es problema, problema, problema./ Saca la mano que te quemas./ Que yo me pongo pesao./ Que tú sabes cómo vengo. Guapo y fajao./
—Pero cuál es el foco./ Loco esto es pa ti./ Manos parriba los efó./ Manos parriba los efí./
—Oye que dale, que dale, que dale pal hospital.
De fondo, se cuela la diversión de otro grupo, más sosegado, que canta La gloria eres tú. Pero los raperos se roban la atención.
—Todo te lo di, todo te lo he dao./ El bonche se calentó./ Manos parriba los efi efó./
—Mi rapeo está potente/ dime si no es verdad/ le estoy echando plomo al infinito y más allá./ Que tengo yo La Habana súper súper que alterá./ Estate tranquilito que te parto a la mitá./ Pa que escuches mi lírica a la hora que sea,/ lo mismo de noche que de madrugá./
—El bonche se calentó./ Completo. Saquen las mo- chas que después me meto yo./
—Esto es problema llegaron los pesaos./ Esto es problema mañana y pasao./ ¿Por qué?/ Porque seguimos guapo y fajao./
—¿Cómo?
—Guapo y fajao.
—¿Qué dice?
—Guapo y fajao.
—Repite.
—Guapo y fajao.
***
23 y Malecón: zona de travestis. Señas, deslizamientos, guiños furtivos. La noche se condensa en su punto culminante. En la fuente del Hotel Nacional, hay una fulana con zapatos azules, blusa verde marino, bolso rojo, short blanco y cortico a punta de nalga, extensiones en el pelo, cejas que, de tan arqueadas, parecen quebrarse. Su amiga, menos emperifollada, lleva chancletas Dupé, camiseta malva y felpitas en la cabeza. Ambas mulatas. La amiga le grita. La otra, faraona, se hace la desentendida, mientras camina tramos cortos sin perder la altivez.
Intento descubrir los rasgos varoniles bajo su maquillaje, sus bembas de mulato guaposo detrás del creyón rosado oscuro. No es fea, pero sí tosca. Las travestis que logran ser mejores travestis, entendido ser mejor travesti como saber camuflarse y confundir con mayor eficacia, son las travestis que logran reducir al mínimo el elemento grotesco que hay en el cuerpo masculino, las que alcanzan a trocar lo viril por lo grácil, lo recio por la distensión.
Este muchacho promete, pero no parece tanto una mujer como una criatura en plena progresión. Digamos que algunas zonas de su rostro ya semejan las de una muchacha, pero en otras no consigue acicalarse del todo. Tiene mucho culo. Tiene culo de slugger.
Un tipo pasa y, sin detenerse, le dice:
—Vamos a hacer unas cositas.
—Qué coño te pasa —dice ella.
Su amiga, la que grita, se acerca y le comenta que se va a casar con el muchacho de veinte años, ese niño chulísimo que le compró cerveza, un pulovito Calvin Klein, un abanico y unas botas de cuero.
En el portal del Ministerio de Comercio Exterior, otra larga fila de travestis no se cansa de chismorrear. Chiqui, le dicen a una, y, según cuentan, está enamorada de un muchacho orejón. Tortillera, gritan. Una rubia hace entrada. Las otras la saludan, pero sin demasiada reverencia. La rubia se da más importancia de la que verdaderamente parece tener. Alguien comenta que la rubia, hace un par de semanas, se estresó con su marido y le rajó la cabeza. Ella no hace nada, no lava un blúmer, dice la Chiqui, pero refiriéndose a otra travesti, no a la rubia.
Coro polifónico que trata, simultáneamente, los más diversos temas sin perder el hilo. Esta esquina es el punto de reunión. Aquí esperan, hasta que aparezca un tipo y decida llevárselas consigo. Aquí, además, se ambientan algunos de los típicos chistes sobre la confusión que suelen crear las travestis en los heterosexuales sedientos. No hay travestis humoristas, o al menos no las conocemos. Sería cuando menos justo, aunque también gracioso, escuchar la versión de una travesti, cómo prepara su treta, cómo comprime su sexo entre los muslos y nada le cuelga y todo lo que puede vislumbrársele es el triángulo que antecede al centro del deseo, y cómo camina en puntillas hasta que apaga la luz, se desviste y pide desaforada que de entrada se lo hagan por atrás. Y se lo hacen. El tipo, ya ciego de tanta suerte, se lo hace. Hay materia hilarante ahí, sin dudas. El ardid coronado, la astucia que finalmente alcanza su premio. Nosotros queremos creer que el hombre recién llegado de provincias a última hora se percata del engaño, pero es bastante probable que nunca se percate, o que se percate y se haga el desentendido, y que lo disfrute y luego quiera que lo sigan engañando.
La conversación, después de los primeros minutos, se torna algo aburrida. Hasta que la Chiqui dice que le duele el bollo. Y que el bollo es para vivir, es libertad. Pero, cuando se va a tocar el bollo, lo que se toca es el rabo.
El bollo como el paraíso perdido, como el objeto ansiado, la cura de todos los males. Incluso me atrevo a sugerir que a veces no hablan del bollo como órgano sexual, sino como actitud o como asunción o como pelea. Algunos contra la biología y otros simplemente contra la moral y las leyes. Las travestis contra la moral y las leyes, y las transexuales también, pero, primeramente, contra la biología o contra la naturaleza o contra la reputa madre de Dios, que los metió en un cuerpo que es un enemigo, y aquí, en medio de la madrugada, mientras observo sus vestimentas de bajo presupuesto, sus afanes desmedidos por aparentar lo que desean, y no lo que les tocó ser, se me ocurre una idea.
Alguna vez he dicho: «un cuerpo extraño», refiriéndome simplemente a una astilla de madera, la punta de un lápiz, un clavo. Imagino entonces lo que podría significar que todo me sea un cuerpo extraño. Que el ser, el estar, lo que puedo tocar de mí, lo que puedo palpar para cerciorarme de que soy —el torso, el sexo, los pómulos, los pies, una axila, un diminuto poro—, no son más que piezas de un cuerpo que no me pertenece, y de un cuerpo que quisiera cuanto antes expulsar de mí, echar a un latón de la misma manera que otros echan un vestido roto, o una astilla de madera, la punta de un lápiz, un clavo. Pero lo cierto es que no podría echar fuera de mí todo lo que hay en mí, porque entonces también me estaría echando yo, íntegro, y no me estaría liberando de nada. Yo, mi propia cárcel: algo así como que pretendiera liberar no al preso, sino a la prisión.
El bollo, en suma, como parábola del alma.
Entonces, al filo de las tres de la madrugada, escucho el diálogo más hermoso de la noche.
—Yo cojo, me paro, me siento y me abro —dice la Chiqui. Alguien que la mira, con gesto despectivo y tierno a la vez, y sólo le responde:
—Te veo femenina.
Foto de portada: Franx
Fotos de interior: Juan Carlos Pujol Mainegra , Joao Vicente, Beth Wilson ,Howard Ignatius , Frank Vervial.