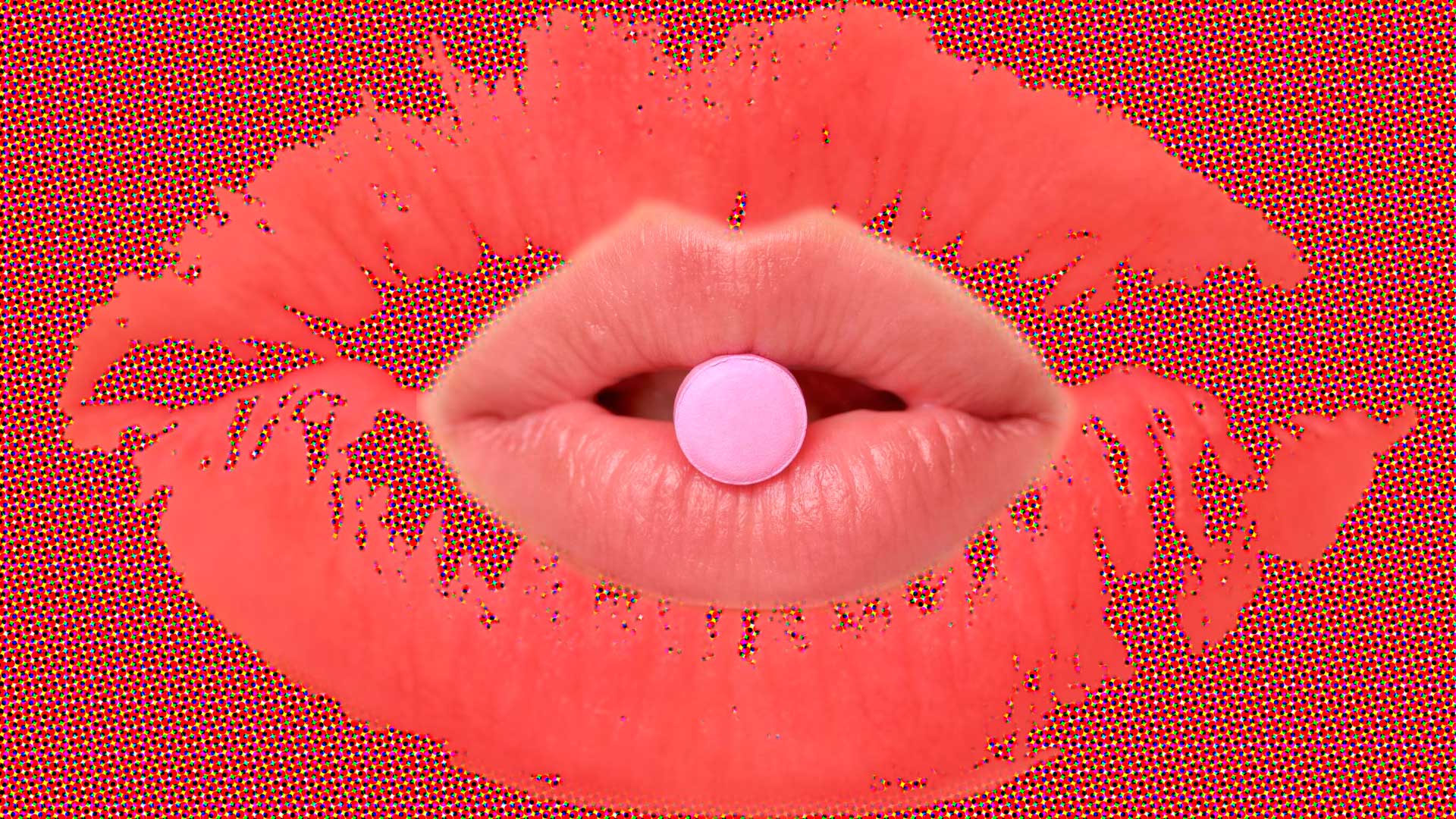El siglo XX empezó con mujeres que eran consideradas incapaces y que, aun si enviudaban o heredaban, no podían manejar sus bienes, su plata, sus propiedades, porque no eran consideradas capaces ni de disponer de su propia billetera. El siglo XXI se estrenó con una mujer decidiendo sobre la billetera de todos y todas. Todas. Nombradas ya como una revolución plural y femenina en la que la A no está en las costillas de la lengua viril.
No eran víctimas sino deshonradas si eran violadas. No eran dueñas de sus cuerpos, sus deseos y su destino, sino de los señores con los que se casaban cuando se convertían en esposas y en propiedad carnal del fulano que les daba –o les sacaba– el apellido. Eran señoras o solteronas, sin matices ni amores más que los conventos como refugios a las letras, la opresión o la fugacidad de roces entre chicas con Iglesia pero sin altar. Por eso estaban las casadas o las solteronas que se quedaban a vestir santos según el dicho popular que las condenaba a la virginidad eterna o a reconvertir los conventos en subversiones de letras y amoríos clandestinos. Y si eran violadas, preferible callar que perder la honra (por eso la violación sigue siendo un delito de acción privada que el Estado no investiga si la víctima no impulsa la denuncia) y, además, si la deshonrada aceptaba legitimar la violación mediante Registro Civil, no había delito para el violador (por la figura del avenimiento). Entonces llovía el arroz y la sentencia de violación perpetua.
La elección no entraba entre los aires de las damas que aprendían a abanicarse de pudores y calores. No podían votar ni ser votadas. Si lo sabrá Julieta Lanteri, que llegó a calzarse borceguíes dispuesta a horizontalizar el cuerpo con las lagartijas del servicio militar porque la ley decía –con las trampas camufladas– que no era que no podían votar las mujeres, sino que solo podían votar los que hubieran pasado por el cuerpo a tierra, que solo estaba habilitado para varones.
No era que no podían votar las mujeres, no era esa la puerta que se les cerraba a las sufragistas que eran ciudadanas y querían votar. ¿No era? Julieta quiso hacer el servicio militar, no para conseguir botas y someterse a saltos de rana, sino para saltar al poder de decidir sobre el poder. Tampoco la dejaron. Pero ella nos dejo su osadía.
El voto femenino llegó en 1949, y el ingreso masivo de las mujeres a la política, después del regreso de la democracia en 1983. El cupo femenino del 30 por ciento obligatorio de mujeres en la lista –con esposas, hermanas, hijas y calladas– revolucionó la política argentina. La revolución normativa conseguida de ahí en adelante nunca hubiera sido conquistada si se dejaba en los varones el impulso de proyectos, las alianzas transversales, la escucha a las mujeres o con los favores de quienes de vez en cuando pueden tomar alguna pelea pero siempre considerando que la verdadera política está en otra cosa.
De ahí en adelante, agarrate Catalina que el huracán de las mujeres –esta vez sí con nombre de mujer para los que les gusta ponerles nombre femenino a los fenómenos devastadores– arrasó con todo, casi todo lo que ya estaba plantado y cuestionó de raíz el reparto de derechos y las semillas de los valores.
La propiedad privada –pavada de ejemplo– dejó de ser un interés supremo. No fue la revolución socialista ni, a decir verdad, la renovación peronista, ni el hombre nuevo que proponía el Che. Fue la revolución de las mujeres. Ya en la primera ley contra la violencia doméstica en la Provincia de Buenos Aires se puso al supremo valor de la propiedad privada en segundo plano por debajo del derecho a la integridad de la mujer. Si un maltratador era dueño de casa no era ya dueño de la esposa, novia o concubina –ya dueña de su vida– y él tenía que irse, expulsado del hogar, para que allí vivieran la mujer y sus hijos. La propiedad privada valía menos que el derecho de la mujer y los hijos e hijas. En tu cara, capitalismo salvaje.
Hoy los desafíos son nuevos. ¿Cómo lograr que se cumpla la expulsión? ¿Cómo proteger a la víctima después que denuncia? ¿Cómo hacer para que las mujeres no sean las que permanecen encerradas, monitoreadas por botones antipánico, y el agresor libre de irse o de hostigar? Los desafíos son nuevos e impostergables. En la pelea contra la violencia, las medias tintas solo tiñen de sangre. Y la sangre ya es intolerable.
Si se les dice a las mujeres que denuncien, se debe protegerlas del agresor quien, además, potencia su agresión con la denuncia. Por eso, no se puede adivinar los pasos. A la mitad de la cuerda hay que llegar al destino de una vida libre de violencias. Porque quedarse a mitad de camino puede ser la peor de las rutas.
Desde la primera ley, la violencia de género fue mucho más que un avance, un nuevo paradigma, un anexo, una corrección a la política. Fue y sigue siendo una revolución. Una verdadera revolución. Ni silenciosa, ni armada. Pero tampoco –siquiera– sin armas ni silencios. Una verdadera revolución a la que la palabra hace homenaje y a la que hay que homenajear con todas las revoluciones que la revolución merece.
La patada en la puerta de la santísima propiedad privada fue una buena manera de inaugurar derechos. El reclamo de la seguridad como golpe bajo mediático y electoral también es acorralada por la mirada puesta en la protección de las mujeres y no en la complacencia con la mano dura que, muchas más veces, llega a la cara de las mujeres.
En la Provincia de Buenos Aires se crearon las primeras comisarías de mujeres. La maldita policía ya estaba maldita y resistía la primera de los muchos y nunca terminados intentos de depuración. Pero los malditos mandaban de vuelta a las mujeres que venían golpeadas de su casa. La idea de que la violencia familiar no era un problema privado, una distracción para los agentes apatrullados en sus rondas de muzzarella, y que una mujer podía tratar mejor a otra mujer –con todos los nuevos cuestionamientos a que con solo ser mujer no alcanza para tener perspectiva de género– fueron una revolución. Incluso una revolución que sucede a la vista de tutti –todos y todas– pero que a veces no es resaltada por mirar cada mosaico sin mirar el camino. El camino, también cuando se aleja, también cuando se retrocede, también cuando se pierde de vista el destino y el punto de partida, es una revolución.
La inseguridad se instaló como palabra crispada de nervios contra los chorros, los garantistas y los que quieren derechos humanos para los ladrones pero no para nosotros. El nosotros con O siempre fue una clase media esquiva a la generosidad, alejada de la autocrítica y amante de los mejores prejuicios y la meritocracia como idea falsa de sus conquistas y el robo –incluso como corrupción política– como causa de todas sus desgracias. Se merecen todo lo que tienen y no se merecen todo lo que les falta por obra y gracia de su magia y no de políticas públicas.
La idea del peligro para una mujer no hay que imaginarla. Hay que verla en todas las películas. Un callejón oscuro. La noche solitaria. El final de una fiesta, una pelea con un novio que deja de ser el superhéroe protector, la llegada desde el trabajo demasiado tarde para que los tacones se pierdan en el susurro colectivo. Los pasos que se apuran. El pálpito de la soledad como filo bajo los pies. Un extraño que aparece y quiere aprovecharse de una dama indefensa, sin la luz ni los ojos que la defiendan del villano depredador. No necesita máscara porque es tan ajeno que ni su rostro le pertenece.
Ojo que el imaginario mueve millones. Más que el cine. Puertas blindadas, alarmas, vigiladores privados, patrulleros, chalecos antibala, cámaras de seguridad. Todo para protegernos de los otros. Todo para protegernos del afuera. Todo para que nadie entre a nuestra muralla privada. Sin embargo, las mujeres mueren más dentro de sus casas y en manos de conocidos que en manos de extraños en callejones oscuros.
Recórcholis: la revolución de las mujeres da vuelta la idea de inseguridad por la de inseguridad íntima. A veces incluso se la cuenta fragmentada para que no se note que la revolución es tan revolución y arruine negocios.
O amarre libertades. Cuando se conoció que dos turistas mendocinas –María José Coni y Marina Menegazzo– fueron asesinadas en Montañita, Ecuador, y se encontraron sus cuerpos en bolsas de basura, el 27 de febrero de 2016, se cuestionó por qué viajaban solas. Pero ellas no viajaban solas, viajaban juntas. Ninguna estadística disminuye la muerte de quien muere. Y la muerte de las dos turistas muestra que el miedo a perder el derecho al cuerpo o a la vida es un miedo que mata a quienes son asesinadas y les quita mapas, rutas, vida, lenguas y danzas a quienes dejan de viajar por miedo a que el viaje sea un callejón sin salida. El miedo agazapa.
Sin embargo, aunque el miedo sea un motor legítimo o un semáforo en rojo para entender que las desigualdades existen y cambiarlas, también los miedos están desorientados. Casi ninguna madre tiene miedo de que su hija se case. Pero hoy por hoy, es más peligroso aceptar un anillo que cargarse una mochila en la espalda.
El Registro Nacional de Femicidios del año 2014, creado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, advierte: “El peligro acecha en el entorno cercano a la víctima. Sólo un 7 por ciento de los femicidios fueron cometidos por extra- ños. El máximo peligro lo representan las personas con quienes se mantiene o ha mantenido un vínculo sentimental (parejas, ex-parejas, novios, maridos, convivientes). De este círculo íntimo proviene el 57 por ciento de los femicidios, que sumado a familiares y conocidos indica que al 75 por ciento de las mujeres las mató algún allegado”.
Lo más probable no es que una mujer muera sin conocer la cara de su asesino en un callejón sin salida, sino donde se acuesta y se lava la cara todos los días. Probables o improbables, solas o acompañadas, cada femicidio estaquea, como en un domino derrumbado de lutos, la libertad de una y la de todas.
“Ni una menos” no fue una revolución solitaria, pero sí mostró la dimensión de la revolución. Las revoluciones, si lo sabrá la historia argentina fusilada de venganzas, también tienen sus revanchas. Sin duda, la cantidad de femicidios sube no solo porque ahora se ven con los ojos abiertos las muertes que antes se callaban. También porque hay una revancha, un backlash, como se llama en inglés a la reacción después de las denuncias por abusos sexuales. El backlash, igual que lo que ahora Eva Giberti llama el contraproyecto, intenta frenar las condenas a abusadores. El neomachismo no es solo el machismo clásico e histórico. Es una reacción frente a los derechos de las mujeres, más cruenta y virulenta. No es lo mismo. Es peor.
“La crueldad masculina se ha incrementado en un nivel pavoroso. Los informes que leo todos los días en el Programa ‘Las víctimas contra las violencias’ son terribles. Realmente estamos viendo crueldades que no habíamos visto en el 2006 cuando empezamos. Ya no es la amenaza ‘te voy a quemar viva’; ahora la queman. Las echan de la casa y los hombres se quedan en la casa”, resalta la psicóloga Eva Giberti, a cargo desde hace una década del programa que atiende la línea 137 y manda brigadas móviles en la Ciudad de Buenos Aires, y que trabaja, con sus 87 años, desde los años sesenta contra la violencia familiar.
Las revoluciones tienen sus enemigos. Nunca conforman a todos, menos a los que no quieren ni ceder el todas al todos. Menos a los que toca. Menos a los que tienen que perder privilegios para que otras tengan salud, libertad, amor, decisión, deseo o vida. Y las contrarrevoluciones tienen sus costos. Los femicidios aumentan casi como una revancha frente a las mujeres que denuncian y no son suficientemente protegidas. No se trata de una revolución dormida, sino de una revolución permanente.
La desaparición de mujeres en democracia también necesitó una revolución para poder buscarlas, rescatarlas, cuidarlas y en algunos casos velar de reclamos su memoria. La primera noticia de una mujer secuestrada en Tucumán por una red de trata y esclavizada en prostíbulos era tomada en los diarios como un delirio imposible de suceder en la realidad. No era posible eso que sucedía en verdad a Marita Verón, de quien todavía no podemos saber siquiera si respira.
Susana Trimarco se metió en prostíbulos de La Rioja, donde su hija talló la madera para poner su nombre entre los burdeles donde el cuerpo se desprende del deseo y se escatima el goce con el cóctel de dinero, golpes, muertes, drogas, embarazos y abortos forzados, en donde la policía, la política y la justicia eran clientes y cómplices. No fue fácil que le creyeran a una madre que tenía a su hija desaparecida en el subterráneo eco de gemidos prefabricados. Pero a partir de esa búsqueda se generó la primera ley de trata de personas que empezó a considerar la neoesclavitud como un delito federal.
Hasta ese momento, en La Rioja no investigaban y la justicia de La Rioja le avisaba a la policía de La Rioja que consumía prostitución en La Rioja que iba a realizarse un allanamiento en un prostíbulo de La Rioja. Si la ley de trata hubiera existido antes de la desaparición de Marita Verón, en esos allanamientos –alertados por el amiguismo de cabaret– se hubiera rescatado a Marita. Estaría viva.
Hoy no sabemos si está viva o muerta. Si tuvo un hijo. Si está vivo, muerto, con quién y dónde. Pero sí sabemos que la justicia no escuchó a quienes compartieron cautiverio con Marita en un juicio vergonzoso en el que se absolvió a sus captores. Tan vergonzoso, que se volvió a reformar la ley de trata en 2012. Y se retomó un juicio que los condenó por otro delito, porque la trata empezó a existir como delito por la desaparición de Marita Verón y no antes.
Casi ninguna ley vino sin debates, sin peleas y sin que las mujeres le pongan el cuerpo. Pero no son casualidades permanentes.
Es una revolución. A la que no se le cae ningún muro.