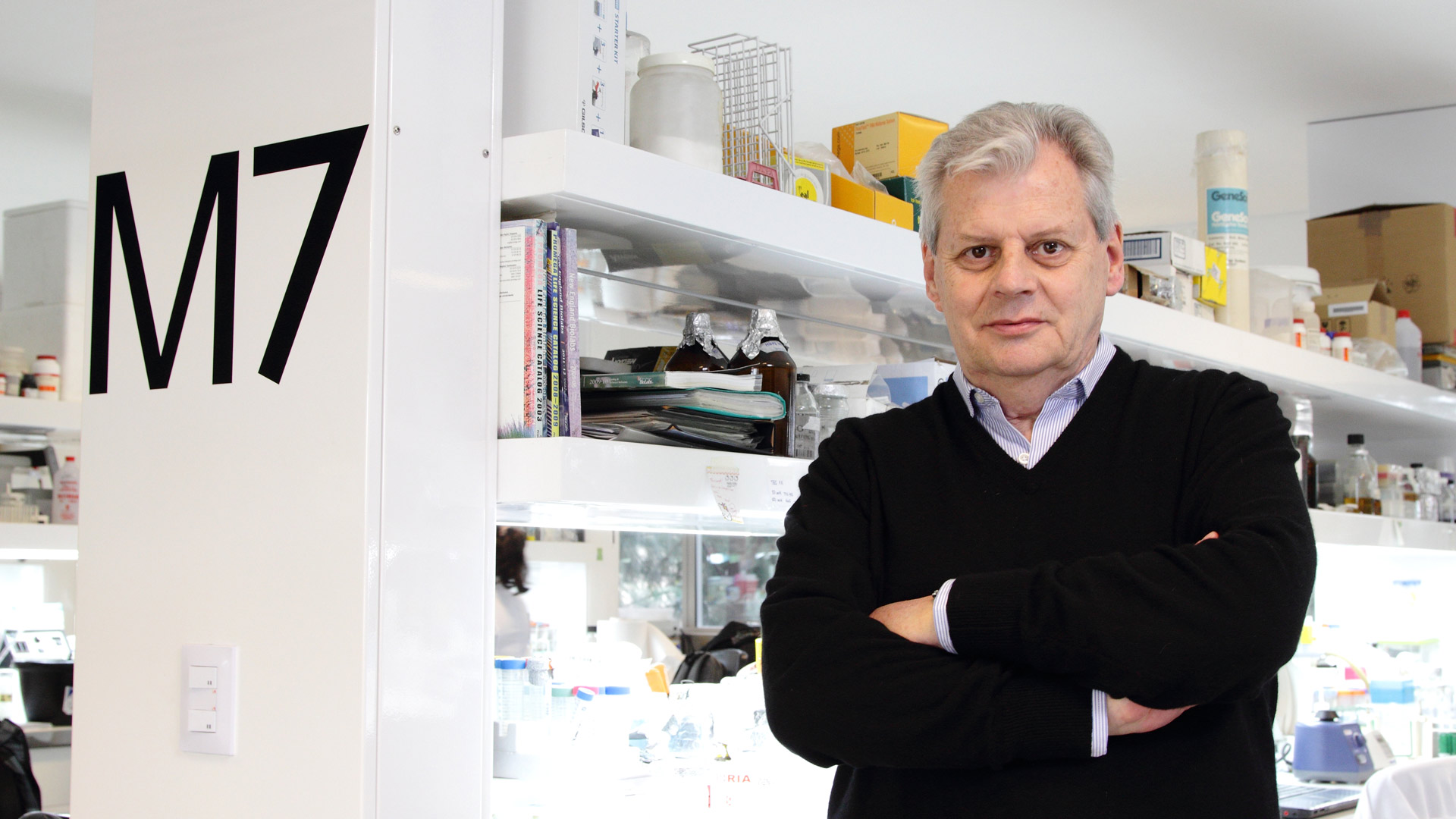El científico Alberto Carlos Frasch no lee nada de lo que se escribe sobre él. Ganador del Premio Konex 2013 en Microbiología, Bacteriología y Virología, y de la Beca Guggenheim, es uno de los siete argentinos miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (entre 465 científicos asociados extranjeros), y no, aunque esta vez lo ha prometido, es probable que tampoco dedique su escaso tiempo libre a la lectura de estas líneas. No lo tolera, le resulta extraño, le da vergüenza. Lo atribuye un poco a su timidez y, otro poco, a su determinación de mirar “siempre hacia adelante”. Muchos otros, a sus 67 años, estarían descansando en el hipnótico pavoneo de la trayectoria pero a Frasch le preocupan más sus próximos diez: para ese entonces uno de sus equipos estará terminando, cree, la vacuna contra la enfermedad de Chagas en la que trabaja en estos días. Solo lee revistas sobre los últimos avances de la ciencia; nada de literatura.
Desde un retrato colgado en la pared de su despacho, y otro en la sala de reuniones contigua, lo mira Rodolfo Ugalde con sus ojos celestes entrecerrados, algo melancólicos. El químico fue su compañero de aventuras. Murió hace siete años. Frasch lo extraña.
Se conocieron en la ex Fundación Campomar, hoy llamada Luis Leloir. Allí pudieron tratar y ver en acción al Nobel y juntos soñaron la aventura de crear un nuevo centro de investigación porque estaban faltando en el país -aún faltan- lugares que abracen a las mentes brillantes de la ciencia. Fundaron hace 20 años el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) y tiempo después, el Tecnológico Chascomús (INTECH). Ambos forman un conglomerado que depende de la Universidad Nacional de San Martín y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Frasch lo dirige (además de ser decano del IIB-UNSAM). A modo de homenaje el IIB lleva el nombre de Rodolfo Ugalde.
Desde aquella fundación, Frasch empezó a dirigir cada vez a más jóvenes. Y dejó de “pipetear”. Tal vez, cree, demasiado pronto. Ya no se dedica al arte de trasvasar líquidos, mirar por el microscopio, hacer preparados y esperar que lleguen al punto justo en el laboratorio, lo que en la jerga científica se llama “hacer trabajo de mesada”. Ahora debe gestionar y dirigir. Aunque eso no quiere decir que no resuelva problemas. Para él, la investigación es “una serie de pasos sucesivos basados en los resultados anteriores y con proyección a un nuevo resultado que permita seguir avanzando”. Y pasa seguido; él en su oficina, y de pronto un toc toc: algún discípulo angustiado. Ahí Frasch hace su aporte directo sacando de la galera soluciones creativas a problemas que le llevan sus equipos.
Si Alberto Carlos Frasch leyera esta nota se enteraría de que el retrato que armó en su cabeza de Luis Leloir, es el mismo que su hija Carolina, abogada, y dos de los científicos a quienes dirige construyen, por separado, sobre él. El de un hombre alegre, agradable, generoso y creativo. Siempre con una mirada original, otro punto de vista desde el cual enfocar el problema de una investigación. Cuando hace algunos años trabajaban en otra sede de pisos huecos y ventanas grandes, sus discípulos habían aprendido a detectar el rechinar de sus pasos cuando se acercaba al laboratorio. Frasch, al oir su nombre al voleo, asomaba su nariz redonda y preguntaba: “¿Están hablando sobre mí?”. Y se sumaba a trabajar con ellos.
***
Es corpulento, de ojos algo saltones y se ríe con el encanto de Papá Noel. Su pelo blanco dibuja dos entradas profundas y una especie de jopo natural sobre la frente. Los labios son finos, el de arriba ondula dos badenes imperfectos.
Cuando era chico se la pasaba jugando al fútbol y mirando junto a su hermano, en la puerta de su casa, cómo los cocheros rearmaban el sistema de arneses cada vez que un caballo se resbalaba en el empedrado húmedo de las calles de Flores. Fue a la escuela pública. Recuerda haber tenido una infancia feliz. Su mamá era ama de casa, creativa, habilidosa con las manos, artista plástica amateur; su papá, odontólogo. Sin demasiada idea de qué estudiar, Frasch siguió el camino más previsible: el de la herencia.
—No alcanza con preguntar: “¿Te gustaría curar a los enfermos?” Y recomendar medicina. La orientación vocacional es dar posibilidades, chances de conocimiento y a partir de ahí elegir. Ese es el real test vocacional. No se puede elegir algo que no se conoce. Y en mi época, por lo menos en mi caso, eso no existió—.
El mundo de investigación en las ciencias duras, espera de un científico exitoso que aborde temprano una carrera ligada a las ciencias exactas. Que empiece a investigar. Que haga doctorados y posdoctorados de manera veloz, aquí y en el extranjero, donde probablemente realice algún descubrimiento que lo consagre. El director del IIB-INTECH, en cambio, se puso a estudiar odontología en la UBA y en tercer año, cuando empezó a lidiar con pacientes, supo que los dientes no le interesaban nada. Aún así, tomó la decisión de terminar la carrera.
Si no hubiera seguido esa trayectoria, quizás, no habría conocido a Alcira Graciela Colombo, con quien tuvo dos hijos y quien lo siguió en todas sus aventuras. La mujer que lee por él los artículos que lo mencionan. Desde que un compañero en común de la facultad los presentó, cuando ambos orillaban los 30, se eligieron para compartir la vida.
Al terminar odontología (con medalla de oro) Frasch decidió estudiar bioquímica. Se había acercado a investigadores del área y de medicina y se había enomorado. Al tiempo dejó su segunda carrera porque estaba demasiado metido en la investigación y “ya era grande”. Gracias al bioquímico Juan José Cazzulo, uno de sus grandes maestros, consiguió en 1979 una beca de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer un posdoctorado en genética molecular en la Universidad de Ámsterdam, Holanda.
Cuando llegó, a primera vista, el recibimiento no fue de los mejores.
—¡Pero usted no sabe nada para hacer esto! -le dijeron y lo mandaron a un curso intensivo de 45 días antes de empezar la especialización.
Hoy Frasch se lo cuenta a sus estudiantes cuando quiere darles ánimo, y enseguida completa la historia: un año y medio después, al volver al país, era una de las personas que más sabía sobre biología molecular.
En Holanda se obsesionó con descubrir cómo sobrevivía el Trypanosoma brucei (transmitido por la mosca tsetsé; causante de la enfermedad del sueño en África) en un organismo tan complejo como el humano, lleno de anticuerpos y de mecanismos biológicos de defensa. Después de esos 18 meses de investigación lo supo: el “bicho” en la sangre usa un disfraz. Un día aparece con un piloto, al otro día con un sobretodo, al día siguiente con un piyama (algo que se llama un mecanismo de variación antigénica). Entonces, el sistema inmunológico "se pone nervioso" y pierde la capacidad de reconocerlo y eliminarlo.
A medida que se acercaba la fecha de vuelta a Argentina, Frasch se dio cuenta de que la competencia en el estudio del tripanosoma africano era demasiada en el mundo. Además, con los recursos con los que iba a contar, estaría en desventaja. Se trajo en el avión una heladera con hielo, algunas sustancias y tubitos que acá no existían, películas radiográficas y todo tipo de pipetas, gentileza de su director de posdoctorado; prácticamente un laboratorio entero. Basado en su experiencia y por consejo de algunos colegas, decidió investigar un microorganismo más “familiar” y local: el trypanosoma cruci, el agente del enfermedad de Chagas.
Se dice del Chagas que es una enfermedad silenciosa, no sólo porque en un 70 por ciento de los casos no produce síntomas sino también porque es consecuencia directa de la miseria y la indigencia. La transmite la vinchuca, un insecto similar a una chinche que recorre con sigilo las paredes de barro y los techos de paja de los ranchos rurales. Cuando pica introduce el trypanosoma cruzi, que navega por la sangre y suele alojarse cerca del corazón. En Argentina, según datos de la OMS, unas tres millones de personas viven con esta enfermedad. Cada año nacen unos cuatro mil bebés con Chagas. De ellos, solo se detectan a 300.
Frasch, como los demás científicos, no trata a pacientes; no recorrió sus calles de tierra, ni visitó sus casas de adobe. Pero su labor, oculta tras cuatro paredes sólidas, lejos del territorio conquistado por el chagas, es la trinchera donde nace el combate y se vislumbran las victorias. Frasch se dedica, antes enfrascado de sol a sol de lunes a domingo en un laboratorio y ahora guiando a un equipo de investigadores, a encontrar la vacuna que prevenga nuevas infecciones. Dirigió durante nueve años el comité de Chagas y el de “Genomas de Parásitos” de la OMS. Y pudo descubrir un nuevo método diagnóstico. Fue justo antes de secuenciar el genoma (obtener un mapa genético) del tripanosoma crucis. Ahora le respira en la nuca: está seguro que verá lista la vacuna en sus estadíos de prueba, en unos diez años.
***
Claro que cuando empezó a investigar, las cosas no se veían tan luminosas. Durante cuatro años se la pasó encerrado en el laboratorio. Primero, el de la Facultad de medicina y después en la Fundación Leloir, trabajando con escasa tecnología, sin discípulos, solo. Sin tener con quien discutir ideas: lo que hacía era demasiado novedoso. En esa época, a principios de los ’80, aún nadie en Argentina jugaba con los genes, lo que hoy se conoce como biología molecular era algo poco conocido.
—Uno busca los genes, los saca, los pone en otro lado, los estudia, los vuelve a poner... lo que permite mejorar plantas y animales, producir vacunas y desarrollar metodologías de diagnóstico—
Se había propuesto descubrir qué había en la superficie del tripanosoma crucis y cómo interactuaba con el huésped. Los materiales traídos de Holanda se fueron acabando, y aún no obtenía resultados. Al esfuerzo de la investigación le sumó el de conseguir materiales parecidos para seguir usando en sus experimentos. Recorrió muchas farmacias de Buenos Aires buscando placas radiográficas que sirvieran. Tan desesperado estaba tres años más tarde, en 1983, que se pagó un viaje con lo poco que tenía a una universidad de Oregon, Estados Unidos, para seguir investigando allí. Tampoco logró nada. Volvió aún más frustrado, y pobre como un franciscano.
Con el tiempo empezó publicar los primeros trabajos de clonado y secuenciación de ácidos nucleicos (ADN) hechos enteramente en el país. La quijotada empezó a revertirse. Fueron llegado colegas formados también en el exterior en esos temas, Frasch empezó a formar equipos y a ver resultados.
***
De lunes a jueves Alberto Carlos Frasch se instala en su oficina del IIB en el campus de la Universidad de San Martín, a cinco minutos de la Autopista General Paz, en esa localidad homónima del conurbano. Es un predio de unas 22 hectáreas (220.000 metros cuadrados), mucho verde y caminos de cemento que ondulan entre los edificios. Uno de ellos es una antigua estación de tren refaccionada; los demás son moles rectangulares de vidrio y hormigón.
Desde la oficina blanca de Frasch se ven las vías del ferrocarril Mitre ramal Jose León Suárez y se escucha cada tanto el chirrido de las ruedas contra las vías. Además de la foto de Ugalde, el único decorado de ese ambiente y de la pequeña sala de reuniones son unas bibliotecas llenas de carpetas de colores y algunas revistas sobre ciencia. Sobre el escritorio se acumulan papeles, un ejemplar de Science y los restos del almuerzo envueltos en papel aluminio. Hasta media tarde, ese es su refugio y el lugar donde acuden los del laboratorio del primer piso. Bajando con cuidado las escaleras rectas sin pasamanos, sus investigadores llegan para pedir auxilio.
Por la tarde, Frasch abandona el lugar, pero no el trabajo. Llega a su casa en Caballito, prende la computadora, contesta mails o lee sobre los últimos descubrimientos en el mundo. A las once, por fin, se va a dormir después de ver algún documental por televisión.
Los viernes y sábados maneja, acompañado de Alcira, hasta el INTECH de Chascomús. Se compró una casita cerca de la laguna. Cuando se permite no leer sobre ciencia, no investigar, no trabajar, disfruta de la naturaleza y de estar al aire libre.
Frash cree en Dios; es católico pero no practica. No tiene hobbies -“esa es la gran desgracia”, dice-, ni hace ejercicio. A veces mira alguna película. ¿Sus preferidas?
—Las que relatan relaciones interindividuales, comportamientos de sociedades, de individuos; cuando cada personaje puede relatar cómo es y cómo pueden relacionarse a pesar de las diferentes identidades—, explica. Pero no recuerda ni un solo título. Todo ese interés, dice, está relacionado con su “amor” por el sistema nervioso, “lo más maravilloso que tenemos los seres humanos”.
Desde hace unos 15 años se dedica a ahondar en esa “maravilla” a través de uno de los equipos que dirige. Cuando se propuso diversificar sus investigaciones se pasó doce meses buscando un tema hasta que decidió recuperar aquel viejo interés surgido en la época de la facultad. Y armó la idea de cero. Con científicos de Alemania que venían trabajando con un animal del sudeste asiático utilizado como modelo de estrés crónico. De él, se pueden seleccionar ejemplares dominantes y otros sometidos. Así estudiaron comparativamente un núcleo de su cerebro e identificaron una molécula esencial que estimula la conexión entre neuronas. De este modo, pudieron detectar cómo cambia esta molécula cuando el animal se estresa. Con el tiempo estos resultados podrían contribuir a un método diagnóstico del estrés crónico basado en el estudio bioquímico, y ya no sólo en un cuestionario clínico.
El mismo Frasch vive estresado. Es celular-dependiente.
—Contesta los mails de inmediato -susurró una discípula -, cualquier día de la semana, a cualquier hora.
***
—Para mí hubo dos grandes temas en la investigación biológica que cambiaron la historia. Uno fue la posibilidad de manipular genes para mejorar plantas y animales, producir vacunas y desarrollar metodologías de diagnóstico. Antes, para obtener una bacteria que pudiese hacer lo que necesitábamos llevaba meses o años. Hoy en día, se le agregan uno o dos genes y se le hace hacer lo que uno quiere.
Pone como ejemplo el trabajo del investigador de UNSAM Adrián Mutto al introducir genes en un embrión bovino para que produjera una leche materna más parecida la humana (que derivó en el nacimiento de la famosa vaca Rosita). La otra gran revolución, para él, es la de César Milstein: los anticuerpos monoclonales y la posibilidad de producir anticuerpos que ataquen una célula tumoral sin destruir el resto.
Frasch cree que si bien la Argentina produce investigadores y nuevos conocimientos, el caudal es relativamente pequeño en relación a otros países desarrollados, donde se generan de forma constante nuevos conocimientos que pasan a la industria.
—En el mundo político hay quienes piensan que la ciencia es más importante, y quienes consideran que si no la hacemos el país va a continuar su vida absolutamente igual. No estoy diciendo que hacer ciencia sea lo más importante para el país, pero hay que decidir si es o no importante. Si es importante, tengo que apoyarla económicamente. Los institutos como este, desgraciadamente, todavía dependemos de fondos estatales y los fondos estatales o no llegan, o son insuficientes o son discontinuos.
Para él, el mejor producto de un investigador son los recursos humanos que forma, “porque significa que el trabajo de toda una vida va a continuar”. Por eso se siente orgulloso de haber pasado, en veinte años, de un equipo de 25 personas a 500, entre investigadores, becarios, administrativos y el resto del personal, todos apoyando el corazón del conglomerado, que es la investigación.
***
Toda su vida ha leído ciencia, trabajos, papers, revistas como Science y Nature. Hubo etapas en las que se la pasaba todo el día haciéndolo. No es que desprecie la literatura, pero nunca encontró algo que le hiciera sentir lo mismo: primero, una emoción que le recorre el cuerpo cuando encuentra algo que considera “bueno”, algo que nunca se le había ocurrido, que alguien pensó y supo llevarlo adelante y demostrarlo. Después, le da un poco de celos, se pregunta, se reta a sí mismo: “¡Cómo no se me ocurrió a mí!”.
La ciencia es algo extremadamente adictivo, que se dispara sin límites cuando uno quiere saber algo y ya no puede parar. Frasch pasaba más de 12 horas encerrado en un laboratorio y recién a los treinta y pico se tomó sus primeras vacaciones, cuando ya tenía hijos y “no le quedó más remedio”. La ciencia es atracción, es algo que sólo puede hacerse con pasión, piensa Frasch; es lo que pasa cuando “un individuo encuentra su nicho ecológico”, algo que lo atrae tanto como para que pase a ser, como lo es para Frasch, el eje de su universo.