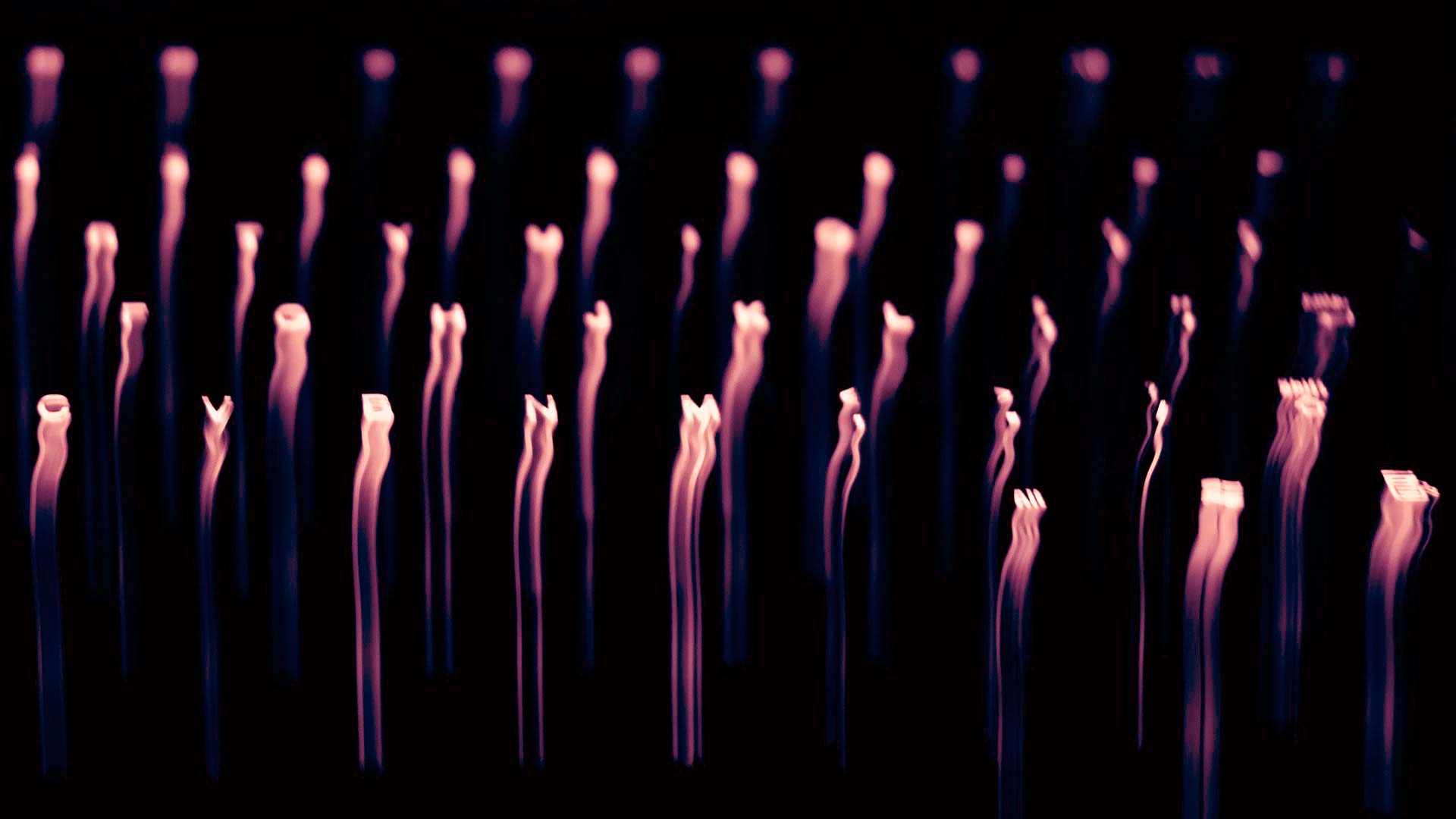La crónica es literatura. No deja de sorprenderme esa insistencia postulada hoy, implícita o explícitamente, por muchos. Hablo de la crónica sin agregados –ni literaria, ni de viajes, ni de autor, ni de otras etiquetas existentes o venideras–, es decir de la que surgió –y en el presente sigue– ligada a la práctica periodística. A veces escucho esa sentencia y me parece dicha por un gerente de marketing –“esta crónica es tan buena que entonces la pongo en el stand literario, que cotiza más”–, la escucho, quiero decir, como la frase de alguien acostumbrado a hablar de la calidad de las cosas, incluso a dictaminar esa calidad y a ponerle precio. Otras veces la escucho como dicha por alguien a quien le quedó pendiente un complejo de no escritor y que también, como el gerente de marketing, piensa que la literatura cotiza más.
Creo que todas esas posturas –en el fondo no hacen más que intentar dar gato por liebre– deberían abandonar esas suposiciones y superposiciones engañosas y mirar las cosas de frente. Mirar y ver que la escritura literaria no está por encima de otras y, sobre todo, que aquello a lo que llamamos literatura es finalmente una convención, algo dictaminado por las instituciones de una época y por sus actores y no por la supremacía de los dioses ni mucho menos por la inmanencia de los textos. Precisamente pensar qué es aquello a lo que hoy llamamos literatura es la razón que en principio me condujo a cierta crónica, al terreno de la no ficción, porque la experimentación con lenguajes no ficcionales me pareció siempre una de las formas más interesantes de probar los límites de la práctica literaria, de dinamitarla para así evitar escribir en la estela de los novelones decimonónicos y rancios que se naturalizaron como lo que debemos entender por novela; de preguntarme, mientras narro, qué es eso que hoy llamamos literatura. Muchas veces, a falta de mejor nombre, llamo literatura de no ficción a ese modo de escribir, de experimentar, y soy consciente de la ambigüedad que de ahí se deriva, una ambigüedad que no me molesta sostener –mejor dicho, que me interesa sostener– cuando estoy pensando en la práctica literaria.
Cuando escribo crónicas periodísticas, en cambio, prefiero mantenerme próxima a la postura de Rodolfo Walsh, quien siempre dejó bien clara la diferencia entre escritura periodística y literaria. Su Operación masacre podrá leerse como una novela –los efectos de lectura son otra cosa, a la que podré volver en otro contexto– pero, en su propuesta de escritura, las marcas periodísticas están ahí: no sólo la narración está sostenida por un yo que, de forma sutil, cuenta cómo va dejando de ser el escritor de relatos policiales a quien las cuestiones del mundo le interesan sólo como una posibilidad de jugar al ajedrez para ir transformándose en el periodista que quiere probar algo con respecto a ciertas cuestiones del mundo, sino que se plantea como una narración periodística que aspira a funcionar como denuncia en sede judicial. Y si hay algo que no compete a la literatura es la sede judicial, a la escritura literaria quiero decir, que no sabemos qué es aunque sí sabemos que es un territorio de absoluta libertad, dicho esto no como un ensueño de marfil sino como práctica en la cual el escritor conversa con precursores y tradiciones y fantasmas, pero no con fuentes ni con chequeadores de datos ni con manuales de ética ni con jueces ni querellantes. Por eso adhiero a quienes plantean su trabajo periodístico como tal, aun cuando desplieguen ahí las más elaboradas técnicas narrativas. El lugar desde el que se escribe la literatura es muy distinto, la búsqueda es otra. Ni mejor ni peor, sólo distinta.
Me pregunto entonces de dónde vendrá aquella operación de sustitución de animalitos de la que hablaba antes, de dónde aquella operación gato-por-liebre. En gran parte, creo, del prólogo –y de las secuelas del prólogo– de Tom Wolfe a su ya canónica antología El nuevo periodismo, en el cual se sugiere más de una vez la adscripción literaria del género periodístico que entonces estaba impulsando. En cuanto al estado de cosas literario, ese mismo prólogo ya no sugiere sino que afirma algo que me parece bastante más inquietante: la única línea literaria que valdría la pena seguir ejercitando es el realismo de cuño decimonónico, esa forma que Tom Wolfe ve como una riqueza a explotar, como un botín que, inexplicablemente para él, iba siendo abandonado por los novelistas de su época, que en cambio se dedicaban a experimentar con formas que venían de las vanguardias de principio de siglo, del micromundo kafkiano, del psicoanálisis y líneas afines. Es precisamente ese programa de escribir literatura como si esos movimientos cuestionadores y transformadores que atravesaron el siglo XX no hubiesen existido el que más me inquieta, porque esa concepción de la literatura, ya sea que venga del nuevo periodismo o de las filas literarias mismas, es para mí la muerte de la literatura. En el sentido de su versión muerta, en la estela de aquellos novelones decimonónicos de los que hablaba antes. Y en las crónicas periodísticas que no se asumen como tales veo uno de sus intentos de supervivencia.