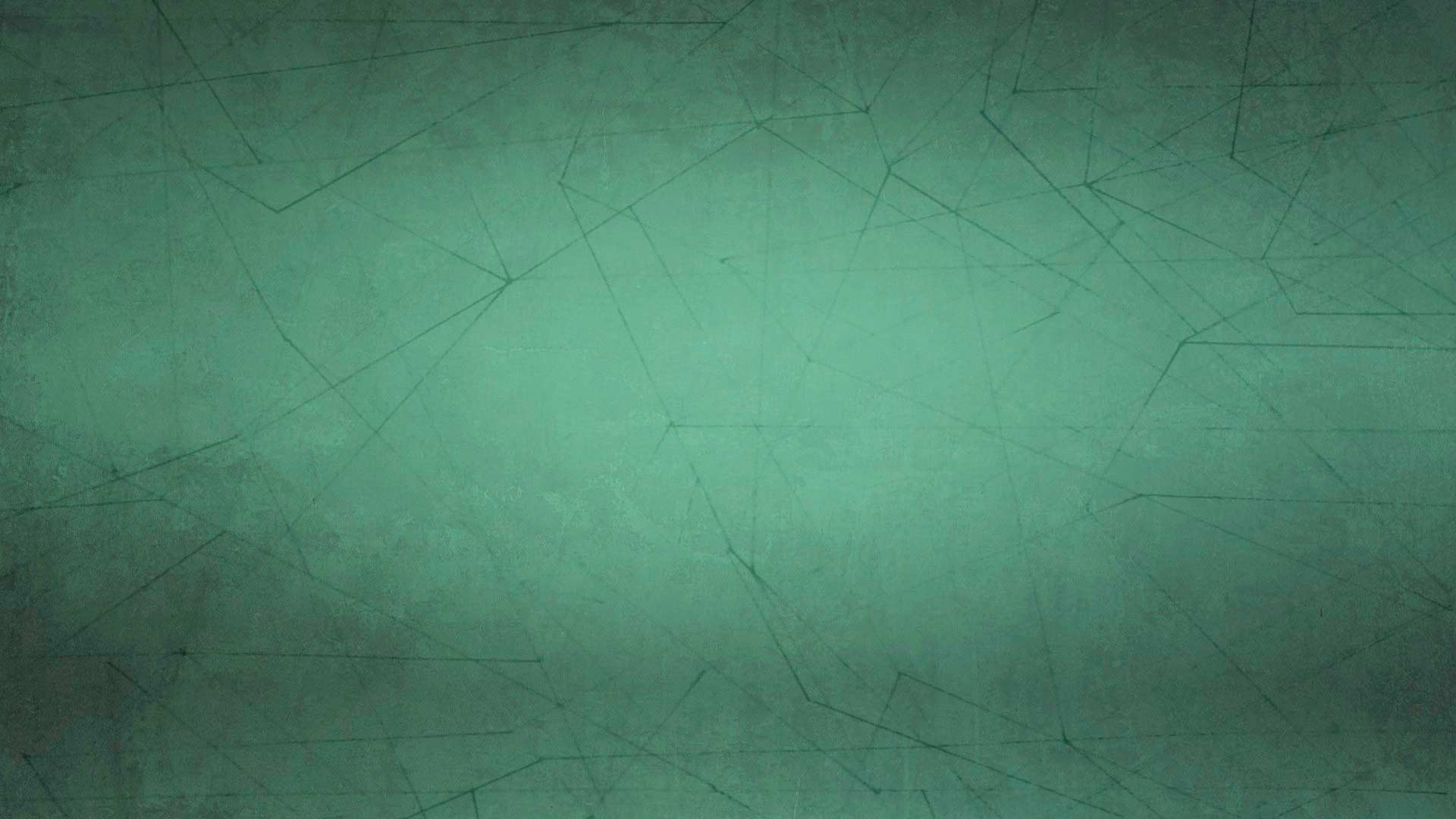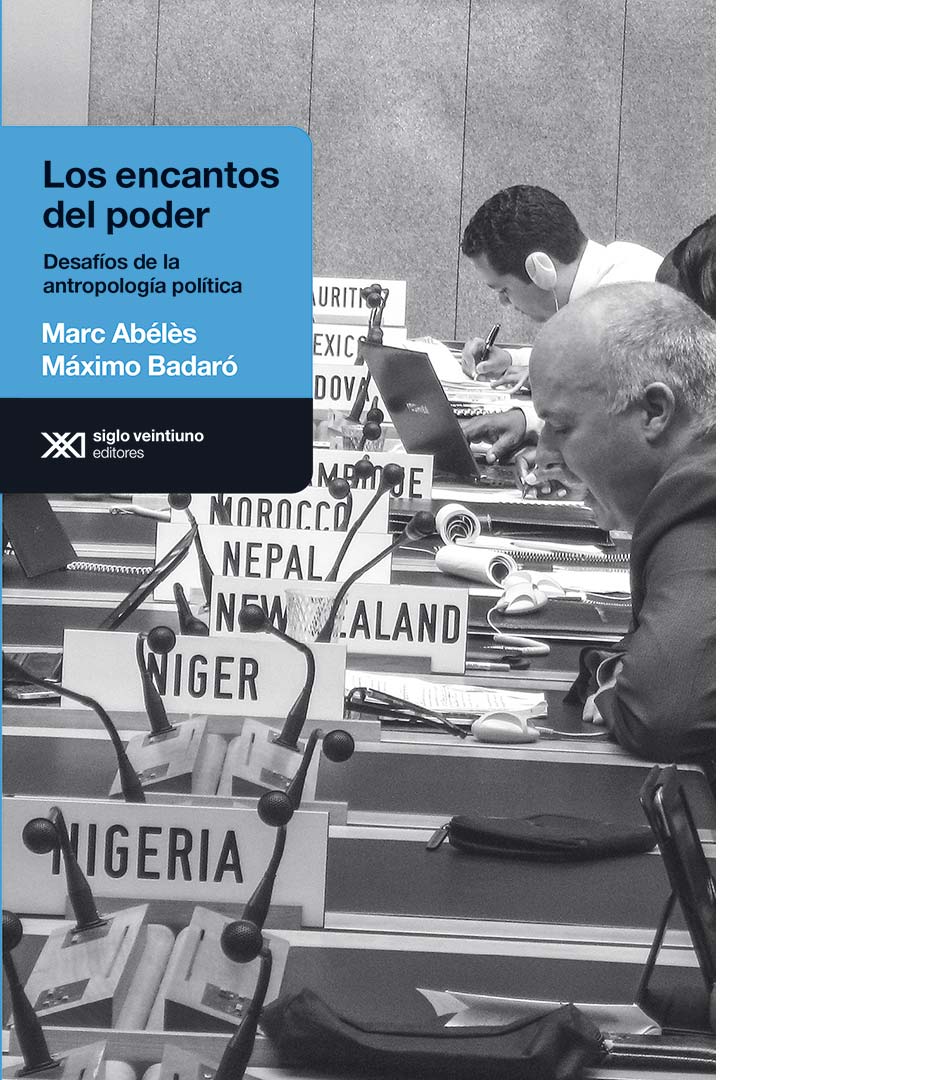“¿Puede plantearse seriamente un interrogante sobre el poder?” Los ecos de la simple pregunta que Pierre Clastres planteaba a inicios de la década de 1970 en las primeras líneas de su libro La sociedad contra el Estado todavía resuenan con fuerza en las dificultades que encuentra la antropología para eludir los encantos de las concepciones trascendentales, normativas y morales del poder.
A lo largo de su historia la antropología ha mantenido una relación ambivalente con el estudio del poder. Sus herramientas metodológicas y teóricas han permitido dar cuenta de los mecanismos de dominación política, cultural y económica de los sistemas coloniales, imperiales y capitalistas en diferentes momentos de la historia.
Pero al privilegiar el estudio de lo que Pierre Bourdieu denominaba la misère du monde, esto es, grupos, sistemas simbólicos y prácticas sobre las cuales los efectos del poder recaen con mayor fuerza, el enfoque antropológico ha tendido a equiparar los intereses, las situaciones y las experiencias de los marginados con los márgenes del poder.
En muchos casos este enfoque no sólo ha hecho proliferar visiones paternalistas y románticas de los grupos marginados; también ha tendido a circunscribir la comprensión del poder a la noción de alteridad: los “otros” de la antropología, aquellos a quienes se identifica como interlocutores y a la vez objetos de estudio privilegiado, suelen aparecer en una relación de externalidad con el poder.
Lo que los antropólogos han descubierto acerca del poder es su imbricación en lo social. Y es esta imbricación el foco de la indagación antropológica. Razonar en términos de imbricación implica cuestionar una forma de pensar lo político que se articula en torno a pares de oposición tales como inclusión/exclusión, política/infrapolítica, Estado/márgenes, entre otras. En última instancia todos estos pares funcionan más eficazmente cuando la figura del Estado, concebido como una esencia, se impone como punto focal de la política: el representante único y homogéneo de la sociedad, aquello que determina las formas de sujeción y establece las condiciones de la subjetivación, contra el que se enfrentan las rebeliones y las revueltas, el Uno frente lo Múltiple. Se trata de la figura de un Estado cuyo centro está en todos lados y su circunferencia en ninguna parte.
Pero al razonar de este modo la figura del soberano escapa a la indagación antropológica y se presenta una situación llamativa: la antropología del Estado y, en términos generales, la antropología del poder, se transforma en una antropología de la frontera, lo prohibido, la coacción y los modos en que los individuos intentan liberarse de estas dimensiones o las resisten a través de medios más o menos violentos, creativos, ocultos o visibles. Se trata de la conocida historia de los pequeños contra el gigante. Al proceder de este modo la antropología no cesa de llamar la atención sobre esa disimetría de poder y se repliega en el discurso de la economía moral, de los valores que guían las prácticas de los dominados.
Cuando la antropología del Estado se focaliza exclusivamente en sus aspectos más represivos, termina identificando lo político con la imagen simplista del confrontamiento entre el soberano y los dominados. Y allí aparece un peligro concreto: el de desarrollar una antropología compasiva que se focaliza ante todo en los procesos de exclusión y en las formas explícitas o larvadas de rebelión. No caben dudas de que esta antropología es necesaria; pero al focalizarse exclusivamente en los márgenes y en el discurso de la economía moral, se elude el desafío de, como señalaba Foucault, analizar “el poder a través de sus mecanismos positivos”.
El desarrollo de una antropología compasiva conlleva el riesgo de dejar intacta la imagen del poder y del Estado soberano al cual se opone la moralidad resistente de los dominados. Y también elude los desafíos epistemológicos y metodológicos que implica el estudio etnográfico de quienes ejercen el poder. Cuando estudiamos a actores poderosos, el arraigado imperativo antropológico de “dar voz a los sin voz” muchas veces se topa con una realidad que los antropólogos no logramos asumir o reconocer cuando estudiamos a los grupos subalternos: el desinterés de los “nativos” en hacerse escuchar a través de la “voz” antropológica, ya sea porque desconfían de ella, porque no la necesitan o porque poseen sus propios recursos para intervenir en la esfera pública.
Si bien el apogeo de la antropología posmoderna y su propuesta de un enfoque orientado a la “crítica cultural” contribuyeron a que este imperativo antropológico perdiera protagonismo, la relación que los antropólogos establecemos con los grupos que estudiamos y la reconstrucción en el texto etnográfico de esta relación como vía de acceso a las perspectivas y experiencias de esos grupos, continúan siendo una de las características más productivas y valoradas del enfoque antropológico.
En este punto la dimensión política y ética de la producción de conocimiento antropológico adquiere una centralidad mayor. El imperativo del trabajo de campo y la atención privilegiada al “punto de vista nativo” –principalmente de los subalternos– expone a los antropólogos que estudian las elites al riesgo de ser acusados de naturalizar o legitimar la voz de los poderosos o de relativizar los efectos políticos y sociales del poder.
Este riesgo es aún mayor cuando los grupos representan intereses, valores, ideologías o instituciones conservadoras, reaccionarias o controvertidas para el investigador y su grupo de pertenencia. En la década de 1980, la antropóloga Faye Ginsburg debió enfrentar estos desafíos a la hora de elaborar y publicar los resultados de su estudio etnográfico sobre los movimientos militantes a favor y en contra del aborto en los Estados Unidos. El principal dilema político, moral y epistemológico de la autora giró en torno a cómo hacer comprensible el punto de vista de los grupos antiabortistas, a quienes la mayoría de sus amigos y colegas antropólogos consideran sus “enemigos” ideológicos.
Colaboración y compromiso
Los dilemas que enfrentan los estudios antropológicos de las elites y los grupos de poder moral e ideológicamente controvertidos no sólo aparecen a la hora de la escritura del texto etnográfico; en realidad, surgen mucho antes, en la relación que los antropólogos establecemos con nuestros interlocutores durante el trabajo de campo. La época de la pretensión objetivista de la antropología ha quedado en el pasado; en las últimas décadas, se ha denominado “etnografía colaborativa” a un trabajo que pone en juego reflexividades comprometidas en una situación común a través de posiciones diferentes.
De acuerdo con el principal promotor de la “etnografía colaborativa”, el antropólogo George Marcus Marcus, las personas que los antropólogos estudian producen su propia “paraetnografía”, a partir de la cual se pueden crear espacios de interlocución y producción de conocimiento antropológico. La noción de “antropología colaborativa” posee el mérito de reinsertar en el texto etnográfico a los “nativos” como interlocutores teóricos de sus propios universos sociales y culturales.
En realidad, la investigación colaborativa existía mucho antes de que fuera tematizada por los antropólogos posmodernos; así lo atestigua, en cierta medida, la noción de observación participante. Pero entonces no era siquiera imaginable que el antropólogo pudiera perder el control, y la censura que existió durante décadas en torno al diario de Malinowski es revelencantos_poder_derch1adora de esta voluntad de proteger una cierta imagen del sabio que privilegia la objetividad y el desinterés. Para que sugiera una visión renovada de la práctica etnográfica, cuyos efectos políticos no pueden subestimarse, fue necesario un movimiento crítico en dos etapas sucesivas: primero en relación con la producción de los textos etnográficos y, luego, a partir de la interpelación de la experiencia misma del trabajo de campo.
En cuanto a la cuestión del compromiso o del involucramiento del investigador, es necesario introducir una diferencia entre el hecho de comprometerse en una situación –en inglés la expresión engaged remite a la idea de una implicación personal– y un segundo significado del término, que en cierta medida posee reminiscencias sartreanas, inseparable de una toma de partido, de la voluntad asumida de apoyar un grupo o una causa. No caben dudas del interés que presenta hoy en día este compromiso, ya clásico en el ámbito de la antropología, sobre todo en las situaciones intersticiales y de frontera.
Pero no hay que confundir esta perspectiva “implicada” con la de los antropólogos que trabajan codo a codo con las minorías reivindicando el respeto de sus derechos fundamentales y poniendo su expertise y sus conocimientos a su servicio; aquí hay un compromiso en el sentido fuerte del término. Pero también existen otras estratégicas de colaboración que consisten en hacer participar a los representantes de las comunidades en la elaboración de los escritos que los tienen como protagonistas; en estos casos son ellos quienes juegan el rol de expertos y consultores en la producción de los textos, y en algunos casos incluso los escriben.
En todos los casos citados encontramos una relación que va a contracorriente de la visión tradicional del antropólogo solitario, seguro de su saber y legitimado por su posición institucional; y estamos lejos del perfil del antropólogo que no tiene que rendir cuentas a los grupos que estudia, quienes, a su vez, no suelen poseer los medios para acceder a lo que se escribe sobre ellos. Sin embargo, hace ya tiempo que esta representación de la antropología se encuentra amenazada por los procesos de circulación de información en el marco de la globalización y por el desarrollo de internet, que abre nuevas posibilidades de diálogo a distancia y en tiempo real entre los diferentes actores que intervienen en una situación etnográfica.
A pesar de sus fortalezas, el enfoque colaborativo-comprometido presenta un aspecto problemático que remite a la figura del antropólogo-ciudadano cuyo punto de vista converge con el de sus interlocutores en torno a la reivindicación de sus causas. Esta actitud, si bien rompe con el supuesto desinterés del sabio, también se presta a formas de manipulación que tienden a hacer del investigador un experto de quien muchas veces se privilegia la legitimidad de su posición institucional (la voz académica o científica) antes que sus competencias críticas.
Lo cierto es que la antropología siempre está un tanto desfasada de los ideales armoniosos de colaboración y compromiso. Sus trabajos se producen en diálogo con los actores, pero en el marco de una relación que no está exenta de tensiones, y donde siempre existe la posibilidad de lo imprevisto y de la irrupción de lo indeseado. El conocimiento antropológico muchas veces despliega su potencial político cuando no puede encasillarse con facilidad en una finalidad instrumental o en un proyecto político-ideológico específico, es decir, cuando no responde directamente a las expectativas y los mandatos morales que diferentes sectores políticos, académicos y sociales depositan o esperan encontrar en sus análisis.
Cuando se desliga de sus tentaciones reificadoras de las relaciones de poder, la antropología puede desplegarse como una intervención, en el sentido fuerte del término, que produce efectos desestabilizantes que no necesariamente pueden controlarse. Y estos efectos no se limitan a la clásica función que la teórica crítica asigna a la investigación social: denunciar, revelar o evaluar lo que el poder oculta. La dimensión política de la antropología también se manifiesta cuando esta disciplina logra captar líneas de fuga en las ideas, prácticas y relaciones de poder de la sociedad. Para Gilles Deleuze las líneas de fuga expresan a la sociedad en su devenir, en su transformación. No remiten necesariamente a los “márgenes de la sociedad”, a sus “estados de excepción” o sus momentos de crisis, sino a los procesos y ámbitos donde la sociedad, a la vez que se reproduce sí misma, también se transforma en otra cosa.