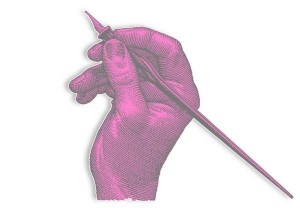—Nos vamos a morir jóvenes —le decía Mariú a Rubén Bravo. Ella quería un hijo.
—No tenemos nada —contestaba él cuando volvían caminando por las calles, luego de las discusiones en la filial mendocina de la Asociación Argentina de Actores. Ella insistía porque pensaba que no había tiempo.
En 1975 tenían 20 años y eran dos actores intentando decir, en el escenario, lo que otros no se atrevían ni en voz baja.
***
—Y sucedió. A los ocho meses de que naciera Nazareno, ya habíamos muerto.
Me lo cuenta aquí y ahora, 38 años después, sentada en medio de su sala de ensayo: inmensa, con su mesa y desayunador, muebles de madera, mantas en telar, máscaras y vasijas. Está construida en un parque, justo atrás de la cabaña de troncos donde vive con Pablo Seydell, su actual marido. La casa de Mariú es una de las tantas que hay en El Bermejo, lugar de un verde inexplicable entre el desierto mendocino. Mientras habla y me pasa el mate que es parte del paisaje, agita el aire suavemente con las manos. Rulos indómitos, sonrisa tranquila en su rostro de Atenea, cuerpo flexible y menudo. Parece un pajarito, de esos que uno sueña con posarse en un dedo para oírlo cantar.
***
María Rosario Carrera, “la Mariú”, nació el 4 de octubre del ‘49, en Mendoza. Hija mayor de Guillermo Carrera y Ester Jáuregui recibió, cinco años después, a su hermano Marcelo. En la casa alquilada de Paso de los Andes al 520, con patio y parral, su mamá preparaba la leche para los pibes del barrio. La Mariú, el Marcelo y sus amigos hacían de vaqueros. Allí fue que intuyó su oficio.
—Íbamos al cine Astral que era de mi tío Aníbal Gutiérrez. Veíamos, ¡qué sé yo cuántas películas! Después armábamos la historia. La mesa era la carreta donde nos subíamos todos. ¡Si habremos matado indios y cowboys en esa mesa!
Con la caída de Perón, en el ’55, Mariú tuvo una nueva certeza: comenzaba una agitación que sería constante. Mendoza estaba lejos de Plaza de Mayo pero sentía la zozobra nacional. La sensación se le instaló aquel 16 de junio, cuando su papá fue a buscarla a la casa. La tomó de la mano y la llevó al centro, a la puerta del diario Los Andes, que siempre hacía sonar una sirena para anunciar los grandes acontecimientos. Corridas, ojos desencajados, la mano de su padre apretando la suya; ella, aturdida, sin entender por qué.
Años después esa sirena anunciaría su propia catástrofe.
Aún con los giros políticos la vida corría en su rutina de hogar mendocino. Mariú transitó la primaria en la Escuela Videla Correa y cumplió los ritos católicos. Sus padres la soñaban perito mercantil y maestra, por eso atravesó después la disciplina del Colegio Martín Zapata. Los domingos se fugaba: iba a la radio para interpretar a Blancanieves y jugar a meterse en el cuerpo de otra.
Ella compartía con su hermano la necesidad de rebelarse a los mandatos familiares, pero cada uno lo hacía a su modo. Marcelo era explícito; Mariú, en cambio, discrepaba sin confrontar. Obtuvo el título que sus padres pedían; conseguió una beca en Canby, Minesotta, para dejar su casa y estudiar inglés. Allá comenzó su carrera como actriz, haciendo teatro popular.
—Las cosas se aprenden en el cuerpo. Primero me llega el corazón, después llego yo. Subo al escenario a estar con el otro.
En el ’69 volvió. El norte olía a pólvora: había estallado Vietnam. En Mendoza, donde “nunca pasa nada”, los jóvenes anhelaban los sueños que Cuba iluminaba posibles. Algunos creían que los fusiles de la Sierra Maestra serían arsenal para todo el sur. Otros eligieron gatillar con la palabra. En estas últimas filas se enroló Mariú. Probó los escenarios mendocinos, se sumó a varios elencos, entrenó y decidió partir esta vez hacia Buenos Aires, para trabajar en el Teatro Payró.
Como en su casa la idea de que fuese actriz era inconcebible dijo que había ganado otra beca de estudio y se fue con lo puesto. No viajó sola. Con ella iba Osvaldo Zuin, su compañero de grupo, que unos años después sería herido y detenido en La Perla, Córdoba, para luego formar parte de la lista de desaparecidos.
Era 1973 y la Argentina bullía en consignas políticas. Fue en el laboratorio del Payró donde empezó el agite para Mariú.
Llegó Ezeiza, los tiros, el desconcierto. Mariú blanqueó, junto a Osvaldo, su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y se fue a la Villa Itatí, en Quilmes, a vivir entre el barro de los ranchos. Marcelo llegó para militar con ellos un tiempo.
Trabajaban con el cura José “Pepe” Tedeschi, un salesiano que había abandonado el sacerdocio, se había enamorado y tenía una hija. Dedicaba sus días a curar, educar, caminar la villa y escuchar el lamento de los pobres, hasta que fue detenido en el ’76.
Talleres de escritura y actuación, horas de desandar las miserias ajenas y enseñar cómo llevarlas al cuerpo y compartirlas con los vecinos: para comprenderlos, para comprenderse, para hacer del dolor un exorcismo. En eso estuvieron Mariú y Osvaldo durante muchos meses.
Villa Itatí fue su escuela. En vez de baño, un agujero en la tierra para muchos. Los días de lluvia no había más que el colchón mugriento de un vecino y su familia para guarecerse del barro y la inundación. Allí se acostaban todos, comían, charlaban, esperando que bajara el agua.
—En la villa se me olvidó lo que sabía y empecé a hacer teatro con lo que ellos me entregaban. Allí encontré la clave de lo colectivo.
Mariú volvió a Mendoza a fines del ’73, con Marcelo y Osvaldo. No es que hubiese deseado el regreso, pero su padre estaba enfermo. La relación con él se había vuelto áspera y sintió que debía restaurarla.
Por esa época conoció a Rubén: pelo castaño, ojos brillantes, buen mozo. “Comunistas, guerrilleros, anticristianos”, les decían. Así decidieron, Mariú y Rubén, transitar juntos la vida cotidiana. “Comunistas”, porque la necesidad de los otros los movilizaba; “guerrilleros”, porque querían cambiar el mundo a punta de palabra sobre el escenario; “anticristianos”, porque nunca juraron ante Dios que se amaban. No lo precisaron: lo hicieron hasta el último minuto, mirándose a los ojos.
En un salón de Dorrego, el primer hogar, formaron el elenco La Pulga. Alternaban funciones en el teatro y en los barrios. La actividad sindical, en la Asociación de Actores, llevó a Rubén a ser Secretario General. Mientras, subían a las tablas “La maldición de Matilde Ducó”, para contar lo que había pasado en el país después de Eva.
—Era evidente que podía pasarnos.
***
Fue el 21 de octubre de 1976, a las diez de la noche. La calle vacía, oscura. Volvían de una reunión en Actores a su casa de la calle Corrientes al 446, en la Cuarta Sección de la capital mendocina. Los esperaba la madre de Rubén, que había estado cuidando al bebé. Entonces Nazareno tenía ocho meses.
Estalló un vidrio en la ventana, por la que saltó un tipo oscuro. De un tranco llegó a la puerta y la abrió a patadas. Entraron ocho más: de civil, a cara descubierta, con fusiles. Mariú y Rubén, azorados. Uno de ellos preguntó por el actor a los gritos. Rubén estaba ahí. Los agarraron a los dos y los tiraron en el sofá del living. En la pieza dormía Nazareno con su abuela. Un hombre rubio los encañonaba contra el sillón; pelo ondulado, ojos claros. Mariú supo después, que ese hombre se llamaba Eduardo Smaha y era policía del D2, uno de los centros de detención clandestinos más famosos de Mendoza.
Hurgaban como chacales. El rubio los apuntó para inmovilizarlos.
—Yo les gritaba: “¿Por qué nos hacen esto, somos actores?”.
Rubén, callaba.
—Yo hablaba y mientras pensaba: “¿Por qué Rubén no reacciona?”.
El rubio seguía con él, apuntándole. Otros agarraron a Mariú, la metieron en la habitación con su suegra y Nazareno. Por la puerta entreabierta ella pudo ver cómo metían en bolsos los pañales de su bebé y su máquina de escribir. También a Rubén se lo llevaron.
—No lo vi más. Cuando nos soltamos, Nazareno estaba paradito en la cuna. Tenía los ojos de un anciano.
Llamó temblando a sus compañeros actores y salieron a buscarlo esa misma noche.
—Cuando nos íbamos, lo dije: “No lo van a matar, está detenido”. Esa certeza me duró siete años.
Casi un mes después de aquella noche, el 24 de noviembre del ’76 secuestraron a Marcelo. Era empleado de YPF, tenía 22 años y hacía quince días que se había casado con Adriana Bonoldi. Ella estaba embarazada de dos meses.
Fueron cuatro hombres armados, con capuchas blancas. Golpearon a la puerta de la calle Democracia 34 de Godoy Cruz. Cuando Marcelo abrió, entraron. Lo sujetaron a él y a Adriana, abusaron de ella y luego la encerraron en el baño.
—Ahora vas a cantar lo que no quiere decir tu cuñado —le gritaban a Marcelo mientras se lo llevaban.
Poco después, el 1 de diciembre, cayó Adriana. La chica volvía de una confitería, donde había estado con sus compañeras festejando el fin de las clases: era maestra jardinera. La agarraron en el Carril Cervantes, mientras caminaba.
***
Durante un mes Mariú intentó la vida. Un compañero de elenco reemplazó a Rubén en la obra de radioteatro que hacían. Pero cuando sucedió lo de su hermano y su cuñada, la rutina cambió para siempre.
El día se volvió un peregrinar entre una comisaría y la otra; un cuartel, el otro; un cura, el otro. Y vuelta a empezar. Cada Navidad, cada cumpleaños de Rubén, de Marcelo, de Adriana o de su sobrino, un regalo nuevo para reemplazar al anterior. Esperándolos.
—La vida es como un chaleco: cada punto es imprescindible para completarlo. A veces es preciso que un punto se pierda para que notemos la falta.
Así comenzó su pesquisa. Llegó un dato: el hijo de su hermano estaba vivo. Lo supo por una enfermera conocida. En septiembre del ’77 la mujer le contó al papá de Mariú que, en una noche de ese invierno, vio un operativo militar en el Hospital “Emilio Civit”. El médico que estaba de guardia había firmado el certificado de “nacido vivo” del bebé. Todos los datos llevaban a Adriana. Ella, con un arma en su sien, desnuda y escoltada por fusiles, había parido a su sobrino.
El trabajo de Mariú pasó del teatro a las comisarías, buscando. Entre el ’77 y el ’79 fueron armando el grupo de familiares de desaparecidos que, hasta hoy, no se detiene. Sacaron una solicitada en el diario, reclamando a los 27 mendocinos desaparecidos e hicieron una visita al Papa.
—Hacíamos las cosas como podíamos porque la pobreza era infinita.
Siete años pasaron buscando a Rubén. En cada lugar donde le decían que podía estar, Mariú iba con Nazareno de la mano y una valija de libros y ropa de su esposo en la otra. Quería darle la alegría de que los viera cuando lo soltaran.
Al fin tomó coraje y enfrentó la certeza que los cuarteles le negaban.
—Para mí, lo que no pasa por mi cuerpo, no es verdad.
Una mañana, en su casa, hizo un ejercicio teatral sencillísimo, del que había huido durante todo ese tiempo. Puso la mente en blanco, se relajó y dejó que apareciera algo que su “alma supiera”.
—Lo vi a Rubén: vivo. Así supe que estaba muerto.
Cuando su hijo despertó, lo abrazó y lo miró a los ojos.
—Nazareno, papá no vuelve porque lo han matado. Ya no vamos a llevar la valija.
—Yo estaba esperando que te dieras cuenta. Él viene todas las noches a taparme para que duerma.
La forma de buscar a Rubén había cambiado.
De ahí en más fueron llegando todas las certezas: la muerte de Marcelo, la de Adriana, su sobrino perdido.
Pasó días y noches llorando, lavándose del dolor.
—Sentía que el agua me iba a sanar, que se iba a llevar todo. Me pasaba horas en la bañera, horas.
Nazareno la escuchaba, la veía, la consolaba.
***
Se llama Pablo Seydell. Es alto, guapo y espigado. También es actor y estuvo preso a fines de los ‘70.
Fue el último que vio a Rubén Bravo con vida.
Sucedió mientras lo interrogaban en la Comisaría 7° de Godoy Cruz. Lo reconoció cuando lo traían dos policías, agarrándolo de los brazos. Venía de la picana. Rubén cruzó con sus ojos a Pablo: se habían encontrado antes, en las salas de teatro. Él guardó esa mirada.
Ocho años después, esos ojos de Pablo se encontraron con los de Mariú.
—Me volví a enamorar, dice; mientras me pasa el mate que nos ha servido de compañía durante el relato.
Lo que queda de su historia es presente.
Pablo es con quien ella comparte todo. Ambos han declarado en los juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza, donde Mariú denunció a Eduardo Smaha; uno de los 34 imputados, entre otros policías, militares y ex jueces federales.
Con Pablo tuvo a su hija, también actriz, y terminó de criar a Nazareno. Pablo es quien la dirige cuando se sube al escenario a actuar sus propios textos y con quien fundó la Escuela Popular de Teatro, la única de Mendoza que dejó semillas.
En esta sala de ensayo, en la que estamos, se perciben los recuerdos de sus giras por Chile, España, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, contando lo que la dictadura hizo de ella.
Su rostro muestra las huellas de la búsqueda, que en este último tiempo lallevó a la fiscalía y a una fosa común del Cementerio de la capital de Mendoza, el Cuadro 33. Esos son los dos sitios a donde va cada semana. Llega, instala su silla, trabaja y espera, para encontrar la verdad y los huesos.
Lanza un suspiro. Ya es mediodía y no hay más que decir. Salimos al sol, atravesamos el parque de árboles añosos. Me abraza. Mientras abre el portón de salida, Mariú me sonríe y afirma serena:
—Ellos no ganaron.