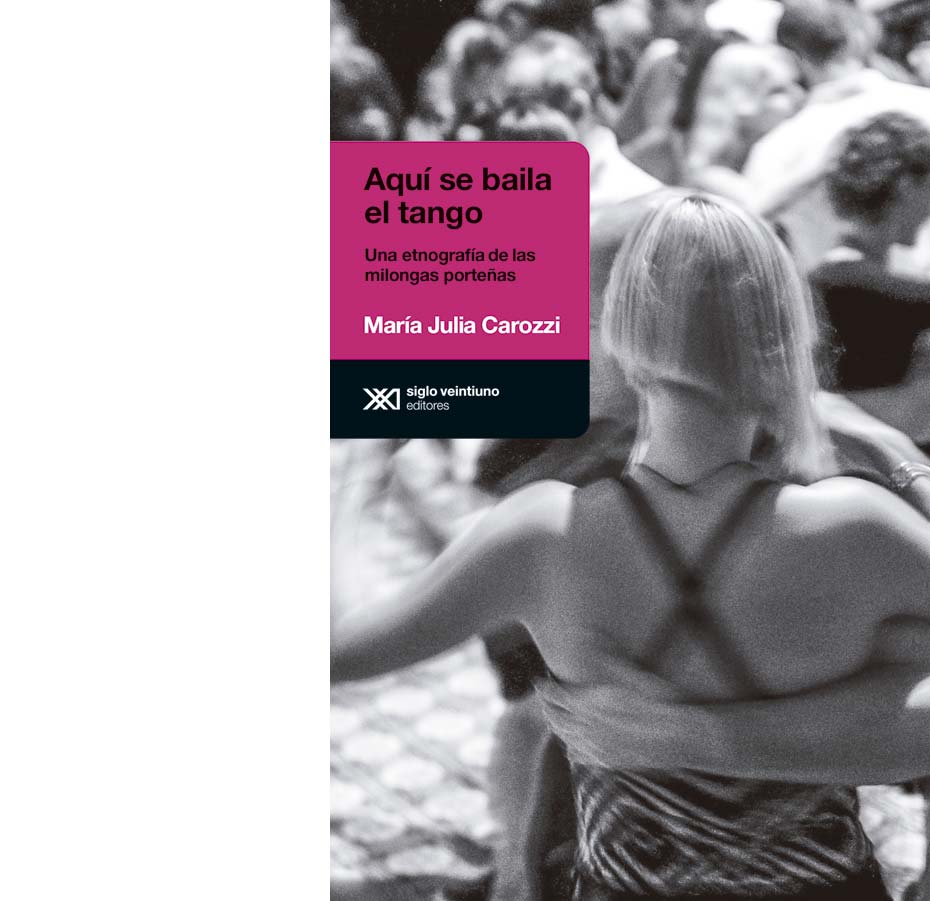Promediaba el verano de 2006, y hacía escasos meses que Aníbal Ibarra se encontraba suspendido en su cargo de jefe de gobierno, sometido a juicio político por el incendio de la discoteca República Cromañón. Lo reemplazaba el vicejefe, Jorge Telerman. El VIII Festival Buenos Aires Tango tenía como sede central, entre otras cincuenta y siete que se extendían a lo largo de la ciudad, El Dorrego, un enorme galpón ubicado en lo que alguna vez fuera parte de Colegiales y que ahora, en ocasiones, se anunciaba como de Palermo, un barrio ascendente de la mano de los intereses inmobiliarios. El Dorrego, que en el pasado había albergado un mercado, era sede de diversas actividades culturales organizadas por el Gobierno de la Ciudad. En ocasión del festival, dividía su espacio entre un bar, puestos para la venta de productos, un escenario y una pista de baile. Después de recorrer el predio, con la programación en mano –que como el año anterior había aparecido como suplemento del diario Clarín–, me dispuse a observar la sucesión de clases abiertas y gratuitas que se desarrollarían en la pista durante toda la tarde.
Una de ellas estaba a cargo de un afamado coreógrafo y bailarín, asiduo concurrente a las milongas y muy apreciado entre los antiguos milongueros por su habilidad para adaptar su baile a las exigencias de la circulación y el uso del espacio reducido que ellos favorecían. Al llegar la hora de su clase, la concurrencia se multiplicó y la gente se apretaba alrededor de la pista. Una vez allí, el bailarín, micrófono en mano, se dirigió a una joven mujer ubicada en el otro extremo, que vestía la camiseta del festival y era parte del personal, pidiendo a la gente que se corriera hacia atrás, para ampliar el espacio que lo rodeaba y lograr así que todos pudieran verlo. “Vos”, la llamó, y la joven, con un gesto de incredulidad, preguntó con una voz casi inaudible: ¿“Yo?”. “Sí, vos, ¿bailás tango?”, dijo él. Ante la esperable negativa de la joven –pocas se animarían a asegurar públicamente tal habilidad teniendo en cuenta la posibilidad de tener que demostrarlo ante un auditorio de alrededor de doscientos asistentes–, se dirigió caminando hacia ella y la condujo de la mano hasta el centro del círculo.
Con el dedo índice dibujando círculos en el aire y alzando la vista, le pidió al sonidista que pusiera música. Cuando los altoparlantes comenzaron a reproducir el tango “Todo” por la orquesta de Di Sarli, la enfrentó, rodeó su cintura con el brazo derecho y elevó su mano izquierda tomando la derecha de ella. La chica le apoyó la mano izquierda en el hombro, completando un abrazo de tango. Bailaron varios compases, primero una breve caminata, luego un giro que, para la mujer, suponía cruzar los pies. No parecía producirse ningún desentendimiento entre ellos, pisaban al ritmo del tango, mantenían sus cuerpos erguidos y el conjunto se veía como un baile más que aceptable del género. Antes de que terminara la pieza, el profesor hizo una figura de cierre y se detuvo. Con un gesto, pidió al sonidista que detuviera la música, liberó a la chica del abrazo y le agradeció. Se dirigió luego a la concurrencia diciendo: “Esto fue para que los varones vean que, si aprenden a bailar bien, van a poder hacer bailar a cualquier mujer. Eso es bailar bien el tango: ir a una milonga, sacar a cualquier chica y hacerla bailar”.
Mientras la clase continuaba, y sospechando que los movimientos de la joven habían resultado demasiado precisos para ser ejecutados por alguien que nunca había bailado antes, me acerqué a ella, que había abandonado la pista para volver a su lugar de trabajo y le pregunté en vos baja: “Disculpame. ¿Vos nunca tomaste una clase de tango?”. “Sí”, respondió en un susurro, “algunas clases tomé”.
Una estrofa de “Así se baila el tango”, de Martínez Vila (Marvil) –poco conocida porque pertenece a la segunda parte de la letra, nunca cantada cuando el tema es ejecutado por una orquesta–, da cuenta de las virtudes femeninas en el baile, desde el punto de vista de la pareja, como “una sombra que siempre lo persigue” o un “ser sin voluntad”:
A veces me pregunto si no será mi sombra que siempre me persigue o un ser sin voluntad, pero es que ella ha nacido así pa’ la milonga y como yo se muere, se muere por bailar…
Dado que este tango está fechado en 1942 (Saikin, 2004), y aunque continuaba bailándose a menudo en Buenos Aires, podría resultar anacrónico aplicar esa imagen a las mujeres que en la primera década del nuevo milenio participaban a la vez como bailarinas y miembros del auditorio en las milongas porteñas. Sin embargo, la descripción parecía tener aún vigencia. En palabras de muchas milongueras experimentadas, que antes habían tomado clases durante períodos de entre dos y siete años, la ignorancia de la mujer acerca del baile que ejecutaban aparecía como una condición necesaria de su buena calidad. En el curso de una entrevista, Marcela, participante habitual del circuito milonguero desde hacía diez años, afirmaba convencida: “Yo tomé muchas clases durante mucho tiempo, hasta que un día me di cuenta de que para bailar bien el tango la mujer sólo tiene que aflojarse y dejarse llevar”. Sandra, otra milonguera, aún más experimentada, que había comenzado a aprender hacía quince años y enseñaba tanto “la parte del varón” como “la parte de la mujer” del estilo milonguero, proclamaba ante sus alumnas y alumnos: “Yo antes creía que la mujer tenía que saber cosas para bailar. Ahora sé que la mujer no tiene que saber nada, la mujer tiene que relajarse y dejar que el varón la lleve”.
Como complemento de esta necesidad de ignorancia para bailar correctamente “la parte de la mujer”, parecía hallarse una supercompetencia performática atribuida a los varones, que aparecían como capaces de “hacer bailar a cualquier mujer”; esto es, producir ellos mismos el buen baile de las mujeres que los acompañaban. Así, en sus escritos, publicados hasta hace pocos años en la página de Internet de su academia, Susana Miller hacía referencia explícita a esta división de saberes y agencias entre mujeres y varones, diciendo a las primeras que algunos varones “las bailan bien”. En sus palabras, esta emprendedora maestra de nuevos milongueros definía a la mujer como “bailada” por el varón, depositaria pasiva de la habilidad de un varón que “la” baila. También en conversaciones oídas en las mesas ubicadas a orillas de las pistas, he escuchado –a menudo de boca de mujeres– que un varón que baila bien puede “hacer bailar” a cualquier mujer, aun cuando esta no sepa hacerlo.
La supercompetencia atribuida al varón adquiría a veces rasgos de sobrenaturalidad: otra frase empleada en los textos de prosa poética que acompañaban las clases de tango emitidas por el canal de cable porteño Sólo Tango, en 2001, afirmaba que la pareja conformaba “una criatura con cuatro piernas y sólo una cabeza”. En tanto, en las clases de tango milonguero era habitual escuchar de profesoras y profesores la frase: “Para bailar bien el tango las mujeres tienen que dejar la cabeza en la mesita de luz”. La cabeza de aquella versión porteña parecía ser entonces la del varón que “conducía” e improvisaba en el baile (Turner, 1999).
Si bien las afirmaciones citadas provenían de mujeres de mi misma extracción social –estudiantes universitarias, profesionales y artistas de clase media con grados altos de educación formal–, se tornaban problemáticas al compararlas con mi propia visión de lo que creía que era bailar bien el tango (desde mi experiencia como alumna de clases de tango milonguero). Para mí, “la parte de la mujer” suponía al menos la competencia performática que me permitía identificar, antes de cada paso y a partir del movimiento del pecho de mi pareja –que bailaba “la parte del varón”–, qué movimiento del repertorio tanguero esperaba que yo realizara y ejecutarlo. Observadas desde mi posición, en lo que duraba un compás de tango, las mujeres que sabíamos bailar decodificábamos, mediante el tacto del pecho de nuestra pareja un pequeño movimiento que nos permitía establecer con qué acción debíamos responder a ese gesto incipiente y realizarlo, cuidando que el pie se desplazara junto al pie de apoyo, para arribar al piso al mismo tiempo que el de nuestro compañero, sin levantarlo en exceso ni arrastrarlo, sin adelantarnos ni atrasarnos en relación con su pisada, sin despegar el pecho del de él, sin agarrarlo con los brazos, que debían permanecer relajados, y sin perder el equilibrio en el trayecto. Además de estas complejas habilidades, había que seguir el ritmo de la música en aquellos pasos en que los pies de nuestros compañeros permanecían en el lugar mientras los nuestros se movían, como en las diversas variantes de aperturas y giros.
Aunque la atribución de ignorancia a las mujeres que bailan tango se extiende más allá de sus límites, analizaré a continuación cuáles eran las prácticas reiteradas en las clases de tango milonguero y en las milongas ortodoxas del circuito céntrico porteño, que contribuían a sostenerla.
“La marca” como saber exclusivo del varón
Describiré muy brevemente la secuencia de actos (Hymes, 1974) que componían una clase de tango milonguero en el nivel avanzado, ofrecida por un representante de la primera generación de profesores/codificadores, a fin de contextualizar el análisis posterior. Si bien la estructura de las clases variaba entre profesores, solían seguir secuencias similares. En primer lugar, la profesora a cargo invitaba a los alumnos a formar un círculo y mostraba ejercicios de equilibrio y postura, acompañados por instrucciones verbales. Los alumnos la imitaban y, concluidos los ejercicios, la docente pedía que pusieran música y los invitaba a formar parejas y bailar. Estos formaban heteroparejas y bailaban en círculo y en dirección contraria a las agujas del reloj. Todos los varones ejecutaban “la parte del varón”, en tanto las mujeres bailaban “la parte de la mujer”.
En otras clases, en vez de bailar, en esta parte se instaba a los alumnos a caminar en círculos en dirección contrahoraria, escuchando la música y siguiendo el ritmo que los profesores chasqueaban con los dedos. La docente indicaba luego que detuvieran la música y, cuando la clase incluía más de un “nivel” (recordemos que los alumnos se dividían en principiantes, intermedios y avanzados, pero a veces las clases de un día se dedicaban sólo a uno o dos niveles), las profesoras y profesores alentaban a sus alumnos a seguirlos a alguna otra parte de las instalaciones, donde desarrollarían el resto de la instrucción. Una vez allí, convocaban a una ayudante o alumna avanzada para que ejecutara “la parte de la mujer”, a la vez que, haciendo ellos “la parte del varón”, explicaban y mostraban una secuencia de movimientos que la pareja repetía dos o tres veces. Invitaban entonces a los alumnos a practicarla en parejas, mientras sonaban dos o tres tangos.
Las parejas practicaban el paso tomadas, primero, por los hombros, hasta que el varón sentía la suficiente confianza para bailar mientras abrazaba a la mujer (al estilo milonguero) o hasta que el profesor así lo indicara. En esta etapa, a menudo se escuchaban reproches y correcciones de los varones a sus parejas circunstanciales, cuando no respondían a sus movimientos con la respuesta esperada. Entre tanto, el profesor o profesora recorría la pista, respondía preguntas y dudas, y corregía los movimientos de los varones. A veces, para hacerlo, bailaba con ellos ejerciendo el rol de mujer. Su ayudante corregía los movimientos de las mujeres.
El docente interrumpía entonces el baile y la música, e invitaba a los varones a colocarse detrás de él/ella e imitar, sin sus parejas, la misma secuencia que había enseñado al principio, indicándoles qué cambios de peso y dirección y qué tensiones o movimientos imprimir al brazo derecho –es decir, qué marca hacer– para que las mujeres respondieran con los movimientos previstos. En tanto, las mujeres se paraban alrededor de la pista y observaban. En ocasiones, lideradas por el ayudante, practicaban la secuencia que les correspondía y recibían correcciones de postura, movimiento y equilibrio corporal, pero sin ninguna referencia a la “marca” que harían los varones.
Volvía a sonar un tango y el profesor invitaba a los varones a “tomar” una mujer y practicar el paso, cosa que continuarían haciendo el resto de la clase. En todo el proceso de práctica, cada dos o cuatro tangos, los participantes eran instados a cambiar de compañero y bailaban siempre circulando por el borde externo de la pista, en dirección contraria a las agujas del reloj.
En las clases de tango milonguero de los codificadores del estilo nunca se enseñaba explícitamente a las mujeres cómo responder a los movimientos del varón. Estos, a menudo, eran instruidos frente a las mujeres en lo que se denominaba “la marca”: se les indicaba que, al realizar un movimiento o un cambio de peso determinado, su pareja haría un movimiento dado y complementario con las piernas o con su cuerpo. Pero nunca se les decía a las mujeres que ante un movimiento dado del varón ellas debían responder de un modo específico. Este aprendizaje de la respuesta motora adecuada, la mujer lo realizaba, en primer lugar, imitando a las ayudantes que ejecutaban “la parte de la mujer” cuando bailaban con la profesora. En segundo lugar, “dando vuelta” las instrucciones dadas a los varones. Por ejemplo, cuando a ellos les enseñaban que al volver de un rebote al costado, aplicando una tensión sostenida en el brazo derecho, las mujeres responderían cruzando el pie, ellas deducían que así debían hacerlo. Y, por último, aprendían por ensayo y error, equivocándose en la respuesta y siendo corregidas por los varones cuando practicaban.
Este modo de enseñanza imprimía naturalidad a las respuestas de las bailarinas, y a menudo resultaba –en particular en las clases de principiantes e intermedios– en reproches por parte de los varones, que, sorprendidos cuando no enojados, les preguntaban “¿por qué no cruzaste?” o “¿por qué no giraste?”. Reproches que daban por sentado que la mujer debía hacer siempre el movimiento complementario al de su pareja. Cuando aprendían con varones desconocidos, ellas solían no responder a estos reproches y continuaban practicando hasta dar con la respuesta correcta. Cuando aprendían con quienes conocían íntimamente, en cambio, los reproches solían dar lugar a peleas que con frecuencia llevaban a las parejas constituidas fuera de las clases de tango a abandonarlas para preservar su armonía.
Durante las clases, las mujeres y los varones eran instruidos en la posición que debían adoptar sus cuerpos quietos, dónde colocar el peso, el recorrido que debían realizar sus piernas y pies para realizar cada movimiento, cómo mantener el equilibrio, si debían realizar pivots al girar o no, doblar las rodillas o no, o apoyar los tacos en momentos específicos del baile. Pero nunca se les enseñaba a las mujeres cómo responder a cada uno de los variados, múltiples y sorpresivos movimientos de los varones cuando bailaban fuera del ámbito de las clases. Esto contribuía a mantener ese saber en la inconsciencia, mientras era adquirido en la práctica. La atención era dirigida por los profesores, discursiva y cinéticamente, al “saber llevar” o al “saber marcar” del varón, y nunca al conocimiento que las mujeres debían adquirir para decodificar “la marca”, que, de esa manera, quedaba definida como propiedad masculina.
Dado que “la marca” constituía el vínculo entre el movimiento de los varones y las mujeres, la instrucción explícita en las clases dividía, por una parte, una esfera de conocimientos propios de las mujeres que sólo incluía su posición corporal, su equilibrio y la calidad del movimiento; y, por otra parte, una esfera de conocimientos propios de los varones, que incluía tanto sus movimientos como los de las mujeres y la relación entre ambos. Las consecuencias de esta diferencial instrucción que ponía el acento en unas habilidades en tanto ocluía otras se veían reflejadas en la descripción que realizó Gloria, una amiga y abogada que tomó clases desde mediados de la década de 1980, y a quien entrevisté quince años después:
Lo que la mujer tiene que hacer es simplemente aflojar el cuerpo y hacer como una entrega, aflojarse por completo. Pero para poder hacer esto, antes hay que aprender a caminar el tango, a pasar el peso del cuerpo de una pierna a la otra, aprender a bailar en la punta de un pie y no agarrarse del hombre, porque en realidad una está sólo apoyada en la punta de un pie, el otro pie está haciendo giros y cosas extrañas en el aire. Digamos que el equilibrio es muy ligero. Por eso es importante estar bien parada, en el pie en que se está apoyado; estar bien parada y hacer una buena estructura con el compañero de baile….
En su detallada definición del saber femenino, la mujer que bailaba bien el tango “sabía” pararse –en un pie– y mantenerse en equilibrio, aflojarse y dejarse llevar, pero no decodificar el movimiento del varón y responder con otro adecuado.
Como consecuencia, las mujeres solían quejarse de que se aburrían de aprender “siempre lo mismo” –cómo mantener su postura, mantener el equilibrio y conservar la calidad del movimiento– durante las clases. Sin embargo, y dada la absoluta invisibilidad con que las prácticas, tanto discursivas como motrices, investían el saber que suponía responder con movimientos adecuados, no esperaban que tal aburrimiento llegara a su fin accediendo a una mejor instrucción en la parte del baile que se les atribuía a ellas, sino pasando a niveles más avanzados, en los que suponían que los varones poseerían un mayor conocimiento de su propio rol y las “llevarían” a realizar, por lo tanto, un baile más complejo y entretenido. Como rezaba el post de una alumna de tango milonguero en Facebook: “Larga vida al buen bailarín, cuando me saca un buen bailarín, vuelo lejos y alto y ancho… gracias!”.
La falta de instrucción explícita del rol de la mujer no era privativa de las clases de tango milonguero, sino que parecía abarcar otros estilos. Una cultora norteamericana del tango nuevo que estudió en la Argentina decía en su sitio web, empleando la terminología americana, que no distingue entre varones y mujeres, sino entre leaders y followers:
Como alguien que sigue en el tango (follower), tengo que escuchar a quienes llevan (leaders), hablar constantemente acerca de cuán asombrosas son algunas mujeres, diciendo cosas como que son “naturales”, “fluidas” y “como una pluma”, pero nunca me dicen cómo lograrlo (TangoForge, consultado el 11/14/2013).
A estas evaluaciones de la performance femenina me refiero a continuación.
Ser liviana y adornar
Un segundo factor que parecía contribuir al supuesto de que, para bailar bien, las mujeres sólo tenían que aflojarse y dejarse llevar por el varón, residía en la forma que tomaba la evaluación de la performance de las mujeres –esto es, la ejecución del baile (Bauman, 1977 ; Schechner y Appel, 1990)–, tanto durante las clases como en las mesas alrededor de las pistas de las milongas. Por lo general, de una mujer que respondía inmediatamente a los movimientos del varón de manera correcta no se decía que era una buena bailarina, sino que era “liviana”. El significado de esta “liviandad” no era evidente ni para los no iniciados ni para los principiantes, quienes podían deducir que una mujer liviana era una mujer pequeña y delgada. En las clases y alrededor de las pistas de baile se aprendía, en cambio, que una mujer “liviana” respondía con rapidez y adecuadamente a los movimientos del varón. Al contrario, una mujer “pesada” era aquella que tardaba en responder de forma adecuada, más allá de cuál fuera su peso. En las conversaciones entre varones, a estas últimas se las solía denominar “muebles” o “heladeras”, en frases como: “A mí no me gusta mover muebles” o “Ni se te ocurra sacar a esa mina ; está refuerte pero es una heladera”.
El vocabulario de la pesadez sancionaba no sólo a las mujeres que tardaban en responder porque carecían de la competencia cinética para hacerlo, sino también a aquellas que, ejerciendo presión con su pecho, eran capaces de imprimir su propio ritmo al baile –desafiando el control del varón– cuando, por ejemplo, caminaban o hacían “ochos” hacia atrás. Como analizaré con mayor profundidad en el capítulo 6, las mujeres pesadas eran las que ponían trabas a la libertad del varón para bailar a su ritmo y desplegar la coreografía que pretendían improvisar. Sin embargo, ya fueran tildadas de livianas o de pesadas, las mujeres eran definidas como seres inanimados u objetos que debían ser movidos por los varones, contribuyendo así a la percepción de que no se movían por sí mismas, no bailaban, sino que eran “llevadas” por sus compañeros.
Además, todos los movimientos independientes del despliegue coreográfico del varón eran definidos como “adornos” o “arreglos”. En términos discursivos, lo que la mujer hacía cuando no era “llevada” por quien actuaba como su pareja, o cuando no “lo seguía” –es decir, cuando no respondía a sus movimientos– no se definía como bailar, sino como “adornar”. En las clases mixtas que incluían su aprendizaje –algunos profesores los excluían por completo– se enseñaba que el “adorno” de la mujer debía ser imperceptible para el varón con quien bailaba, y realizarse sin interferir con el ritmo que él imprimía a su danza. Es decir, debían realizarse en los intersticios que este dejaba. Así, la definición de los movimientos independientes de la mujer como “adornos” contribuía a construir la noción de que, cuando no estaba siendo “llevada” por el varón, la mujer no bailaba.
De tal modo, en tanto todos los movimientos de los varones eran definidos como baile, cuando la mujer respondía a sus intenciones no se decía que bailaba, sino que era llevada, y cuando se movía de manera independiente tampoco se afirmaba que bailaba, sino que introducía adornos. Las prácticas verbales favorecían, entonces, una desatención selectiva del saber que las mujeres desplegaban durante el baile. Esto se sumaba a la inconsciencia que caracteriza a otras habilidades motrices cuando se ha adquirido maestría en su desempeño (Connerton, 1989), abonando la afirmación de que la mujer, para bailar el tango, sólo debe aflojarse y dejarse llevar.
¿Quién baila?
La inconsciencia es el resultado final de muchos procesos de aprendizaje de habilidades mediante la práctica. Como afirma Connerton:
El hecho de que las prácticas de incorporación hayan sido por largo tiempo dejadas de lado como objetos de atención interpretativa explícita se debe no tanto a una peculiaridad de la hermenéutica, como a una característica que define a las prácticas de incorporación en sí mismas. En efecto, estas prácticas, como hemos notado, no pueden ser realizadas sin una disminución de la atención consciente que les prestamos. El estudio del hábito nos enseña esto. Cualquier práctica corporal, nadar o escribir a máquina o bailar, requiere para su ejecución adecuada una cadena completa de actos interconectados, y en aflojarse y dejarse llevar los primeros ejercicios de la acción la voluntad consciente tiene que elegir entre un número de alternativas erróneas; pero el hábito eventualmente logra que cada evento precipite la realización de su sucesor apropiado sin que una alternativa parezca ofrecerse y sin referencia a la voluntad consciente (Connerton, 1989: 101).
En otras palabras, la adquisición de una habilidad requiere, primero, un aprendizaje por lo general dificultoso, en que el sujeto chequea constantemente los procedimientos y los pasos necesarios para su realización efectiva en busca tanto de errores, para eliminarlos, como de aciertos, para reforzarlos y memorizarlos. Una vez lograda la realización efectiva, la repetición permite automatizar el procedimiento hasta olvidar, mientras se ejecuta, los pasos que requirió su adquisición en primer lugar. Sin embargo, las características específicas de los procesos de transmisión y adquisición de habilidades parecen afectar la medida en que el despliegue de estas habilidades termina por ser considerado consecuencia del entrenamiento, o no (Martin, 1987; Carozzi, 2005).
Entre las clases medias porteñas, tanto en la danza clásica y contemporánea como en los bailes incluidos en los rituales de posesión o en el tai-chi-chuan, a partir de la observación y la repetición de secuencias similares de movimientos, el iniciado aprende a responder a ciertos estímulos, ya sea auditivos o cinéticos, sin que el proceso que une el estímulo y la reacción llegue a la conciencia en el momento de ejecutarlos. La automatización de habilidades que hace que los sujetos se muevan de manera adecuada sin intervención de la intención es condición tanto del “bailar” como de “incorporar una entidad espiritual” o de “moverse desde el centro”. Sin embargo, las causas a las que, en los tres casos, los sujetos atribuyen estas experiencias son diferentes y dependen de las prácticas verbales y lingüísticas que se producen en los distintos contextos en los que las adquieren.
Así, los bailarines clásicos y modernos a veces afirman que su danza, una vez aprendida e incorporada la coreografía, parece emerger directamente de la música o del público, pero siempre ponen el acento en el propio entrenamiento y el esfuerzo personal realizado, como condición previa y necesaria de esa sensación al bailar (Hawkins, 1992). Esta efectividad del entrenamiento para alcanzar la experiencia de bailar como llevado por la música –que supone la automatización de la actividad– se reitera en los contextos de adquisición (Mora, 2009). Los practicantes porteños de tai-chi-chuan, en cambio, afirman a menudo que el movimiento emerge de su “centro”, que se conecta a la “energía cósmica universal”, y el lugar del entrenamiento sólo consiste en permitir que esa energía fluya. También esta atribución de causalidad refleja las palabras que acompañan la práctica durante el entrenamiento, que lleva a fijar la atención en “el tan-tien”, un punto cercano al ombligo, y a la circulación de la “energía” (Carozzi, 2000). Para los participantes porteños en ceremonias de religiones afrobrasileñas, el movimiento de sus cuerpos durante parte de los rituales emerge de su Orixa, que se manifiesta bailando, o de alguna entidad de Umbanda, que los posee. Estas entidades espirituales son las que se invocan durante el largo proceso que va desde el primer ingreso a un templo hasta la participación en los rituales como iniciado (Carozzi y Frigerio, 1996). La diferencial atribución de agentes responsables de acciones automatizadas, y su carácter intra o extracorporal, parece entonces relacionada de forma directa con los modos en que se produce el entrenamiento en estas disciplinas y a dónde –o a quiénes– se dirige la atención durante su ejecución.
Producto de la desatención selectiva a su saber durante su entrenamiento, para las milongueras porteñas que ya habían aprendido a bailar bien, su propio movimiento durante el baile no emergía de un entrenamiento sostenido que les posibilitaba responder a los estímulos motrices masculinos sin tener que pensar en ello, sino del varón que en ese momento bailaba con ellas. Consecuentemente, después de años de entrenamiento, y una vez que incorporaban, mediante la mimesis y la práctica, la competencia que les permitía responder a los movimientos de su eventual pareja, lo hacían de tal modo que el proceso ya no requería intención consciente alguna y podían concentrarse en la música y sentir que bailaban, aseguraban que no necesitaban saber nada para bailar. Así lo afirmaban y enseñaban Marcela y Sandra –citadas al inicio de este capítulo–, quienes “antes” creían que debían saber algo, pero ahora “sabían” que sólo tenían que aflojarse y dejarse llevar por sus compañeros.