“Transgredir” significa atravesar un límite, hacer algo que no está permitido, invadir un espacio que no es el propio. Es también cruzar y desorganizar las líneas de la grilla mental con la que organizamos la realidad, esas que separan lo masculino y lo femenino, lo blanco y lo negro, lo culto y lo vulgar, lo antiguo y lo moderno, lo público y lo privado, lo nativo y lo extranjero. Por las licencias que habilita, el carnaval no es solamente un ritual de inversión del orden social: aún más, es un festival de transgresiones de todo tipo, que no solo invierten el orden, sino que también lo confunden, mezclan las piezas que lo sostienen. La plenitud popular y la risa tenían que ver, también, con la delicia de poder transgredir y desordenar.
El carnaval ofrecía instrumentos de todo tipo para la transgresión. Para empezar, proveía espacios en los que la gente se mezclaba: la calle, los corsos, los bailes. Estos últimos proporcionaban atmósferas lubricadas por la música, el alcohol, el roce de los cuerpos, en las que se volvían posibles cosas impensadas. Las máscaras o caretas eran poderosas aliadas del ánimo transgresor. En primer lugar, porque agregaban, a la impunidad carnavalesca, la del anonimato. La máscara servía para desinhibir; tras ese escudo, los festejantes podían animarse tanto al insulto y la crítica, como a la insinuación erótica. Ocultos tras la máscara podían ingresar a espacios en los que no eran bienvenidos. Podían acercarse a dialogar con personas que, en otro contexto, por rango o género, les hubieran estado vedadas. Podían jugar a ser otros o representar algún papel. Si además de simples taparrostros aludían a alguien más, podían ser herramienta de la burla y la parodia. En algún sentido, como decía Bajtín, la máscara resume y sintetiza el sentido de plenitud libre del carnaval: expresa la alegría de salirse del yo, de la propia identidad, del sentido único de nuestra vida para “reencarnar” en otro. La máscara es el cambio, el desplazamiento, la metamorfosis; es el principio del juego de la vida, aquello que está antes de que cada uno asuma un aspecto o una posición determinada.
La máscara podía ser solo facial o incluir disfraces completos. Su infinita variedad, su colorido y su desparpajo interrumpían las reglas de un mundo real que, desde el punto de vista del vestuario, era su exacto opuesto: el imperio de los uniformes militares, las sotanas negras y los delantales escolares, el gris de los sombreros y la ropa de trabajo, todos iguales. Si el Estado se desesperaba por identificar a cada persona y las convenciones sociales por uniformizarlas, el carnaval les ponía máscaras y trajes multicolores, habilitando la evasión de la propia identidad y la posibilidad de ocupar el lugar de otros. Servían para travestirse en el sexo opuesto o para confundir los géneros. Podían usarse tanto para la crítica y la ridiculización, como para la adhesión sentimental a alguna pertenencia. Como veremos en este capítulo, fueron especialmente útiles a la hora de representar colectividades étnicas, sea para afirmarse como parte de ellas, para distanciarse burlonamente, para parodiarlas o para mezclarlas en el espacio público.
No es casual que la policía haya prohibido o limitado las máscaras insistentemente al menos desde 1832, ni que haya repetido también desde entonces la veda de disfraces de sacerdote, militar o funcionario, lo mismo que el travestimiento. Diversos reportes indican que el uso de caretas daba lugar a “desórdenes” y que había quien las aprovechaba para “vengar sus animosidades”. La Iglesia, por ejemplo, tuvo que salir más de una vez a protestar por el uso irreverente de sotanas o insignias de la fe.
Pero el instrumento mejor predispuesto a la transgresión era el juego del agua. El principal divertimento del carnaval rioplatense era ejemplo perfecto de la ambivalencia de las agresiones jocosas del carnaval. Como veremos en el resto de este capítulo, con mucha frecuencia se usó para atacar las jerarquías. Los inferiores en términos de raza y/o de clase adoraban mojar a sus superiores (y si los hacían rabiar, mucho mejor). Las mujeres amaban empapar a los varones. Quienes se sentían limitados por alguien –un policía, una madre que controlaba demasiado a la muchacha deseada– aprovechaban para vengarse ahogándolos a baldazos. El aspecto de negación, destructivo, tanático del juego queda allí perfectamente claro.
El asunto, sin embargo, no termina allí. Porque el mismo juego del agua también apuntaba a lo contrario: a igualar, a disolver las diferencias, a construir comunidad, a liberar el aspecto erótico del vínculo social. Para empezar, mojar a alguien transgredía (¡y cómo!) el espacio individual. Difícil imaginarse algo más invasivo, más irrespetuoso de la soberanía del individuo sobre su propio cuerpo, que empaparlo. Lo único más transgresivo sería toquetearlo, algo que con frecuencia el juego del agua también habilitaba. En este sentido, representaba un desafío análogo a la invasión de los domicilios particulares, que disolvía por un momento la distinción entre lo público y lo privado. En el código que instauraba el juego, toda separación quedaba suspendida: casas y cuerpos amagaban a reintegrarse a lo común.
Hace muchos años, un antropólogo inglés que investigaba tribus de Asia y África describió un curioso comportamiento que puede ayudarnos a entender estas agresiones jocosas. Lo llamó justamente “relaciones jocosas”. En sus observaciones notó que, en contextos sociales en los que había diferencias que podrían dar lugar a conflictos, se podía evitar que escalaran a enfrentamientos serios “mediante el antagonismo lúdico de la burla”. El mecanismo funcionaba así: dos personas establecían entre sí una especie de pacto mediante el que consentían en faltarse mutuamente el respeto, sin que ninguna de ellas pudiese sentirse ofendida. Era una especie de ritual en el que se insultaban mucho, pero en sorna, bromeando. Era un juego de ambivalencia. Repitiendo esta costumbre, mostraba el antropólogo, recordaban que las diferencias entre ellos existían y, a la vez, establecían un código que mantenía la armonía. En sus palabras, lograban combinar la “disyunción” y la “conjunción” sociales. O, dicho en otros términos, mantenían unida una sociedad que estaba, sin embargo, dividida. A partir de ese descubrimiento, otros autores notaron que eso es algo que hacen, en contextos menos ritualizados, sociedades de todo tipo. Aunque parezca paradójico, utilizamos el humor burlón y las humillaciones verbales como modo de construir sentidos de mutua confianza y de solidaridad grupal.
El juego del agua funcionaba de manera similar y con la misma ambivalencia: era una agresión consensuada; atacaba y aunaba; marcaba una tensión y a la vez la trascendía; visibilizaba una diferencia y al mismo tiempo proponía un vínculo. ¡Qué felicidad, qué alegría incomparable entregarse a ese juego en una sociedad tan marcada por divisiones y tan deseosa de unidades!
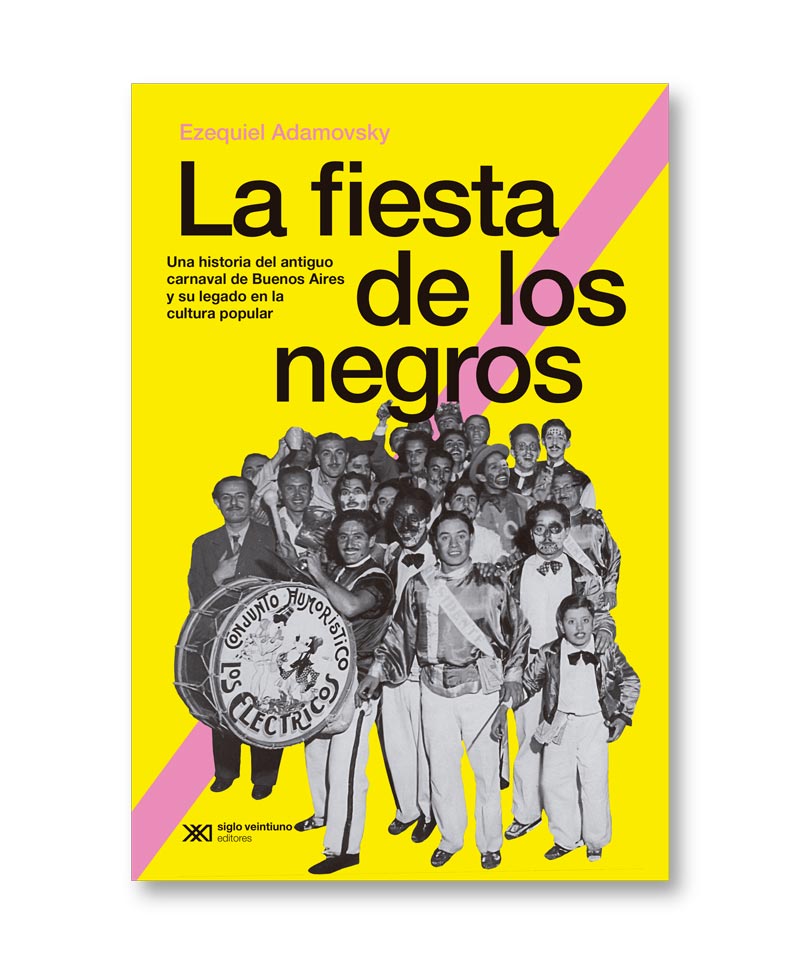
Transgresiones de clase
En 1842, Sarmiento aseguró que, en los días de carnaval, el pueblo porteño atacaba con saña a quienes vestían con “trajes europeos”, porque los percibían como un ultraje al “sentimiento de igualdad”. A fuerza de huevazos, pretendían “humillarlos y hacerlos descender a la igual condición del pueblo”. Y si manifestaban “la más ligera señal de disgusto”, los atacantes se ponían más agresivos, los llamaban “unitario, asqueroso, inmundo” y nadie respondía por lo que les ocurriera entonces. Como puede notarse en sus palabras, había un antagonismo político y de clase que involucraba a su vez una dimensión étnica y estética: se apuntaba a quien buscaba distinguirse asociándose a la moda europea.
Desde tiempos de los virreyes, hubo una lucha bastante abierta por el control de la fiesta, que era también, a su modo, una lucha de clases. La puja por la moralización y “europeización” de los festejos, las diatribas contra la falta de “civilización” de los participantes, las protestas por su “barbarie”, el horror de verse mojado por un inferior, las regulaciones y prohibiciones, fueron sus manifestaciones más visibles. Nacido como fiesta popular, el carnaval se negaba a adaptarse a los requerimientos de las élites.
A poco de la restauración del carnaval en 1854, volvieron a notarse tensiones de clase. En 1863 un diario reportó que los que usaban galera eran blanco predilecto de los huevazos y que los “porteños respetables” estaban empezando a abandonar la fiesta.
Cuatro años más tarde, otro periódico se quejó de que solo las “sirvientas” y las mujeres de mala vida se divertían, mientras que la “gente de sociedad” huía en resguardo “del pudor y de la cultura”. Como vimos en el capítulo anterior, en 1868, con la prohibición total del juego del agua, las élites contraatacaron e iniciaron el asalto más decidido al carnaval, que coronaron al año siguiente con la organización del primer corso.
Pero ya desde 1871 algunas voces advirtieron que el “salvaje” juego del agua, propio “del carnaval de Rosas”, volvía como si nada. En 1875 se reportó que la gente tiraba baldazos tal como se hacía veinte años atrás, que empapaban a los propios policías que iban a detenerlos, que mojaban también a los tranvías, a sus conductores y pasajeros, y que la cosa terminaba en peleas y a los tiros. La prensa volvió a alertar sobre numerosos hechos delictivos (una estadística policial calculó que aumentaban en un 60 o 70% durante la celebración). Los pomitos no habían desplazado a los baldes y huevos: se habían masivizado y sumado a ellos.
La represión del juego del agua motivó tensiones entre el gobierno municipal y el provincial, del que dependía la policía. En 1886 el Concejo Deliberante debatió el asunto, reconoció su impotencia para hacer cumplir la prohibición y se limitó a proponer una nueva ordenanza que la hacía extensiva a todos sus formatos: “uso de pomos, bombas, polvos de colores, harina, confites, legumbres verdes y secas, huevos, frutos naturales o imitados o cualquier otro objeto […], vejigas, globos de goma, etc. etc. etc.” (solo exceptuaba las flores y el papel picado). Sin embargo, la costumbre continuó, junto con espasmódicos e inefectivos operativos policiales. En 1896 La Nación reconoció la derrota: los edictos de policía y las ordenanzas municipales emitidas por décadas “formarían reunidas un buen volumen”, pero no habían servido de nada. Si bien en 1907 hubo “penas severísimas” para los infractores y se cuadruplicó la vigilancia en las calles, de todos modos la “agresividad populachera” del juego fue de gran intensidad.
Las transgresiones de clase pudieron verse también en otros detalles. A medida que cada barrio empezó a tener el suyo, los corsos escaparon del control de las élites. Habitualmente, los barriales eran organizados por comerciantes o comisiones de vecinos que recaudaban los fondos necesarios. El del Buen Orden lo presidía Ramón Molera, dueño de una mueblería. El de la calle Moreno, también llamado “corso Baizán”, había sido fundado por Hermenegildo Baizán, un rematador español. Los corsos seguían siendo un espacio para la teatralización, pero ya no eran las élites las que controlaban el guión. Desde fines de la década de 1870, se notó además un cambio sutil en los nombres de las comparsas. Mientras que las anteriores elegían denominaciones que remitían a la “unión”, la “república”, el “progreso” o las colectividades, las nuevas comenzaron a mentar más frecuentemente a la condición de clase (Juventud Obrera, Artesanos del Plata, Los Descamisados, Hermanas de los Pobres, Los Herreros) o a aludir a los valores morales de manera picaresca (Las Sin Igual Punguistas, Los Cagatinta, Discípulos de Baco, Negros Limosneros). Y no era solo cuestión de nombre: a comienzos de la década de 1880, las comparsas de varones jóvenes distinguidos, que antes dominaban el corso, estaban en franca desaparición y primaban las de muchachos y muchachas de sectores medios o bajos. En 1892 se presentó en el corso del Buen Orden un carruaje que llevaba “enmascarados que representaban las diversas clases sociales”. No sabemos cómo lo hacían, pero ya es un hecho sintomático el interés por tematizar lúdicamente las diferencias de clase.
Las autoridades tuvieron una relación tensa con los corsos barriales, en parte porque quitaban público al corso central y también porque debían garantizar seguridad y control de tránsito para cada uno, cosa no siempre sencilla. Puede que también hubiese una disputa de clase: la prensa informó en 1901 que los jurados del corso central eran miembros del Club del Progreso, una exclusividad que contrastaba con la de quienes definían los premios en cada barrio. Las decisiones oficiales fueron erráticas y cambiantes: en 1894 prohibieron los corsos barriales en favor de uno único. Cuatro años más tarde, por el contrario, autorizaron cuanto corso particular lo solicitara. En 1897 hubo trece, más un “corso oficial” en Av. de Mayo (un esquema que se repetiría). Otras veces organizaron un recorrido de corso único pero muy extenso, que básicamente abarcaba los de varios barrios. En el nuevo siglo, las autoridades municipales intentaron el movimiento inverso, prohibir el corso de la Av. de Mayo, lo que en 1914 dio lugar a un sintomático altercado: una multitud se congregó espontáneamente allí de todos modos, dispuesta a divertirse, y enfrentó a la policía que intentó reprimirla. Hubo desafíos similares en los dos años posteriores.
Como telón de fondo de esta disputa estaba el clima social, para entonces muy enrarecido. El notable crecimiento de la economía de estos años había venido de la mano de una mayor desigualdad. A esa brecha económica, se sumaba una distancia cultural que era cada vez mayor a medida que la clase alta se volvía un grupo más sofisticado, cerrado y con vocación de mostrar su brillo a los demás. Por otro lado, el ascenso de un movimiento obrero de creciente radicalización venía dando lugar a episodios de represión estatal y ello también tuvo su impacto en la fiesta. Durante la gran huelga portuaria de 1904, el gobierno decidió prohibir los corsos de La Boca, barrio lindante al puerto y bastión obrero, por temor a que desembocaran en disturbios. El diario La Nación rememoraba poco después con nostalgia los carnavales del pasado, cuando “los humildes no habían gustado aún el sabor de la protesta”. Hoy, en cambio, “los nervios colectivos encuentran a cada instante una oportunidad de esparcimiento” y las “ideas de venganza y furor” se hacen sentir por todas partes, lo que afecta el ánimo festivo. El mismo matutino refería en 1909 que la gente en el corso estaba “a la espera de cualquier oportunidad para desatarse en provocaciones injustificadas contra los agentes de policía” y que la fiesta era “propicia al desborde callejero”.

Todo ese malestar se agregaba al que traía la clausura política que se había producido luego de 1880. Para combatirla, los opositores de la Unión Cívica Radical habían propiciado rebeliones armadas de magnitud en 1890, 1893 y 1905. La protesta cívica llegó a los carnavales. En 1905 la policía debió intervenir dos veces para reprimir a enmascarados que ridiculizaban al presidente. A partir de ese mismo año se presentó regularmente una comparsa llamada Los Cívicos/Los Cívicos Unidos (quizás fuesen dos diferentes), nombre que no disimulaba demasiado la crítica al gobierno.
Mientras todo esto sucedía, las clases acomodadas desarrollaron diversas estrategias para eludir aquellas conductas que les molestaban. La más sencilla fue retirarse de la fiesta, como reportó amargamente y con insistencia la prensa. Las “clases respetables” le dejan la diversión a “los órdenes medio y bajo”; las familias distinguidas “no acuden a donde saben que recibirán insultos, vejámenes y llegarán a ver en peligro la tranquilidad y la vida de alguno de sus miembros”; la “clase alta” ha renunciado “al corso y a los pomos”, pero “la baja se aferra a ambos con tanto ardor como siempre”, son algunas de las letanías que se publicaron en las décadas de 1870 y 1880. Los testimonios de algunos miembros conspicuos de la élite indicaban claramente que la causa del éxodo era la “democratización” de los corsos, la gravitación de las clases bajas, a las que describían en los peores términos: eran “la hez de la sociedad”, un “guarangaje” grosero y de “mal gusto”, que en lugar de reír lanzaba una “bocanada de ajo” entre sus dientes defectuosos, que en lugar de carruajes elegantes llevaba “carros cargados de los puesteros de los mercados”. Las descripciones de la multitud a comienzos de siglo son incluso peores. El “revoltijo social” que se veía en los bailes de máscaras también era causa de desagrado. En medio de la repulsión que todo ello causaba, la prensa recordó los perjuicios que el carnaval producía a la economía, por los días de trabajo que se perdían y el ausentismo laboral. El carnaval se volvió también tema frecuente de la literatura, como marco para hablar del desagrado que provocaba la invasión de inmigrantes, de los arribistas, la indecencia y la democratización de la sociedad.
Antes de retirarse del todo, en la década de 1880 las clases acomodadas exploraron alternativas. Entre ellas estuvo guarecerse en los balcones, circular con “los carruajes cerrados herméticamente” para evitar ataques o andar “cuidadosamente disfrazadas” para que nadie las reconociera. También se refugiaron en fiestas en clubes exclusivos o en mansiones particulares. Muchas referencias en la década de 1890 indican que preferían celebrar el carnaval en los pueblos entonces rurales, donde tenían casas de veraneo –como San Fernando, San Isidro, Tigre, Morón, Adrogué o Lomas de Zamora–, o en los lugares en los que vacacionaban, especialmente Mar del Plata. Asimismo, organizaron eventos propios fuera de las fechas del carnaval, a los que sin embargo invistieron de algunos de los rasgos de la fiesta, como cuando llamaron “corso de Palermo” al paseo de carruajes en el que se encontraba, cada jueves y domingo, lo más granado de la sociedad porteña. También en Palermo, la aristocrática Sociedad de Beneficencia instauró en 1887 el llamado “corso de las flores”, a imitación del que se desarrollaba en Niza: un certamen en el que las mejores familias competían con sus lujosos carruajes decorados para recaudar fondos y en el que se arrojaban flores unos a otros, sin tener que soportar la presencia del populacho.
Más allá de esas estrategias, las élites no procesaron bien el verse desplazadas de la fiesta. En sus diatribas se notaba la ansiedad por la misión que ellas mismas se habían asignado y por el perfil étnico de la nación que se estaba erigiendo. La Tribuna lo ejemplificó con rencoroso despecho. Un largo artículo de 1876 resumió el carnaval que acababa de concluir como una interminable sucesión de excesos y de hechos violentos. La “civilización argentina” había quedado en entredicho. La conducta de la población ameritaba un examen cuidadoso de “nuestros grandes defectos, nuestras proverbiales aberraciones”, que, según deslizaba la nota, eran “quizá efecto de raza”. Era imperioso “buscar los medios de desarraigarlos, de extirpar los pequeños cánceres sociales que recién apuntan”. En los años siguientes, diversas voces retomaron estos moti- vos y agregaron otros. El retorno del “carnaval mazorquero”, como el de tiempos de Rosas, nos delataba como un pueblo “indecente, bárbaro”, incapaz de avenirse a “los progresos de la civilización”. Un país que, visto por “un extranjero” –implícitamente, un europeo–, parecía habitado por “un pueblo semisalvaje”. Incluso Sarmiento se lamentó de que, con el regreso del “imperio del balde”, el carnaval “artístico, decente” se había venido abajo. En 1886, cuando la fiesta estaba llegando al pico de su masividad, un periódico declaró sencillamente: “El carnaval ha muerto”. Con algo menos de resentimiento, otras voces se limitaron a registrar que la fiesta continuaba, solo que ya no había lugar en ella para la clase alta. El cambio era irremediable y solo cabía rememorar el esplendor del pasado con nostalgia. Una excepción fue el diario La Prensa, que a fines de siglo reportaba con entusiasmo las novedades carnavalescas y organizaba veladas especiales para las comparsas.
Sin desmedro de todo esto, hay que aclarar que el carnaval seguía ejerciendo una poderosa atracción para los varones jóvenes de clase acomodada, muchos de los cuales eligieron seguir participando en ese “revoltijo” social que la prensa rechazaba. En 1885 hubo incluso un altercado de ribetes políticos, cuando la policía detuvo a un grupo de muchachos – entre los que había dos de las familias más opulentas del país, los Senillosa y los Alvear– por infringir la prohibición de arrojar agua, lo que en este caso hacían desde sus balcones. Marcelo T. de Alvear, futuro presidente de la nación, pasó algunas horas en un calabozo.
A comienzos del nuevo siglo, los desmanes de “la indiada”, como se llamaba a las bandas de jóvenes de clase alta que provocaban peleas y destrozos en las confiterías y salones de baile, eran un dolor de cabeza para la policía durante todo el año, incluyendo los días locos. Y la prensa también reportaba que algunos gustaban de concurrir a los bailes de carnaval en salones populares y allí tener intercambios con mujeres de baja condición. En fin, las fronteras de clase se transgredían de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo.

