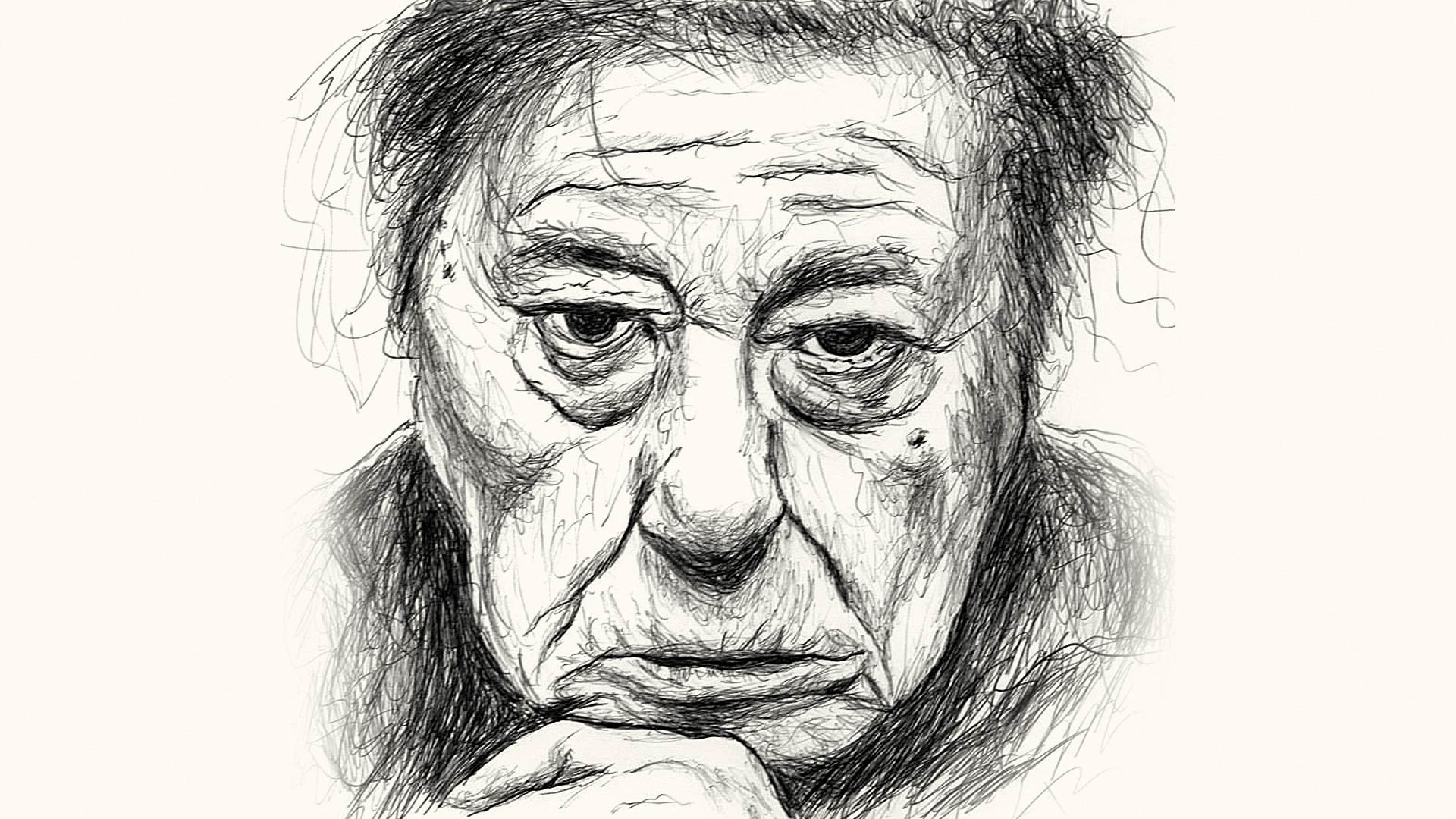Ilustración: Luciano Nardone
Es 1921 o 1922. En Junín (provincia de Buenos Aires) un alumno del secundario tiene que hacer una monografía y revisa los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. El alumno se llama Héctor y su apellido es Chavero. Héctor, por el héroe homónimo de La Ilíada muerto a manos de Aquiles, el feroz y letal guerrero que, en el devenir cinematográfico, sería interpretado por Brad Pitt en la película Troya; Chavero, por su padre José Demetrio, empleado del ferrocarril, domador de caballos, gaucho errante antes de casarse con Higinia Carmen Aram, íntimo tocador de guitarra en el patio de su casa, pobre con libros, como le gustaba definirse y definir a su familia.
Afuera, las vías del tren, la llanura y el horizonte, tajo de preguntas que divide el cielo de la tierra. A pocos metros de la casa, pastando con relampagueante quietud, un caballo.
Héctor ya no hojea el libro: lo devora. Tampoco va a cumplir con el pedido docente: más que una simple monografía para la escuela, su apasionamiento por los incas deriva en algo que directamente parece un tratado sobre el antiguo Cuzco. Es entonces cuando echando mano a dos nombres soberanos del incanato, desdice la elección paterna y se bautiza, para siempre, como Atahualpa Yupanqui.
Yupanqui, don Ata, Chavero Aramburu
El autor de “Guitarra dímelo tú” pasaría de la infancia pampeana del Héctor Chavero a la automención de Yupanqui. Con el tiempo, sería conocido como don Ata, palabras que amortiguan el indigenismo del seudónimo y destacan su condición de viejo sabio que dejaría máximas imborrables para el cancionero latinoamericano, desde la metafísica: Cuando se abandona el pago/ y se empieza a repechar/ tira el caballo adelante/ y el alma tira p´atrás, hasta la de corte histórico y social: Las penas y las vaquitas/ se van por la misma senda. / Las penas son de nosotros, / las vaquitas son ajenas (en ambos casos, la antítesis: adelante y atrás, lo nuestro y lo ajeno, sin por eso caer en el simple malabarismo verbal: ni introspección vacía, ni mera denuncia: palabras que son cintas de fuego).
En su llegada a España en 1968, el trovador usará los apellidos Chavero Aramburu, sin que el segundo, en realidad, apareciera en su árbol genealógico. Aramburu, ni más ni menos que tocayo del presidente de facto que sucedió a Lonardi después de la llamada Revolución Libertadora, y cuyas reaccionarias peripecias se oponen al ideario del Yupanqui primero yrigoyenista, luego militante del PC y, mucho antes de las oscuras y paródicas versiones de lo libertario contemporáneas, siempre defensor de la libertad.
El Norte, su norte
Chavero Aram pegó el salto al pasado de los incas Atahualpa y Yupanqui. Invención que junto con sus canciones atentas a la suerte de las poblaciones indocriollas, lo ubicó en un lugar disidente frente al folklore gauchista de los años ´30.
Así como lo desplazaban hacia atrás (en el tiempo), los dos nombres quechuas lo trasladaban hacia arriba (al Norte argentino), si se piensa en la presencia del imaginario aborigen en esa región del país. Y a su vez le permitían, por qué no, hacerse lugar en el círculo nativista que, aunque criollista y no exaltador de la historia indígena, abundaba en géneros musicales de ese Norte en el que por contrapartida al aluvión inmigratorio de comienzos del siglo pasado, la oligarquía nacional (y nacionalista) había fijado la argentinidad.
Pobrecito, lo han agarrao los caminos, afirmaba Higinia al comprender que a su segundo hijo la senda lo maniataba para siempre. Y así fue, aunque Atahualpa no coincidió con su madre y descubrió en sus andares un sueño lejano y bello, del que se declaró peregrino.
Si su aspiración era cantar los tres misterios argentinos (la pampa, la selva y la montaña), echaría raíces en dos lugares del Norte: Cerro Colorado (en Córdoba, casi al límite con Santiago del Estero) y Tucumán. Al primero lo inmortalizaría en “Chacarera de las piedras”, al segundo dedicaría zambas hermosas como la hímnica “Luna tucumana”, “Viene clareando” y “Adiós Tucumán”.
Mientras en la pampa el horizonte inalcanzable es uno de los mayores misterios, en los montes y montañas el intocable protagonista desaparece, se vuelve de piedra, como escribió Atahualpa. Más que nunca, Yupanqui aprendería a mirar para arriba: No te metas en los montes/ si no ha salido la luna (decía en “Chacarera de las piedras”), así como en “Luna tucumana” (declarada himno cultural de la provincia en 2004) remarcaba la bondad luminosa con que el astro acompañaba sus noches de cantor andariego.
Para arriba, por supuesto, pero sin descuidar el abajo ni olvidarse de los sectores postergados: Le llaman la pobrecita/ porque esta zamba nació en los ranchos/ con una guitarra mal encordada/ la cantan siempre los tucumanos.
La zurda
Para la guitarra, para el lazo y para guantear, soy zurdo, como Hendrix, como Ali. Para escribir, derecho, porque la maestra primaria, a la vieja usanza, lo adiestró a fuerza de puntazos.
Durante el primer gobierno de Perón, los efectivos policiales le torturaron la mano equivocada suponiéndolo derecho como las maestras y la Historia obligaban a ser.
Letras con la derecha y músicas con la izquierda. Los sonidos devenían menos civilizables, más indómitos que las palabras. Derecha para el punteo hormigueante y el jab distractor, zurda para el rasguido firme y el gancho demoledor, como en su breve experiencia boxística de la mocedad.
Lejanas tierras, remotos tiempos
Yupanqui es el más antiguo y moderno de los cantores argentinos, el que supo los secretos del viento y el que rompió los cercos del folklore pintoresquista. El jinete que hombreó la noche. El que inventó la canción indigenista y el que cantó al criollaje explotado. El oráculo del canto nativo.
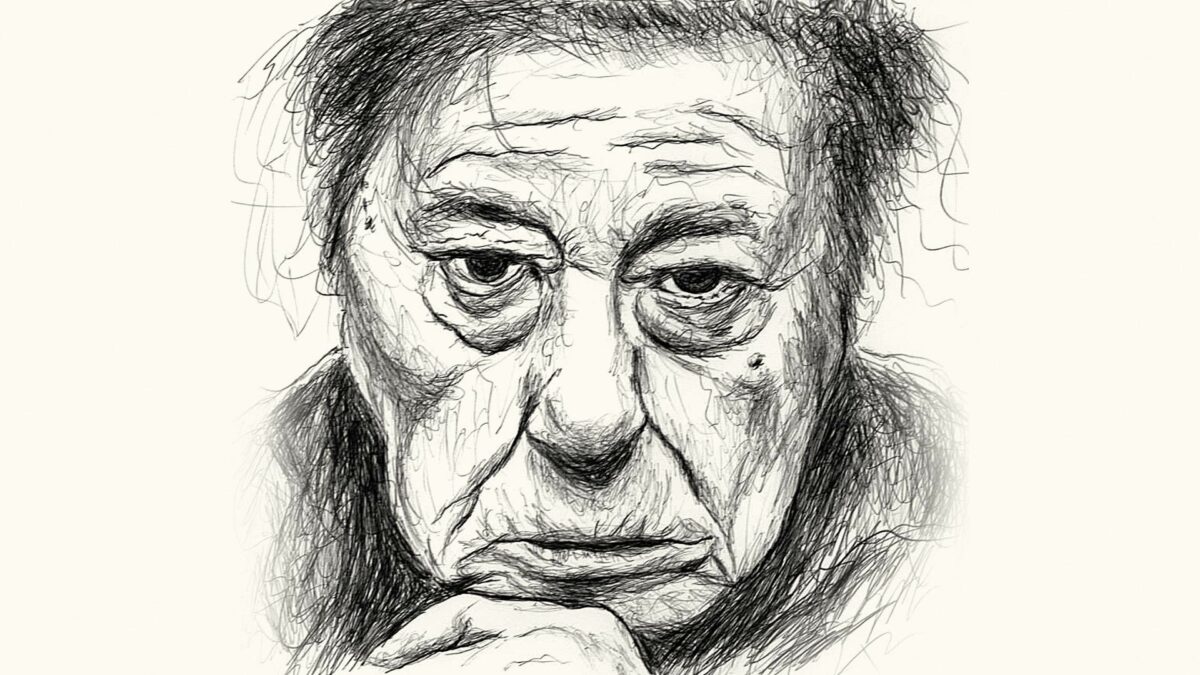
Si, como decía el guitarrista, Atahualpa Yupanqui se traduce como el que viene de lejanas tierras a contar algo, vale pensar que esas remotas latitudes son las de la llanura bonaerense silenciada en el nombre inca, pero central en la obra de este cantor nómade al que la pampa infinita lo llenaría de distancias, y que aprendería de los payadores anarquistas y del Martín Fierro a denunciar las explotaciones sufridas por las poblaciones rurales.
El trovador nacido en 1908 se pronunciaba también un buscador tenaz de lo antiguo y lo olvidado, de modo que no solo parecía llegar de lejanas tierras, sino también de los más remotos tiempos.
Yupanqui, una contraseña
La sobriedad, los silencios y la palabra pausada dan a Yupanqui una fuerte presencia. Estas características, sumadas a su cara aindiada, su traje negro y su peinado a la gomina, la mayor habilidad en la mano izquierda, la manera de tomar el instrumento a la usanza de los guitarristas académicos y la permanente referencia a los caminos andados y a las pobrezas padecidas, fortalecen esa ya potente imagen.
Es esta figura la que genera la más famosa (¿y tristemente célebre?) canción dedicada al pergaminense: “A don Ata”, compuesta por Mario Álvarez Quiroga pegando títulos de canciones de Yupanqui y llevada a la máxima difusión por Soledad Pastorutti, en una versión que reúne al más viejo de los cantores con la más joven de sus intérpretes, al que por no caricaturizar al gaucho se vestía de traje y dejaba el poncho en la casa, con la adolescente que lo revoleaba.
Así como Rubén Darío había escrito sobre Walt Whitman sin haberlo leído (apenas conocía la crónica de José Martí sobre el poeta estadounidense), algo parecido sucede con el reconocimiento y mitificación de Atahualpa. Yupanqui es tal vez el músico más asumido y versionado (y probablemente poco escuchado, directamente) del cancionero folklórico argentino. Ni el círculo del folklore más bailable y masivo, ni el de escucha más intimista dejaron de interpelarlo; en ambos su nombre vale como contraseña.
Si Yupanqui representa el mayor solitario de nuestra cultura, como dijo alguna vez Sergio Pujol, su obra en colaboración es un tema al que no se le ha prestado la suficiente atención.
Agua escondida
La otredad es una constante en Yupanqui, celebrador de la amistad o la hermandad, la compenetración con el campesinado desposeído y la gratitud a los maestros. Pero el concepto de obra a cuatro manos -otro modo de ligarse a lo otro, al otro- no gozó del mismo reconocimiento por parte de Atahualpa.
Si bien al uruguayo Romildo Risso (poeta que escribió los versos de “Los ejes de mi carreta”) lo nombraría en el libro El canto del Viento y, más en extenso, en el documental El legado y en sus memorias póstumas, es llamativo cómo en la famosa entrevista de Joaquín Soler Serrano para la televisión española (todas las entrevistas de Soler Serrano en el programa A fondo son ya famosas), cuando el periodista le pregunta por la fecha de composición de la milonga, Yupanqui contesta: En el año 42… 41… 42, por ahí. La cantaba yo solo por ahí, en alguna radio, esas radios que tienen la bondad de darle a veces un plato de sopa a uno, en aquellos años. Y después se interesó alguien con una orquesta, esas orquestas un poco tangueras que hay, de Buenos Aires, por el ritmo, lo apuraron, claro, le quitaron pampa, porque el ritmo es lento, la milonga de la pampa es lenta, la milonga de la ciudad es bailable y apurada, y ellos la hicieron rápida, pero cobró un conocimiento general.
Aunque el montevideano apareciera en los créditos de la grabación discográfica y Atahualpa recordara elogiosamente al poeta, en este reportaje pasa por alto la participación clave de Risso, autor de la letra ya incluida como poema en el libro Ñandubay, de 1931. Es decir: silencia al letrista, después dice que la canción empezó a ser reconocida gracias a la versión de una orquesta tanguera (la de Troilo con Edmundo Rivero), y más adelante declara la satisfacción de sentirse anónimo cuando en Málaga un niño cantaba “Los ejes de mi carreta”, y consultado acerca de quién era el autor, el muchachito afirmó mi padre. Mientras el silenciamiento del poeta era un destronamiento, la anonimización de Yupanqui suponía una conquista (sobre todo porque el mismo guitarrista se daba el lujo de contarla en televisión).
Además de Risso, hay en la obra colaborativa de Atahualpa una coautoría fundamental que tampoco ha sido adecuadamente tenida en cuenta: la de Pablo del Cerro, seudónimo de Antoinette Paule Pepin Fitzpatrick, más conocida como Nenette, más conocida como la esposa de Yupanqui. Esta mujer compuso en piano la música de numerosas piezas de Atahualpa, que las grabó en guitarra. Entre esas composiciones se encuentran perlas como “Chacarera de las piedras”, “El alazán”, “Sin caballo y en Montiel”, “Los dos abuelos“, “La flecha”, “Eleuterio Galván” y “La pura verdad”.
En tiempos de machismo y xenofobia en el mundo folklórico, el seudónimo Atahualpa Yupanqui nacía de una elección, mientras que el de Nenette tenía que ver con una limitación poco feliz. Según Roberto Chavero (hijo de ambos), en esa época la relación entre sus progenitores era de concubinos, y el concubinato, así como el hecho de que el ya reconocido Atahualpa firmara sus obras con una francocanadiense, no estaban bien considerados. Esto derivó en que Nenette se escondiera –doblemente- bajo un seudónimo criollo y masculino: Pablo, por masculinización de Paule (su segundo nombre); del Cerro, por Cerro Colorado, la serranía del norte cordobés donde vivieron Atahualpa, Nenette y su hijo Roberto. Lo cierto es que tampoco el propio Yupanqui recordó con necesaria contundencia a su esposa como coautora, apenas en algún que otro recital donde la mencionó como Pablo del Cerro, en alguna contratapa de un disco o en cartas privadas que le envió durante años.
La historia doméstica cuenta que fue Nenette la que, ante la fracasada búsqueda de un yacimiento de agua para la casa familiar de Cerro Colorado, insistió en que se cavara un pozo en determinado punto del terreno y, gracias a ese pedido, pudieron encontrar lo que buscaban. “Agua escondida” se llama, desde entonces, la casa de Yupanqui en el norte cordobés. Así se titula, también, una zamba instrumental compuesta por la pianista casada con el gran tótem del folklore.
Si bien lo profundo y el río tienen mucho que ver con la poesía de Yupanqui, la mayor agua escondida no es otra que esa mujer que, oculta en un seudónimo varonil y montaraz, compuso música para Atahualpa y dio de beber, así, a una parte imprescindible de nuestro cancionero.
Otro mundo
Es el 22 de mayo de 1992, año en que una buena parte de España (pero también buena parte de América) festejará los cinco siglos del momento que promovió el gran exterminio que Chavero (Yupanqui) nunca ignoró.
Con el cuerpo cansado y las piernas lentas, don Ata se acomoda la camisa ante el fugaz espejo de un hotel en Nimes, al sur de Francia. Está casi listo para ir al teatro donde será homenajeado y pronunciará versos de las llanuras, montes y cerros de su país. Sus dedos ya no se pasean, como en otros tiempos, rápidos y filosos por la guitarra, pero su oralidad conserva una fuerza de hechicería inagotable.
Higinia y José Demetrio han partido hace años de este mundo. Y por más que en una milonga estampara eso de que seguimos andando/ curtidos de soledad, / y en nosotros nuestros muertos, / pa´que naide quede atrás, las ausencias pesan cada vez más fuerte. A su lado tampoco está Nenette, que en 1990 también había partido para el silencio.
Yupanqui sale caminando rumbo al lugar de la cita. No sabe con qué coplas arrancará su presentación (desde hace mucho tiempo elige sobre la marcha el repertorio). Pero sí que va a terminarla con el poema “Hermanito del mundo”: Dame tu pan, hermano, bebe mi vino. / Y sigamos andando por el camino//, Dame tu pan, hermano, bebe mi vino. / Y hagamos otro mundo para los niños.
El trovador que, como nadie, encarnó a los gauchos del Sur y a los indios y criollos del Norte llega al teatro con otra mujer francesa, su amiga y secretaria Jacqueline Rossi. Sobrio, recibe los aplausos y se sienta a escuchar una presentación anterior a la suya. Pasa media hora y no está para nada cómodo, transpira. Sabe que no está en condiciones de decir sus poemas, ni de recibir otra de las tantas plaquetas de reconocimiento. Necesita irse de allí.
Llega al hospedaje y se acuesta, sin fuerzas. Lejos de la pampa, de los Andes y de la misma París, el hombre para el que no existió frontera que lo pare cierra los ojos y traspasa la última aduana. Nació en Pergamino y estaba muriendo en Francia un 23 de mayo. Pasó su primer tiempo de vida frente a una estación de tren y el último en un hotel: soy de un pago llamado huella, había avisado varios años antes.