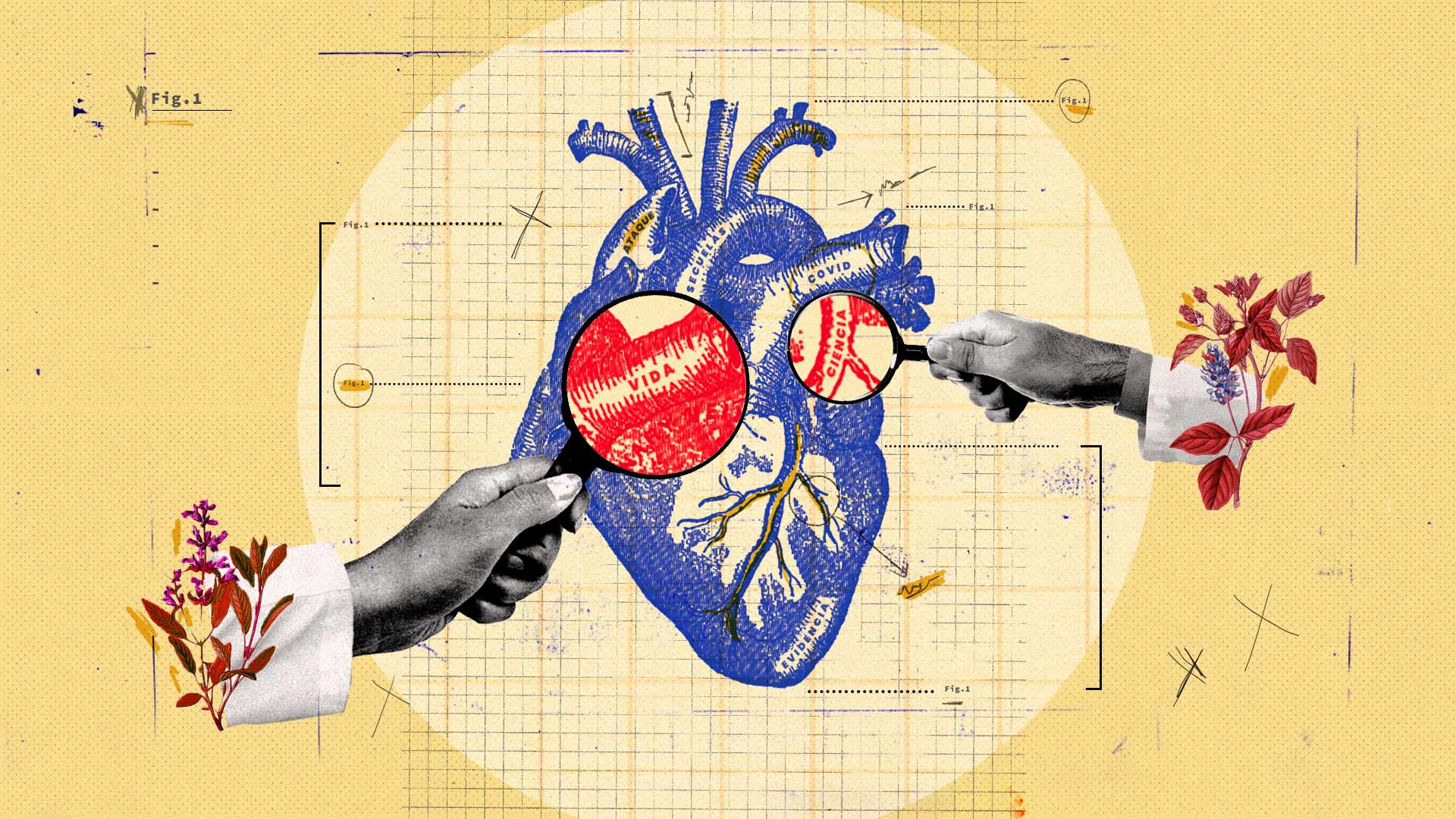El corazón de Ana
El mensaje entró muy temprano, a una hora no habitual. Camila decía que estaba en el Aeropuerto de Ezeiza a punto de embarcar hacia Brasil. Ana, su madre, había muerto la noche anterior. Un ataque al corazón. Rápido, fulminante. Había conocido a Ana tres meses antes, en el verano de 2019 que pasamos juntas las tres. Desde hacía años, Ana vivía en Pipa, al norte de Brasil. Camila, que nació en los ’80 y es mi amiga, sabía que con Ana nos íbamos a llevar bien aunque lo único que tuviésemos en común fuera la edad. Ana era una mujer libre, fuerte, decidida, bella, dorada por el sol de cada día del año. Hacía poco había recibido una herencia familiar que llegaba justo a tiempo para darle la tranquilidad que se necesita a los sesenta años; usó el dinero para hacer un viaje con Camila por Europa, y con el resto compró una casa linda y pequeña en un bosque de Pipa en la que habíamos pasado unas pocas noches de conversaciones largas; tan largas como las vidas distintas que acarreábamos las dos. Ana tenía un poder extraño; te hacía sentir que todo iba a estar bien, que nada podía ser tan malo. Yo necesitaba un poco de esa medicina y acordamos en que volvería en julio para quedarme un mes en el cuarto del ático que había construido para los veranos de Camila y para alquilar y tener una renta durante el resto del año. El último mensaje que le envié, una semana antes de su muerte, decía que estaba esperando alguna oferta para sacar el pasaje de avión. Ana respondió que era una buena noticia, que me esperaba para seguir nuestra charla. A Ana le encantaba ponerle a cada cosa un título de señalador, resumía cualquier situación y la transformaba en una máxima. Una frase corta y definitiva. Como la forma de su muerte. Recuerdo haber mirado en la pantalla del celular el reflejo de mi rostro cuando recibí el mensaje de Camila. Así, desdibujado por las ondas de luz, podría haberse confundido con el de Ana. Las dos nacidas en los ’60. Así, desdibujado, también podría haberse confundido con el de mi madre que murió veinte años antes, más o menos a la misma edad, también de un rotundo ataque al corazón. Cuando recibí la noticia preparaba una clase sobre la Teoría de la Asimetría de la Información en los mercados financieros. Unas coordenadas simples de un tema complejo por el que Joseph Stiglitz y dos de sus colegas recibieron el Premio Nobel de Economía en 2001: el riesgo de tomar decisiones con información imperfecta; el costo que había que pagar por aplicar a una población heterogénea contratos diseñados en base a las características de una población homogénea; las consecuencias negativas de desestimar las particularidades de un grupo. No sé si fue en ese momento, o más tarde, que conecté la teoría con la muerte de Ana, con la de mi madre y me pregunté si las mujeres no morimos un poco, también, de la información imperfecta que se nos aplica desde siempre.
Covid-19. El juego de las diferencias
El Covid-19 agitó, tal vez como nunca antes, las voces de quienes desde hace décadas vienen alertando sobre el sesgo androcéntrico de la medicina, sus consecuencias fatales sobre la salud de las mujeres y la necesidad de que la ciencia incorpore definitivamente las particularidades y diferencias de una población que no es homogénea: sobran las evidencias sobre el modo diferente en que las enfermedades actúan sobre hombres y mujeres, y cómo responden a las drogas y resultados de los tratamientos. En ese sentido, el Covid-19 puede llegar a ser la prueba irrefutable que se necesita para corregir errores y omisiones, y comenzar a estimar lo que ha sido históricamente desestimado.
Hace unas semanas se publicó un artículo en la revista Nature sobre un muestreo de investigaciones vinculadas al Covid-19 que reveló lo siguiente: sólo 1 de cada 4 estudios piensa considerar el sexo en sus criterios de reclutamiento para los ensayos; sólo 1 de cada 20 piensa considerarlo en su plan de análisis; y sólo 1 de cada 5 ensayos ofrece alguna información desglosada. El equipo de investigación emitió un pedido audaz: para producir una ciencia más fiable, sólida y socialmente relevante se necesitan normas vinculantes que garanticen una correcta representación. Pidió leyes.
Una evidencia tras otra. A medida que la pandemia avanzaba las estadísticas fueron revelando las diferencias en la cantidad de contagios, el tipo de síntomas, la tasa de mortalidad, las reacciones a las vacunas, las secuelas luego de padecer la enfermedad. Se informó que los hombres presentan mayor dificultad para respirar, fatiga extrema, escalofríos y fiebre. Y que en las mujeres es más común la pérdida de olfato o anosmia, el dolor en el pecho y la tos persistente. Se informó que eran más los hombres que enfermaban y morían pero que en las mujeres las secuelas son más persistentes y son más proclives a padecer lo que se conoce como covid prolongado, es decir síntomas transitorios que sin ser graves -fatiga, palpitaciones, mareos, dolores musculares y de cabeza, falta de concentración, entre otros- pueden extenderse por meses luego de recibir el alta.
A lo largo del año, se desmintió que la alteración en la coagulación de la sangre -que algunas mujeres sufrieron tras haberse vacunado- pueda considerarse un riesgo de alta probabilidad para la población femenina. Se desmintió que las vacunas ocasionaran el crecimiento de los senos, aunque cierta inflamación transitoria de los ganglios es un síntoma posible, igual que ocurre con la aplicación de otras vacunas. Y se desmintió también que alteraran de manera permanente el ciclo menstrual o que pudiesen tener efectos negativos sobre la fertilidad.
No sólo es imperfecta la información que se produce sino que es insuficiente la difusión de la que ya existe y debería ser el insumo de campañas de educación dirigidas a los participantes del sistema de salud y a la población en general. Este es el tipo de conclusiones que se repiten en los informes de publicaciones científicas de referencia como The Lancet, Nature, The New England Journal of Medicine y Science; revistas que, además, decidieron publicar sólo las investigaciones que incorporen en sus ensayos representación de mujeres o animales hembras.
Según la médica endocrinóloga Carmen Valls, autora de un libro de referencia, Mujeres invisibles para la medicina, publicado en España en 2006 y reeditado con una versión actualizada en 2020, hay indicios de cambios positivos y ya se observa un aumento de la cantidad de publicaciones que incorporan algún tipo de análisis diferencial.
En sus libros, Valls analiza la condición de mujer desde una doble perspectiva. La diferencia sexual que distingue hormonal y genéticamente a los dos sexos y que impacta en los diagnósticos y tratamientos. Y las diferencias de género que incorporan la dimensión social, cultural y económica, con roles asignados que también condicionan la salud. Valls sostiene que un infarto es el resultado de una cuestión biológica, pero también es causa de la hipertensión que puede originarse en malas condiciones laborales, estrés por las exigencias del empleo y a la vez del trabajo doméstico, la crianza de hijos y otras tareas de cuidados.
Todo empezó con el corazón
Hay un artículo de la cardióloga norteamericana Bernadine Healy que suele señalarse como un momento fundante de ese denunciar a viva voz el sesgo de género en la medicina. Fue la primera mujer en dirigir los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la primera en alertar, en un artículo publicado en 1991 en The New England Journal of Medicine, que estaba creciendo el número de mujeres que morían de enfermedades cardiovasculares. La mala educación hacía creer que el corazón era un tema de varones -el mito parece seguir vigente- y que los síntomas a tener en cuenta eran los que manifestaban los varones: dolor agudo en el pecho y su prolongación hacia el brazo izquierdo -el mito parece sigue vigente-. Por lo tanto, si una mujer expresaba alguna dolencia distinta como náuseas, problemas digestivos, ahogos, dolores en la parte superior del abdomen, angustia -síntomas que luego se comprobó pueden indicar la existencia de una enfermedad cardiovascular-, la atención primaria tomaba un curso diferente y más lento al que era vital y necesario para evitar la muerte.
Hoy se sabe que las enfermedades cardiovasculares -incluidas las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares- son la primera causa de muerte en las mujeres de todo el mundo, con una incidencia del 35%. En mayo de este año, The Lancet publicó un informe realizado por diecisiete expertas de once países. Tres décadas después de la denuncia de Healy, el informe revela la alarmante persistencia de falta de información específica. El estudio afirma que las mujeres están infrarrepresentadas en los ensayos clínicos y siguen siendo poco estudiadas, reconocidas, diagnosticadas y poco tratadas por enfermedades cardíacas; y llama a coordinar acciones para que en 2030 esa incidencia del 35% se haya reducido sensiblemente. Para conseguirlo, enumeran una serie de recomendaciones. Una de ellas señala la urgente necesidad de capacitar a los equipos médicos y a la población.
Sobre ese punto, Carmen Valls sostiene que existe un círculo vicioso que perpetúa el estado de situación: como las investigaciones que contemplan las diferencias no son suficientes, no se llega a producir el conocimiento necesario para construir un corpus bibliográfico que permita desplazar y superar el histórico sesgo androcéntrico en las prácticas académicas y científicas. Incluso el conocimiento reciente se publica en revistas especializadas sin que llegue a incorporarse en los programas de estudio; esto provoca un bache entre el saber de los investigadores y lo que se enseña en las aulas y luego se aplica en los consultorios, dice Valls. Y así, se sigue reproduciendo un daño que ya es imposible ocultar.
Desde el feminismo, Laura Belli, doctora en filosofía de la UBA y bioeticista, sostiene que la medicina pasó de ser extremadamente paternalista a un modelo basado en las decisiones autónomas del paciente, lo que provocó un estado de desprotección en muchos pacientes; como solución propone plantear una autonomía relacional que haga foco en las decisiones compartidas.
El común denominador: necesidad de más información diferencial, más formación de los cuerpos de salud en esas diferencias, más acompañamiento responsable en la toma de decisiones.
Coda para el corazón de Ana
Con Ana habíamos hablado del trabajo que implica atravesar la barrera de los cincuenta y cinco años. Cruzar la menopausia sin desmoronarse. Sabíamos algunas cosas y en relación a otras, ahora lo sé, éramos unas completas ignorantes. Supe después que Argentina es uno de los países latinoamericanos con mayor tasa de mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular de la población femenina, supe que no era suficiente con hacerse un PAP y una mamografía una vez al año, supe que la transición a la menopausia está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y el riesgo es aún mayor si la menopausia es precoz, supe que para esos casos se utilizan terapias de sustitución hormonal que compensan las que el cuerpo deja de producir con el cese de la menstruación -especialmente estrógenos-, supe que esas terapias y sus efectos secundarios se siguen discutiendo, y que para decidir si es conveniente o no su aplicación hay que estudiar la historia clínica de cada mujer y evaluar riesgos y beneficios. Me pregunté si la mayoría de las mujeres estará en condiciones de decidir correctamente en un campo minado de información imperfecta y mala educación; y en cómo superar esa sensación de orfandad. Me quedé sin la medicina de Ana, de ese convencimiento suyo de que todo iba a estar bien. Me quedé con la sorpresa de su muerte. Y un espejo roto. Aún guardo los apuntes en los que trabajaba aquella mañana; aunque no sirven para calcular cuántas vidas cuesta desestimar las diferencias.