Hoy en día, el liderazgo estadounidense en ciencia es incuestionable. Es evidente en diferentes disciplinas y líneas de investigación, desde las ciencias biomédicas (como la genética molecular y las células madre) hasta las energías renovables y otras estrategias para la reducción de la emisión de carbono.
El apoyo unánime por la ciencia en círculos de poder expresó un enorme consenso político a nivel federal y el beneplácito de las corporaciones económicas durante la disputa por la hegemonía mundial con el comunismo. Fueron épocas en las que los expertos eran convocados en masa a trabajar para el Gobierno federal, como en la Reserva Federal, el poder judicial, el Consejo de Seguridad Nacional, el Centro para el Control de Enfermedades o la Oficina de Presupuesto del Congreso. Fueron los años en los que florecieron los think tanks en Washington y otras ciudades, repletos de técnicos y científicos. Eran tiempos en los que los presidentes, como Harry Truman y Dwight Eisenhower, se preciaban de tener a científicos de consejeros cercanos y la ciencia se veía como la frontera sin fin. Parecía que, efectivamente, la ciencia se había consolidado como institución central de la elite de poder, como fuente de ideas, como inspiradora de políticas públicas y como aliada esencial en las causas nacionales.
El ascenso fulgurante de la ciencia encubrió, de cierta manera, el persistente e histórico anticientificismo del país, ejemplificado por un amplio abanico de creencias, religiones y sectas de larga y nueva data. La apoteosis científica generó la falsa impresión de que Estados Unidos había dejado atrás las formas premodernas de concebir la realidad y de actuar sobre ella. En retrospectiva, resulta evidente que el proyecto científico-militar-industrial fue un matrimonio de conveniencia más que una unión duradera o el síntoma de cambios fundamentales en toda la sociedad. No hubo un reemplazo de la racionalidad premoderna por la ciencia, palmo a palmo, distrito por distrito, sino una situación de inusual apoyo por parte de elites y ciertos segmentos de la ciudadanía. Tampoco hubo un consenso social amplio sobre la ciencia como forma suprema de conocimiento o de intervención en la realidad, ya que quienes apoyaban a la ciencia por pragmatismo político no necesariamente comulgaban con la ciencia como forma dominante e incontestable de conocimiento.
De hecho, lo sorprendente fue que los políticos acordaron reconocer la ciencia como forma legítima de conocimiento, darle crédito, elevarla en el panteón nacional e inyectarle sumas increíbles de dinero público. Recordemos que los políticos y los científicos emplean diferentes formas de pensar y actuar, que operan con lógicas diferentes que tangencial y momentáneamente pueden confluir.
Los científicos se preocupan por producir datos, sostener afirmaciones sobre la base de la evidencia, ser metodológicamente rigurosos, replicar resultados, sacar conclusiones con cautela y recordar que cualquier argumento puede ser rebatido con pruebas. Estos elementos son fundamentales para la lógica científica. Ninguna de estas cualidades es esencial a la lógica política, interesada en diferentes objetivos: ganar elecciones y obtener poder utilizando estrategias poco científicas, tales como hacer promesas incalculables, apelar a la demagogia, negociar sobre la base de medias verdades y absolutas mentiras, sacar conclusiones exageradas sobre hechos con repercusión política, agigantar méritos e ignorar críticas. Que los políticos apoyen a la ciencia —ya sea a través de gestos retóricos, de generosas decisiones presupuestarias, de invitaciones a presentar testimonios en el Parlamento o de solicitudes de datos e investigaciones para elaborar políticas públicas— no implica que estén convencidos de que la ciencia provea una guía para la política.
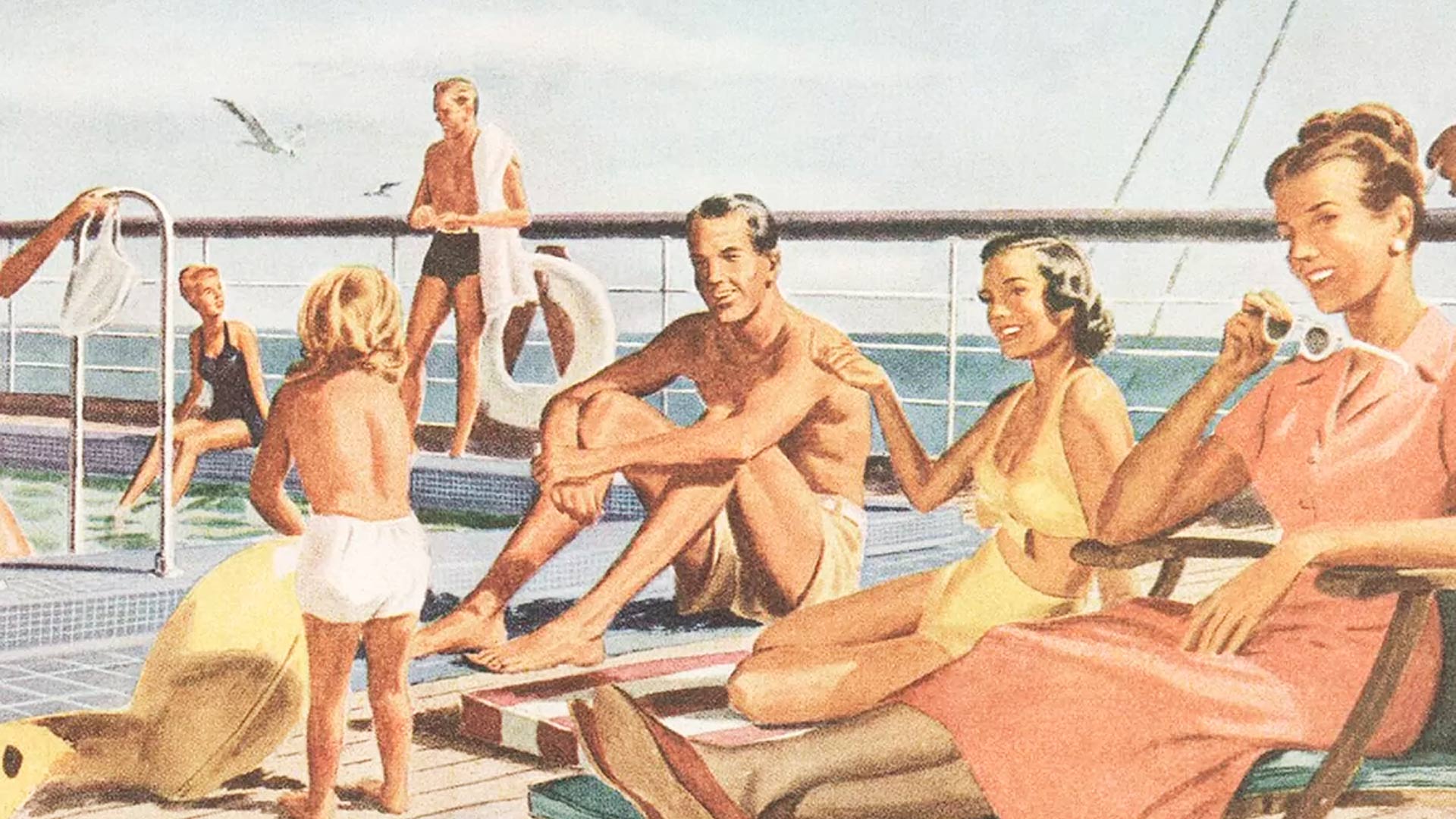
Sin embargo, a pesar de ser diferentes lógicas, la política y la ciencia en Estados Unidos formaron una alianza duradera que sentó las bases del impresionante complejo militar-industrial-científico, especialmente durante la segunda mitad del siglo xx. Esta alianza sostuvo la inversión de cifras siderales de dinero público en ramas de la ciencia con aplicaciones en prioridades geopolíticas y contribuyó a la consolidación del clientelismo de guante blanco interesado en asegurar presupuestos para la ciencia en universidades situadas en los distritos electorales de encumbrados legisladores. Además, se entonaron alabanzas a la ciencia y a sus contribuciones a la grandeza nacional en el combate contra el comunismo. Esta unión entre los poderes militares, industriales y científicos apuntaló la consolidación de Estados Unidos como hogar, propulsor e innovador líder en ciencia y tecnología durante la segunda mitad del siglo xx. Esto le permitió al país atraer talento científico y capital de otras partes del mundo. Le sirvió para reafirmar sus credenciales como el culmen del pensamiento moderno y racional.
Ahora bien, esta reputación apenas disimuló el profundo anticientificismo de la historia nacional. De forma paralela a la ciencia como aliada esencial de planes geopolíticos, militares y económicos, sobrevivió una corriente diversa, dinámica y desordenada de posturas anticientíficas. Se trata de ideas que no están sujetas a la evidencia y no se preocupan por tener datos para arribar a conclusiones. No están asentadas sobre la base del rigor, la paciencia y el cuidado para producir convicciones. Tienen la certeza de saber sin considerar la duda.
La irracionalidad perduró aun cuando las elites concordaron en un «régimen de verdad» basado en principios científicos en tanto ofrecía beneficios directos en la lucha contra el comunismo. Parafraseando la observación de Sigmund Freud en El futuro de una ilusión sobre la cultura, la ciencia fue impuesta en la mayoría reacia por una minoría que poseyó los instrumentos de poder y coerción.
El pensamiento científico, adoptado por las elites políticas y económicas como clave para sus objetivos, no se filtró completamente en el saber y las convicciones cotidianas, pese a que la sociedad estadounidense encarnara el modelo de sociedad moderna profundamente transformada por la constante sucesión de descubrimientos científicos aplicados a diferentes áreas (transporte, alimentación, entretenimiento, construcción…). Y así se produjo la situación paradójica de una sociedad que gozaba de los beneficios del matrimonio entre ciencia y economía, ciencia e industria, ciencia y política mientras que sectores importantes a lo largo y ancho de la sociedad permanecían escépticos sino contrarios a la ciencia. La misma gente que viaja largas distancias en poco tiempo gracias a los avances de la aeronáutica, que goza de los beneficios de la seguridad alimenticia producto del enorme conocimiento acumulado por distintas disciplinas, que disfruta del entretenimiento hecho posible por nuevas tecnologías y que aprovecha las últimas técnicas de construcción es la misma gente que cree en unicornios, diablos, ángeles, energías y otras ficciones. Vivir de la ciencia aplicada no implica echar por la borda ideas que se contraponen a la ciencia. El irracionalismo estadounidense es tan viejo como el mismo país, es tan propio de este territorio como el fútbol que se juega con las manos y el café aguado. De hecho, se pude argumentar con justificación que el irracionalismo tiene un tradición más larga y fuerte que el cientificismo.
Es habitual que encumbrados políticos hagan aseveraciones que abiertamente contradicen conclusiones científicas. El presidente George W. Bush instó a enseñar la teoría contra el evolucionismo en las escuelas públicas. Un coro de legisladores y candidatos conservadores continúa afirmando que diferentes vacunas tienen efectos negativos sin mostrar un ápice de evidencia científica y sosteniéndose solo en sus convicciones personales y en habladurías varias.
[…]
Afirmaciones similares, basadas en la imaginación sin límites y en lamentables cálculos políticos, son habituales en libros que encabezan las listas de ventas, presentaciones televisivas y charlas magistrales de bocones de diversa estampa, desde pastores hasta figuras mediáticas, todos diestros explotadores de ideas necias. Su mayor virtud es repetir hasta el hartazgo aseveraciones que celebran la ignorancia y los prejuicios: disputan la ciencia armados con la convicción de los cruzados y ofrecen la creencia personal como prueba imbatible frente a cualquiera que desprecien. Recordemos que es un país donde aún se disputa si la teoría de la evolución es verdad, ficción o solamente una posibilidad para explicar el origen de la humanidad. Pocos pestañean o se horrorizan si un político, un líder religioso o una figura mediática, cuestiona descaradamente la ciencia con simples sentimientos o desmerece conclusiones de expertos sin ofrecer una pizca de evidencia.
[…]
Aquí radica una notable paradoja de Estados Unidos: un país emblemático tanto de la modernidad científica como del pensamiento irracional, tanto del secularismo como de la religiosidad, tanto de la primacía de la razón como de la celebración de la ignorancia y la superstición.
[…]
El irracionalismo parece gozar de renovada salud. Hace medio siglo ciertos círculos de biempensantes confiaban en que el irracionalismo estaba en declive y en que pronto quedaría sepultado bajo al ímpetu cientificista, la influencia de los expertos técnicos en el Gobierno y la consolidación de confesiones protestantes que aceptaban aspectos básicos de la modernidad y la ciencia. El protestantismo troncal, sobrio y moderado en materia religiosa, estaba ubicado al centro de la política. Era la confesión religiosa dominante entre líderes políticos y capitanes de industria. Los científicos e intelectuales eran cortejados y alabados por el poder.
Hoy la sensación es diferente. Emergió una nueva era de la sinrazón, según Susan Jacoby, un fenómeno episódico y recurrente en la historia estadounidense. […]
La suerte del irracionalismo estadounidense confirma que el triunfo del pensamiento racional y crítico no puede darse por descontado ni debe ser visto como calle de sentido único. Todo orden social y configuración política es precario, temporario, posible según circunstancias particulares que quizás sean irrepetibles. Cualquier consenso sobre la naturaleza de las ideas, la misión de la ciencia o la validez de la evidencia es temporal y repentinamente puede desmoronarse. La aceptación de la ciencia no implica el fin del dogmatismo o el repliegue absoluto del pensamiento mágico. No hay marcha certera ni ininterrumpida de la racionalidad.
La democracia como orden político moderno puede existir y perdurar sobre una fuente fecunda de irracionalismo, que hace apariciones esporádicas pero potentes en corrientes anticientíficas y antisistema.

