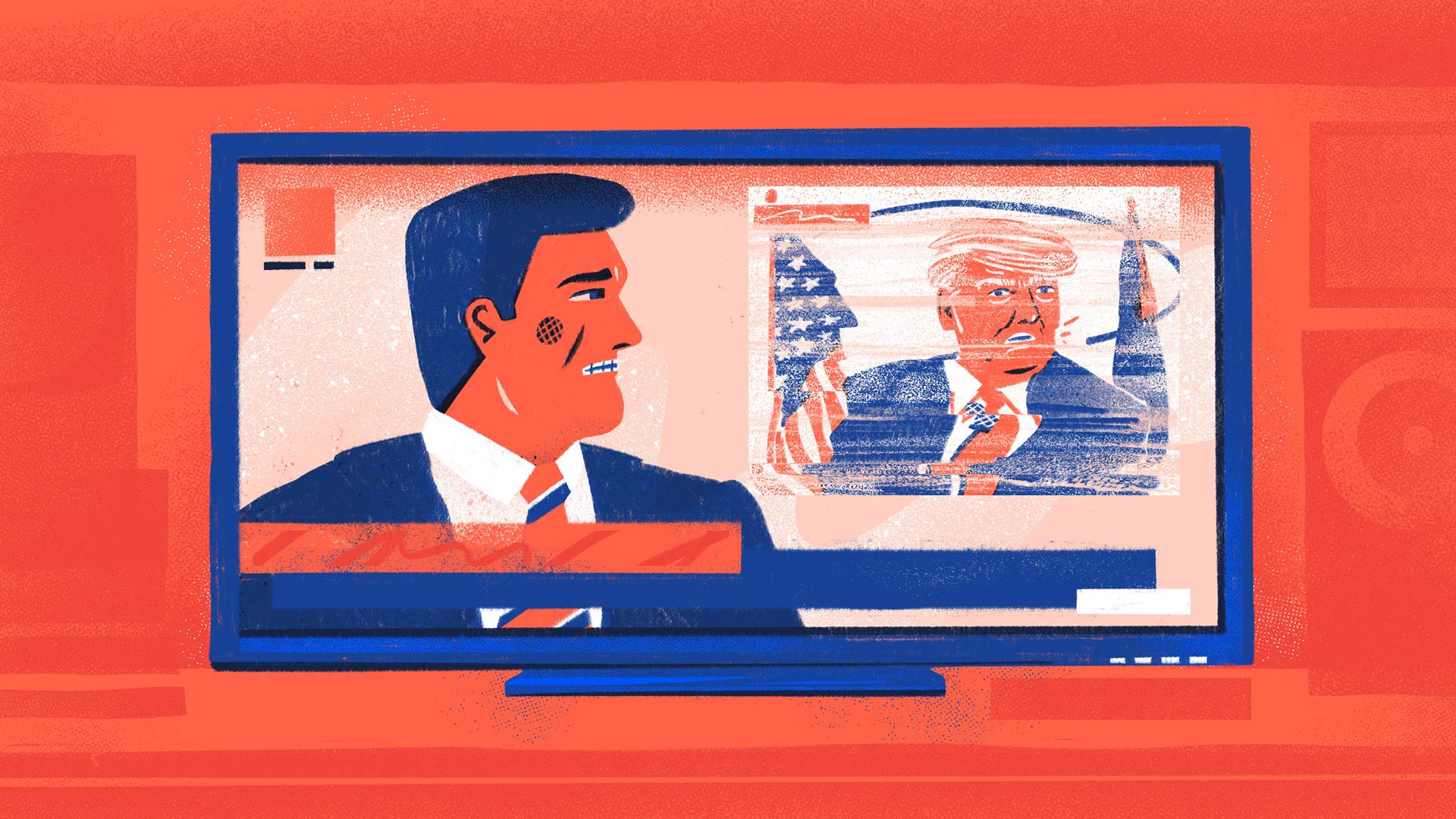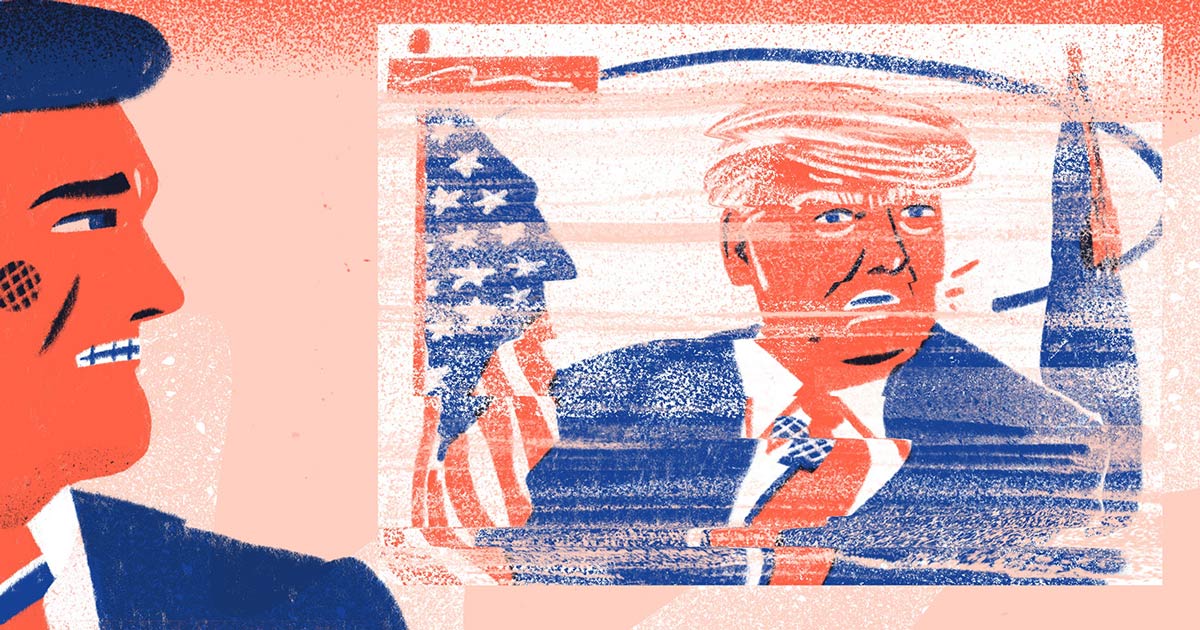Durante la conferencia de prensa posterior a la elección presidencial, Donald Trump volvió a desparramar mentiras sobre un presunto fraude en medio de la tensión y la incertidumbre de los resultados electorales. Fiel a su estilo, acusó sin ofrecer una pizca de evidencia y desvarió sobre votos legales e “ilegales”. Acto seguido, los noticieros decidieron pasar las cámaras a estudios. Ante el torrente de sinsentidos de la Casa Blanca, los conductores de los noticieros criticaron las mentiras presidenciales y contrapusieron datos que contradecían lo dicho. Twitter, Facebook y TikTok advirtieron sobre contenido falso y bloquearon hashtags desinformativos sobre el supuesto robo de la elección. Hasta Fox, baluarte de la propaganda trumpista, le negó cámara al presidente.
No fue la primera vez que las cadenas de noticias y plataformas sociales se negaron a darle aire a Trump. Habían tomado una decisión similar cuando el mandatario ofreció una serie de ficciones sobre la pandemia que contradecían la posición de los expertos en salud del gobierno.
Críticos de distintas estirpes ideológicas condenaron la decisión de sacar a Trump de cámara. Progresistas calificaron la decisión como una afrenta a la expresión que sentaba un mal precedente. Libertarios gritaron censura. Conservadores reiteraron que los medios son el enemigo aliado a los demócratas.
Tales críticas olvidan que el periodismo siempre selecciona contenidos. Haciendo uso de brocha gorda y bisturí, el periodismo siempre recorta la realidad, aun cuando respete los fundamentos de la libertad de expresión. Por decisión editorial y profesional, las redacciones deciden qué, cómo, dónde y cuándo dar cobertura. Entre la expresión como derecho legal y la conducta periodística, hay un enorme océano de decisiones. No hay línea firmemente trazada porque el periodismo determina noticias según múltiples criterios y factores. Editorializar y seleccionar no es censurar –es lo que hace el periodismo cuando decide la noticia. En sus mejores momentos, toma decisiones influenciadas por la responsabilidad pública para no incitar el pánico, dar oxígeno al terror o alimentar el odio.
¿Por qué la decisión fue tan controversial? Fue una decisión pública, en vivo, que transparentó decisiones habitualmente tomadas detrás de bambalinas. Rara vez nos enteramos de la lógica utilizada en decisiones sobre qué es (y no es) noticia o a quién se le abre o cierra el micrófono.
Además, la decisión fue una bofetada al principio sagrado del periodismo mainstream según el cual la presidencia siempre es noticia central, no importa lo que haga o diga. Cuando redireccionó las cámaras, el periodismo intentó reafirmar su poder – plantarse como diciendo que no acepta (por lo menos en un momento fugaz) ser llevado de las narices a cubrir lo que sea. Fue un golpe tardío para redefinir la relación con un presidente en el ocaso de su mandato. Fue un manotazo para salvar cierto orgullo frente a un demagogo que hábilmente aprovechó las debilidades del periodismo – su sempiterno enamoramiento por la noticia oficial y obsesión por altos índices de audiencia (cosechados en parte por el magnetismo mediático de Trump).
La decisión fue un momento culminante del proceso en curso en el periodismo norteamericano. Desde el post-mortem de la elección del 2016, el periodismo ensayó una autocrítica, errática y tibia, sobre su rol en el triunfo de Trump y su complicidad con el proto-fascismo ascendente. El periodismo, que tanto se ufana de ser independiente y equitativo, concedió enorme atención a Trump. No supo cómo posicionarse frente a la catarata de mentiras, odios y agresiones. Fue aliado (in)voluntario de la propaganda oficial, aun cuando pataleó por el maltrato, tomó distancia retórica y respondió con ráfagas de investigaciones sobre la corrupción del régimen.
Con su singular talento mediático y estilo anticonvencional, Trump obligó al periodismo a repensar los valores canónicos de sus prácticas profesionales. A diferencia de la clase política tradicional, Trump no atormenta metáforas para eludir la verdad, agita el moralismo beato o proclama que el país tiene un destino especial en el mundo. Desecha el sermón aspiracional de las buenas intenciones. No tiene necesidad de hacer piruetas discursivas para ocultar la realidad. No siente la obligación de mostrar empatía con gente en dificultades. Jamás dijo algo similar a lo expresado por Joe Biden en su discurso de la victoria sobre “el alma de la nación” y la necesidad de curar al país.
Trump opera con reglas absolutamente diferentes. Es un acabado ejemplo del bullshitting. Como argumenta el filósofo Harry Frankfurt, el bullshitter intenta persuadir sin cuidado alguno por la verdad. Mientras que el mentiroso sabe la verdad, pero la ignora deliberadamente, el bullshitter desdibuja las diferencias entre verdad y mentira. Vive en universo paralelo, construye aldeas Potemkim y siembra confusión. No le importa dónde está la realidad.
La transgresión trumpista forzó a la prensa a preguntarse: ¿Cómo cubrir a un presidente desligado de la convención de mentir con límites y sutilezas? ¿Cómo informar sobre un gobierno que emite falsedades más rápido que cualquier chequeo? ¿Es válido seguir los principios de informar atendiendo a “los dos lados” y mantener la “neutralidad”?
Trump dejó en claro lo que es evidente hace tiempo: el manual del periodismo norteamericano está diseñado para una política que ya no existe. Son principios anclados en tiempos cuando había consensos importantes en la clase política, se asumía que los rivales operaban con buena fe y dominaban las normas de “caballeros” sobre los límites de la retórica. La política tenía reglas informales. La manipulación y las mentiras eran tolerables dentro de ciertos parámetros, especialmente si servían al interés geopolítico nacional.
Fueron dulces épocas para la prensa mainstream, cuando la objetividad era un recurso doblemente valioso: excelente negocio empresarial para colectar públicos de diferentes simpatías partidarias y escudo legitimador frente a posibles ataques de sesgos ideológicos.
Esos preceptos son reliquias dada la polarización política actual. La derecha moderada es una especie en extinción en un partido republicano despegado de la brutal realidad y encolumnado detrás de un hábil bandido. La elite política carece de acuerdos sustanciales sobre una variedad de temas, salvo la continua genuflexión ante Wall Street y el poder de los lobbies de las grandes industrias.
Después de la elección del 2016, el periodismo le prendió una vela al santo de la moderación, suplicando que los “razonables” encauzaran a la sinrazón trumpista. Apostó que la política convencional eventualmente iba a limar sus asperezas y le pondría una pátina de respeto y decencia. Esperar esta transformación era necesario para que el periodismo pudiera permanecer en su lugar preferido: ser árbitro “imparcial” de la realidad, confortablemente ubicado entre las elites políticas y los carriles habituales de la política norteamericana. Necesitaba creer que era posible, aún más que los propios republicanos que, fieles a la realpolitik, apoyaron y defendieron la criatura salida de su propio vientre.
Sin embargo, la grotesca propaganda y la constante sarasa oficial terminaron por derribar las expectativas inocentes del periodismo. La pandemia finalmente confirmó que la moderación nunca llegaría y que Trump no claudicaría frente a las viejas normas. La Casa Blanca y sus seguidores han sido fuentes diarias de mentiras sobre origen, prevención, transmisión, casos y cuidado del COVID-19. Su negación de la realidad y descaro absoluto son responsables del desastre actual.
Herido en su orgullo profesional y ante la zozobra reinante, cierto periodismo concluyó que era hora de revisar algunos antiguos principios. Conformarse con desmentir falsedades, chequear fábulas y denunciar políticas inhumanas es usar perdigones cuando del otro lado se usa munición gruesa. Hubo llamados a no prestarse al juego de una Casa Blanca que acarrea el peor fango de la desinformación y el odio. Este tímido despertar reconoció el peligro de pretender conservar intacto el honor cuando el periodismo es manipulado por una aceitada maquinaria de propaganda. Sería como esperar salir limpio de una lucha libre en el barro con un cerdo.
Las redacciones mismas han sido víctimas de ataques personales, generalmente a manos de vigilantes amateurs-ciudadanos que, inspirados por la retórica venenosa circundante, acosan a periodistas convencidos que la prensa es la vanguardia de izquierda, el multiculturalismo, el feminismo, el anti-racismo y otras conspiraciones siniestras. Ironías de la política: el mismo periodismo históricamente tan querendón del poder, engranaje fundamental de la propaganda bélica y corporativa, es visto como panfletista revolucionario por una parte importante de la población.
Esta corriente incipiente de transformación en el periodismo se explica porque las normas políticas vienen sufriendo enormes cambios en Estados Unidos. Las normas son expectativas sociales que sancionan o aplauden conductas según preceptos morales de una sociedad o grupos específicos. Mientras que algunas normas están codificadas en leyes, otras son aplicadas informalmente –son reglas y costumbres que trazan líneas sobre lo esperable y lo aceptable.
El trumpismo refleja y acelera el quiebre de normas políticas. Fue transgresor incluso para un país que ilustra perfectamente la aseveración de Hannah Arendt que la política está en guerra con la verdad. Rebelde con causa personal, Trump se animó a ir desfachatadamente donde pocos se atrevieron. Desconocer los resultados de las elecciones y negarse a colaborar en la transición, conductas sin precedentes en los Estados Unidos contemporáneo, son recientes ejemplos de sus greatest hits orwellianos: negar que Barack Obama nació en Estados Unidos, aseverar sobre los efectos cancerígenos de los molinos, promocionar la construcción acelerada del muro, advertir sobre la presencia de caravanas de migrantes en la frontera sur. Mentira la verdad.
Su presidencia anormal fue un incesante desfile de subversiones normativas. Rompió las normas sobre las relaciones entre presidentes y la prensa; la separación entre intereses económicos personales y políticas públicas; el estatus dorado de instituciones insignias (el Pentágono, la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, el Correo); el rol de los militares y las fuerzas policiales en la política interna; el lustre de respeto y patriotismo de expresidentes, militares y veteranos de guerra. A todos calificó de perdedores, idiotas, mentirosos, falsos, desgraciados, fracasados, terribles, y otros adjetivos similares. Por otro lado, validó sin pestañar a grupos abiertamente de extrema derecha y los urgió a esperar y mantenerse atentos.
Esta retórica contraviene las normas aceptadas de la política norteamericana, horneadas en los mitos comunes que legitiman la ilusión de ser un país decente, impecable, respetuoso, tolerante.
Más alla de la excepcionalidad de la retórica anti-sistema de Trump, hay normas políticas en transición producto mismo de la polarización.
En un país donde la medicina y la salud pública gozaron de enorme prestigio social, la ciencia está en discusión, aun cuando sea institución medular del poderío económico y militar del país y artífice de la vida cotidiana. La confianza en la ciencia varía notablemente según identidades ideológicas y partidarias. Quienes se identifican como conservadores o republicanos son más proclives a desconfiar de la ciencia. Durante la pandemia, fueron quienes en su mayoría descreen de las instituciones científicas, la existencia del virus, y la efectividad de las máscaras. La mentalidad conspirativa derriba a la ciencia de su pedestal social.
Las normas sobre la cotidianeidad política vienen cambiando. La segregación residencial y matrimonial según identidades partidarias están en ascenso. Jefes de policía, políticos, militares, maestros, administrativos de gobierno y otros empleados públicos se despachan con discurso del odio, sin importar las apariencias o las consecuencias. Vecinos destrozan carteles políticos en casas, autos y bibliotecas e insultan a otros en una sociedad acostumbrada a la placidez de la tolerancia barrial. El acoso en línea y personal especialmente a mujeres y minorías raciales, étnica y religiosas aumentó de forma significativa en un país autopercibido como la tierra de la civilidad y los buenos modales de pueblo.
Este es el país que le espera a Joe Biden cuando asuma la presidencia. No es la vieja política amarrada a los grandes mitos de la unidad que él mismo representa. No es un país exactamente dispuesto a tender la mano para apaciguar las divisiones. Por un lado, el trumpismo movilizado para resistir una supuesta elección robada, empachado de teorías conspirativas sobre virtualmente cualquier tema público. Del otro lado, un partido demócrata que, como hace décadas, seguirá tironeado entre posiciones centristas y progresistas sobre una larga lista de temas –el control de la pandemia, la economía, el racismo, los impuestos, la geopolítica, el empleo, el poder de los lobbies, el cambio climático, la educación.
Uno de los legados del trumpismo en el gobierno es haber dejado al descubierto la fragilidad y la importancia de las normas de convivencia política en democracia.
La erosión de las normas políticas no desemboca en la absoluta anomia –la situación que el sociólogo Emile Durkheim analizó con preocupación a fines del siglo diecinueve. No hay colapso normativo total, pero las normas están divididas y enfrentadas según identidades políticas. Los principios morales sobre las buenas conductas carecen de poder para traccionar conductas entre diversos grupos políticos.
Trump demuestra que violar las viejas normas es posible y rinde frutos. Desconocer las normas sociales paga porque no hay conciencia colectiva que alimente normas comunes. Garantiza identidad y pertenencia. Otorga réditos políticos y económicos.
La experiencia norteamericana actual nos recuerda que la transgresión normativa puede ser revolucionaria sin ser democrática. Rechazar normas sociales es democrático en tanto ponga de relieve el doble discurso y el poder de los mitos como encubridores de la realidad y formas de opresión.
Sin embargo, los resultados son peligrosamente diferentes cuando la transgresión normativa es impulsada por un demagogo y un movimiento político que es un culto a la personalidad, la propaganda, la mentalidad conspirativa y el desprecio hacia otros. Es una combinación nefasta, contraria a una sociedad más equitativa y humana, como muestra la historia trágica del siglo veinte.
La destrucción reaccionaria de las normas sociales no tiene por objetivo desenmascarar el poder y la hipocresía para mostrar la verdad. Su propósito es dinamitar requisitos esenciales de la vida pública: razón, tolerancia, inclusión, compasión.