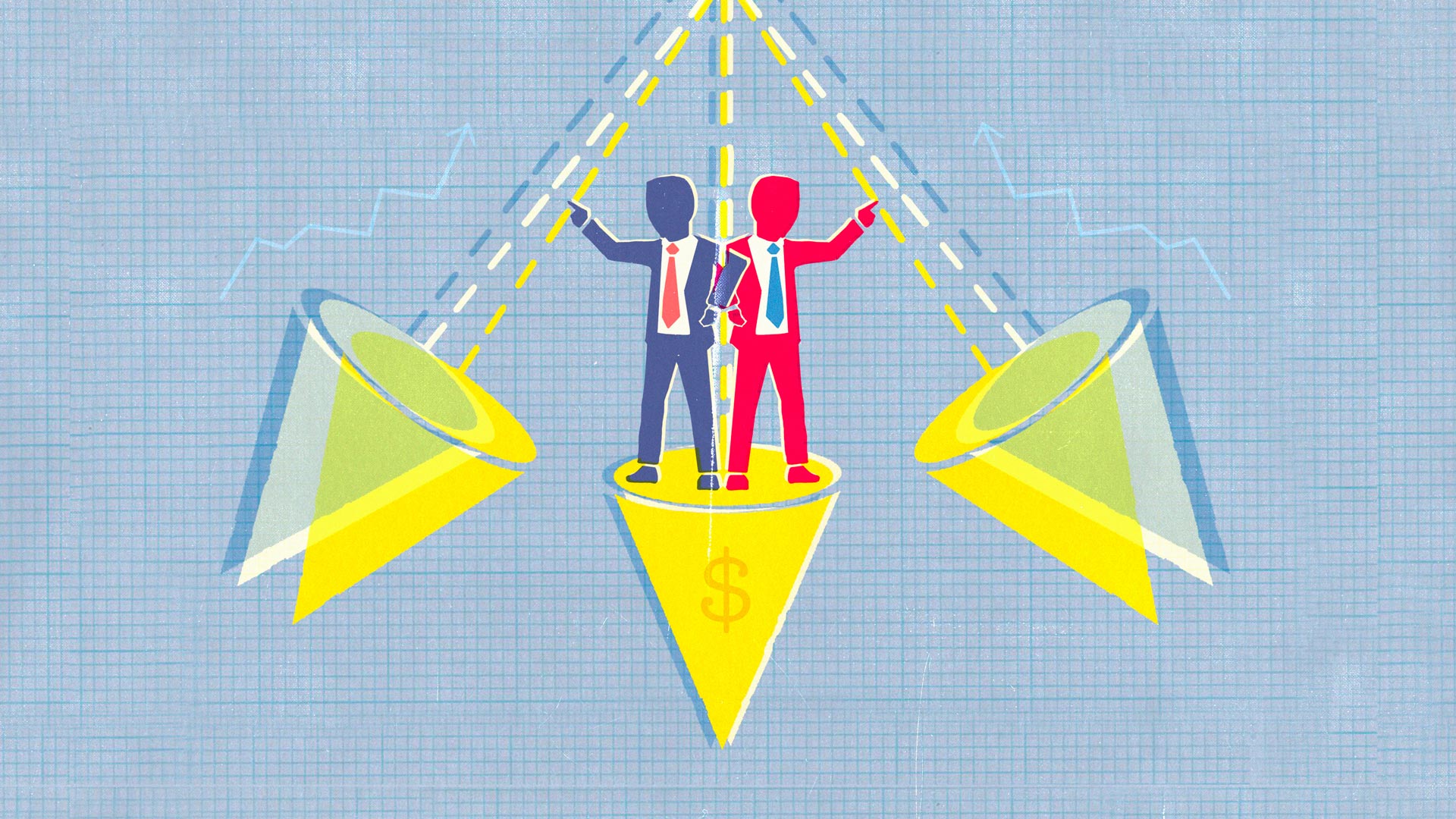Con la partida de Mauricio Macri concluye el tercer experimento neoliberal en el que se embarcó la Argentina. Como los dos precedentes –el de la última dictadura y el de Menem, continuado por De la Rúa– termina en un desastre inapelable. No hay una sola variable macroeconómica que esté mejor que en 2015 y todos los indicadores sociales empeoraron seriamente. La Argentina se transformó en estos años, según la OCDE, en uno de los países de peor desempeño económico de todo el mundo.
Los partidarios del liberalismo buscan desentenderse de ese resultado. Pero todos recordamos el apoyo fervoroso que le brindaron a Macri mientras ponía en marcha su programa económico. Todavía en octubre de 2016, cuando ya se había desplegado el arsenal de medidas que condujeron a la crisis actual, José Luis Espert no ahorraba elogios para un gobierno que había hecho “infinidad de cosas bien” y para un presidente que tenía la oportunidad de ser “un Roca o un Churchill”. Nada menos.
El exultante optimismo estaba justificado. Apenas asumió Macri estuvo claro que la política volvía a pendular hacia la ortodoxia. La visión que la inspiraba era claramente neoliberal, aunque de un estilo algo diferente al de los tiempos de Menem. Para que el proyecto neoliberal se asentase esta vez sobre bases firmes, afirmaron que era necesario generar no sólo reformas económicas sino también un “cambio cultural”: había que modificar los valores más bien progresistas bien arraigados en la sociedad argentina, su igualitarismo, su confianza en el Estado como garante del bienestar colectivo, su sospecha respecto del libre mercado. El proyecto del “cambio cultural” consistía en que esos valores fundamentales mutasen hacia otros de signo opuesto, los del “emprendedurismo”. Abandonar el reclamo político y dedicarse a los asuntos privados desde una actitud más “emprendedora”, se suponía, iba a redundar en mejoras para todo el país.
Claro que generar un cambio así en la cultura iba a ser un proceso lento: haría falta un largo período bajo égida del PRO. Atentos a las limitaciones que imponía el electorado, desde el gobierno anunciaron entonces que no habría una política de shock, sino una estrategia de cambio paulatino, acompañada de una extensión del gasto social focalizado –como en tiempos de Menem–, para evitar estallidos. El llamado “gradualismo” se implementó para evitar reacciones adversas entre la población que provocaran un prematuro cambio de gobierno. Así, en las intenciones con las que arrancó Macri, la política, las medidas económicas y el proyecto cultural estaban entrelazados. Lo gradual no quita lo liberal.
En lo económico, apenas iniciado su gobierno Cambiemos quitó toda limitación a la compra de dólares y eliminó todas las regulaciones sobre el ingreso y egreso de capitales. Desmanteló las barreras paraarancelarias y los cupos que la gestión anterior había levantado para proteger la industria nacional y redujo los aranceles de importación de muchos productos. Los exportadores agropecuarios y mineros fueron premiados con el fin de las retenciones (se las mantuvo sólo para la soja, con la promesa de que las bajarían gradualmente hasta llevarlas a cero) y de inmediato se inició una política de reducción de los subsidios al transporte y a la energía. Además, se realizaron recortes presupuestarios en muchas áreas del Estado acompañados de despidos.
Macri colocó al frente del Banco Central a Federico Sturzenegger, quien aplicó a la cuestión de la inflación un enfoque monetarista. En mayo de 2018 el entonces presidente sorprendió con el anuncio de que el país volvería a tomar créditos del FMI luego de 15 años. El organismo ofreció a la Argentina el mayor préstamo de toda su historia, índice de su confianza en el gobierno. El desembolso llegó con sus condicionamientos habituales de mayores ajustes y de modificación de algunas leyes, entre ellas las jubilatorias.
En fin, por la orientación de las medidas, por la visión individualista que lo acompañó, por los organismos externos y grupos locales que lo apoyaron, no cabe duda de que se trató de un programa neoliberal. Que en el último tramo de su gobierno el descalabro total forzara a Macri a improvisar medidas ajenas a su voluntad (como reinstaurar las retenciones y el cepo cambiario o imprimir más billetes) no cambia ese hecho básico.
El fracaso y la historia
Para disimular sus responsabilidades en este nuevo desastre económico, tanto el gobierno como los referentes del ultraliberalismo patrocinaron un relato que las endilga en cambio al peronismo. A medida que el gobierno de Macri fue percibiendo su fracaso, su intención de dejar atrás las querellas del pasado dio lugar a la estrategia contraria: volver a explotar “la grieta” y alimentar los viejos odios del antiperonismo. No alcanzó con culpar al kirchnerismo por “la pesada herencia”: lo que fracasaba eran “setenta años de peronismo”, según la frase que popularizó entonces el propio presidente.
La cuenta no cierra de ninguna manera: en las últimas siete décadas hubo también gobiernos militares y radicales; de hecho, los períodos del PJ ocuparon menos de la mitad de ese lapso y además el partido estuvo proscrito durante 18 años. Que contabilicen “Setenta años” a pesar de todo eso es índice de que no molestan tanto las medidas que hubiesen tomado los mandatarios de ese signo, como la existencia misma del peronismo.
La obsesión con el peronismo como maldición nacional, causa y origen de todos los fracasos, quedó doblemente plasmada en otra expresión novedosa que los liberales más exaltados hicieron masiva hace pocos años: “Peronia”. Los males de la Argentina no serían los de un partido, sino los de la propia nación. Lo que está maldito es el país, su población, su cultura. Corresponde cambiarle el nombre: ya no es Argentina. Es Peronia.
El reemplazante bobo de la Argentina habría nacido hace setenta años. Pero los antiperonistas más imaginativos llevan la fecha de fundación de Peronia un poco más atrás, al año 1930, a cuento de la (marginal) participación de Perón en el golpe que derrocó a Hipólito Yrigoyen ese año. La fecha permite además hacerla coincidir con el profundo cambio en la orientación de las políticas económicas que se produjo en los años treinta, cuando el Estado comenzó a intervenir en la regulación del mercado. El “estatismo”, superpuesto al peronismo, como los grandes culpables de la decadencia nacional.
El mito de la Argentina potencia
¿Venía realmente todo bien con esa Argentina agroexportadora y liberal anterior a 1930? ¿Fue malograda luego por el estatismo/peronismo?
La credibilidad de ese relato descansa, entre otras cosas, en el mito de una “Argentina potencia” en tiempos del Centenario. Según esa visión –difundida por los ultraliberales en redes sociales mediante cuadros mal construidos y peor analizados–, en las primeras décadas del siglo XX el país era opulento al nivel de los más ricos de la época. Todo anduvo bien hasta que, en 1930, el Estado comenzó a meter mano donde no le corresponde.
Como todo mito, descansa en algunos datos ciertos. Efectivamente, luego de 1885 y hasta 1930 el país osciló entre el puesto 7 y el 14 entre las naciones con mayor PBI per cápita del mundo. Desde mediados del siglo XX, en cambio, rankea mucho más abajo. Sobre ese dato se construyó un mito perdurable: que la Argentina fue un país rico y desarrollado, comparable a Canadá o los Estados Unidos, antes de entrar en declive. Daniel Schteingart explicó por qué es engañoso construir rankings de PBI en series históricas: los países de los que hay información para 1910 son pocos, y recién hacia 1945 comenzaron a aportar datos muchos más. Argentina estuvo séptima en un ranking en el que participaban menos de 40 países. Hoy figura mucho más abajo, pero en competencia con más de 160.
Pero además, la propia idea de que la Argentina era rica y desarrollada es en verdad un espejismo. El sorprendente crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XIX tuvo pies de barro: fue fruto de una coyuntura extraordinaria de alta demanda internacional de alimentos, aprovechada por una región que disponía de una enorme extensión de tierra fértil y desocupada, una mano de obra que parecía inagotable gracias a la inmigración y capitales británicos que llegaban atraídos por la oportunidad. Como mostraron recientemente Joaquín Ladeuix y Pablo Schiaffino, comparada con los países verdaderamente ricos de la época Argentina mostraba una anomalía: tenía un PBI per cápita que era alto, pero no porque su economía tuviese bases sólidas y sustentables. El alto PBI no estaba acompañado por otro ingrediente fundamental que sí había en países como Canadá o Estados Unidos: un alto capital cultural, algo fundamental para el desarrollo económico. Las capacidades de la población, medidas en su exposición a la educación, eran muy bajas y no crecían al paso en que lo hacían en los países ricos. A pesar de que los esfuerzos del Estado no fueron pocos, el país no se educó al ritmo de lo que su economía crecía (especialmente en lo que tiene que ver con la formación secundaria y terciaria). Por último, el capital cultural estaba tremendamente mal distribuido y se concentraba en unas pocas ciudades, islas en un el territorio muy bajo en capital cultural.
En la segunda década del siglo XX la tierra disponible terminó de ocuparse y, por los conflictos bélicos europeos, el flujo de capitales y de mano de obra se interrumpió. Quedó claro entonces que la economía tenía serias dificultades. Las limitaciones del modelo agroexportador terminaron de hacerse patentes con la crisis internacional de 1929. Si el Estado comenzó en 1931 a intervenir en la economía fue precisamente porque el modelo no estaba funcionando.
111 años de liberalismo
Tampoco es cierto que las visiones estatistas predominaran en la política económica argentina de los últimos setenta años. Con vaivenes e inconsistencias, las políticas heterodoxas dominaron la escena entre 1931 y 1943 y luego, más articuladas y con una visión más nacionalista, hasta la caída de Perón. Fueron 23 años en los que la agenda pública no estuvo dominada por medidas de tipo liberal, aunque tampoco por una única política consistente y continuada. Así y todo, superada la crisis de 1930, se trató de uno de los períodos de mayor crecimiento y prosperidad que hubo en la historia.
¿Qué pasó luego? Una investigación reciente de Valeria Arza y Wendy Brau se tomó el trabajo de analizar por primera vez, una por una, las gestiones de cada ministro de economía que hubo desde 1955 hasta fines de 2018. Relevó sus medidas en varios frentes y las clasificó según fuesen “ortodoxas” –si estaban alineadas con las recomendaciones del FMI o el Banco Mundial– o “heterodoxas”, es decir, que no se alineaban con esa visión y adoptaban en cambio alguna alternativa desarrollista o más orientada a estimular el mercado interno.
Los resultados de la investigación son reveladores. El rasgo dominante de la política económica es la oscilación extrema entre las dos variantes: 30 cambios de rumbo en todo el período, 16 de los cuales fueron bruscos, de un extremo al opuesto. Hasta 1989 el promedio de permanencia de un mismo tipo de política fue de apenas 15 meses, antes de dar lugar a la contraria. A partir de Menem hubo durabilidad mayor, con ciclos que promediaron los 7 años y 2 meses, luego de los cuales el péndulo se balanceaba en el sentido opuesto. Una inestabilidad total.
En el conteo general del tiempo que rigieron, las ortodoxas fueron las dominantes. De los 63 años analizados, 32 fueron de ese tipo y 26 de políticas heterodoxas (los períodos de medidas mixtas en los que no se puede distinguir ninguna orientación dan cuenta de los 5 años restantes).
Tipo de orientación de la política económica por mes
Tomado de Valeria Arza y Wendy Brau: “El péndulo en números…”
Lo interesante del caso es que no hubo una vinculación necesaria entre la orientación de las políticas económicas y el partido de gobierno. Durante las dictaduras hubo un claro predominio de las medidas ortodoxas. En democracia, tanto peronistas como radicales aplicaron políticas de uno u otro signo en diversos momentos, incluso en el transcurso de un mismo gobierno. Del total del tiempo de sus respectivos mandatos, un 38% del PJ fue de políticas ortodoxas, mientras que la UCR y aliados las aplicaron en el 52% del suyo.
Sin importar el signo del partido que las haya adoptado, el cotejo estadístico de la relación entre las orientaciones de las políticas y sus resultados muestra que las ortodoxas estuvieron asociadas a una disminución de los salarios reales y a un menor crecimiento económico. Y que la volatilidad de las políticas afectó siempre negativamente a la inversión y al crecimiento, estuviese quien estuviese al frente del gobierno.
En fin, para entender el desempeño de la economía argentina el color del partido resulta un dato poco y nada relevante: lo que importa son las orientaciones de la política económica.
Al mirar el recorrido de las políticas de la Argentina en el largo plazo, no caben dudas de que la visión más bien liberal fue la dominante. Todo el período de la organización nacional, desde 1853 en adelante, estuvo orientado por las ideas del libre mercado. El mercado reinó sin regulaciones relevantes durante 78 años ininterrumpidos hasta 1931, momento en el que los gobiernos comenzaron a aplicar políticas intervencionistas. No hubo en ese lapso subsidios a la industria, controles de cambio, interferencias sobre el comercio exterior, retenciones, ni nada por el estilo. Ni siquiera existía un Banco Central para manejar la política monetaria (¡el sueño de Javier Milei!). El resultado fue una economía que no sólo no trajo prosperidad a las mayorías, sino que ni siquiera alcanzó un equilibrio macroeconómico que le permitiera funcionar más o menos fluidamente. De hecho, fue esa constatación la que impulsó a las élites dirigentes de la Década Infame –que eran liberal-conservadoras– a probar alternativas intervencionistas como las que por entonces se aplicaban en todo el mundo. Porque tampoco en el resto del mundo el libre mercado venía dando buenos resultados.
Si sumásemos todo ese período en el que el mercado funcionó sin regulaciones relevantes con los lapsos posteriores a 1955 en los que la política económica estuvo orientada por la visión liberal ortodoxa, habría que concluir que 111 de los 166 años de vida institucional organizada de este país estuvieron dominados por esa ideología.
El punto de quiebre
Pero incluso con toda su inestabilidad, la economía argentina tuvo un desempeño bastante aceptable durante el siglo XX. Los datos empíricos no dejan dudas: el declive no comenzó en 1930 ni en 1945, sino luego de 1975, cuando comenzaron a aplicarse las recetas neoliberales más drásticas.
La evolución del PBI per cápita argentino fue comparable a la de países que hoy son ricos hasta 1975. Si se toma por caso a Estados Unidos –y la comparación es desventajosa, porque es estar midiéndose con la vara de la primera potencia mundial– el panorama es más que claro. Entre 1885 y 1913, en pleno boom agroexportador, la Argentina creció más que el país del norte. En las tres décadas siguientes, 1913-1945, la tendencia se revirtió y el PBI local se fue retrasando gradualmente respecto del estadounidense. Por el contrario, en los treinta años posteriores a 1945 la Argentina duplicó su ingreso per cápita y amplió su producto a ritmos superiores a los de Estados Unidos y también a los del Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda (aunque fueron superados por los de algunos países de Europa). Es recién en 1975 que la economía local sufre una caída abrupta y pierde terreno por comparación no sólo con los países más avanzados, sino prácticamente con todo el mundo.
Evolución del PBI per cápita argentino y comparación con el estadounidense
Tomado de Gerchunoff y Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto
La función de la ideología antiperonista y del eslogan de los “setenta años” es precisamente que perdamos de vista el peso enorme que han tenido las políticas liberales ortodoxas –cualesquiera fueran los partidos que las aplicaran, eso no interesa– en la formación y desarrollo de este país. Corren el eje de análisis de la realidad: lo alejan de una lectura de clase, donde lo que importa es a qué grupos sociales benefician las políticas públicas, y lo llevan a una lectura de partidos. Como si el sello político fuese lo determinante. Como si un mismo sello no hubiese aplicado políticas totalmente diferentes a lo largo del tiempo.
Peronismo y antiperonismo se retroalimentan de cierto modo en las visiones distorsivas sobre el presente y el pasado que cada uno presenta. Porque es evidentemente falso que todos los males del país se deban a los “setenta años de peronismo”. Si para ser un país próspero alcanzara con tener riquezas exportadoras, una población altamente europea e instituciones sólidas y estar libres de peronismo, entonces Uruguay debería tener hoy una economía mucho más rica de la que tiene y no, como es el caso, un PBI per cápita similar al argentino. No caben dudas de que hubo muchas falencias durante gobiernos peronistas. Pero no puede situarse en ellas la causa única de los problemas nacionales. Del mismo modo, considerar al antiperonismo, como hacen muchos de sus adversarios, la fuerza una y perenne que llevó al país por rumbos antipopulares requiere olvidar más de un episodio en la historia del propio PJ, como el “Rodrigazo” o los diez años de neoliberalismo de Menem, que condujeron a la peor crisis de la que se tenga memoria.
Una lectura más cuidadosa de las dificultades de la Argentina debería ir más allá de las antinomias que dominaron el debate político en los últimos tiempos. Ni peronismo vs antiperonismo, ni República vs “populismo” tienen poder explicativo. Acaso sea hora de regresar al análisis de clase y, en función de él, a la evaluación de las opciones políticas no tanto por su sigla partidaria, sino según cómo se ubican en cada momento en el eje derecha/izquierda.