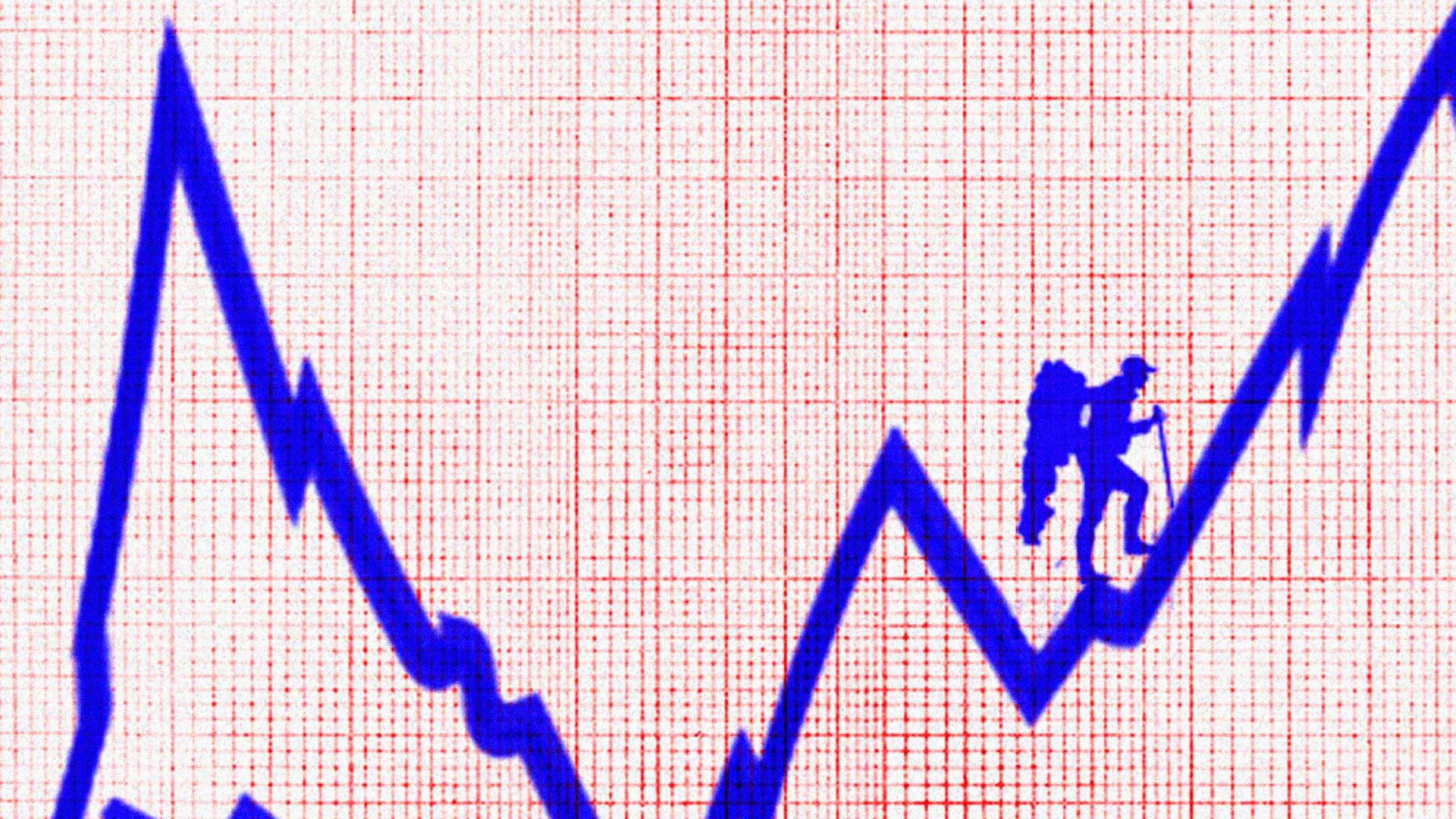En una novela reciente, un detective investiga la muerte de Roland Barthes, el famoso semiólogo. Más allá del supuesto accidente (fue atropellado por una camioneta al salir de una reunión con un candidato a presidente), el personaje central sostendrá otra tesis: fue asesinado por encontrar la “séptima función del lenguaje”, aquella que permite convencer a quien lo escucha. En esa fantasía literaria se expresa la obsesión de toda campaña: hallar, cueste lo que cueste, el susurro ganador, el lema que tuerce la opinión, manejar el big data que empodera a quien relata, encontrar el gesto que cambia el voto. Son varios los profesionales que se esmeran en construir la tensión justa entre la forma y el contenido con un solo objetivo: convencer. Pero si no es significativa, si no conecta con la experiencia de las personas, la comunicación es pura forma. Y es en este punto que no solo importa “quién va a ganar” sino también “para qué va a ganar”.
Nos gustaría detenernos sobre este "para qué", más allá de la coyuntura y de la contundente victoria del Frente de Todos el domingo 11 de agosto. Quisiéramos contribuir a la identificación de lo que se pone en juego en esta y otras campañas: los imaginarios con los que la sociedad construye su futuro. Porque más allá de las promesas, de los cálculos racionales, más allá de las plataformas electorales, lo que importa es lograr “verse” bajo otro gobierno, poder “pensarse” en otros paisajes políticos, económicos y simbólicos, “sentir” que hay otro posible y “concebir” otra realidad. En ese sentido, no creemos que el voto “bronca” explique el resultado de una elección presidencial. Se votan imaginarios.
Para sostener nuestros argumentos es necesario levantar algunas “objeciones” o “trabas” que el sentido común suele plantear a las ciencias sociales.
En primer lugar, lo que decimos supone una postura que desmiente los anuncios fúnebres que vaticinan, sea por aspiración, sea por crítica, la disolución de todas las relaciones sociales. Para estos sepultureros, estas últimas estarían reemplazadas por el mercado, por los cálculos racionales, envueltas en el fin del trabajo, o de la historia. Pareciera que, en vez de asumir y pensar la complejidad de un mundo cambiante, algunos prefieren claudicar a los encantos de las ideas prefabricadas y simplificar la vida con certezas en vez de interrogar su profundidad. A pesar de todos los intentos y de las fantasías científicas sigue habiendo sociedad y sigue habiendo inconsciente. Las relaciones sociales van más allá de las agregaciones de individuos, todavía se producen instituciones y no solamente un tejido de contratos, y se sigue deseando con todas las ambigüedades del ser sin poder reducir las decisiones a una elección racional.
En segundo lugar, es necesario recordar que la palabra opera, que la palabra es acto cuando es autorizada . En otros términos, son “los otros” los que hacen que “uno” sea creíble cuando habla. Para que los dichos tengan peso, un conjunto de actores y procesos intervienen: campos de saber que avalan, instituciones que acreditan, medios que difunden y amplifican. Esta autorización hace que un político se convierta en lo que el psicoanálisis llama “un sujeto supuesto al saber”.
Las batallas políticas no son solo discursivas ni las armas puramente retóricas. Si la pregunta es ¿cómo hacer para que los políticos vuelvan a tener una palabra autorizada?, entonces las batalla es por la construcción de los imaginarios sociales. Castoriadis los definía como todas las representaciones que hacen a las instituciones, circulan por ellas y que se hacen cuerpo. Sin imaginarios, no hay convencimiento posible, no hay cuerpo que vote (no olvidemos que son las manos que ponen la boleta), no se ganan elecciones y tampoco se gobierna. En toda sociedad hay pugnas entre imaginarios. Varios se disputan en distintas partes del mundo y en particular en la Argentina: nos detendremos en dos de ellos, el “esperancismo” y el “progresismo”.
Esperancismo vs progresismo
El gobierno de Macri podría sintetizarse en el siguiente lema: “Algún día estarás mejor que hoy”. La multiplicación de trágicos lapsus en estos cuatro años ya son más letra para memes o stickers que para el análisis político: “el tercer semestre”, la “lluvia de inversiones”, la “revolución de la alegría”. Esta forma de gobernar se funda sobre un modelo económico, una lógica política y un concepto de individuo.
El modelo es la financierización de la economía, que supone una creación de dinero por las ganancias futuras en mercados financieros y a partir de las rentas de recursos naturales, y propone al resto de la economía un derrame por venir. Es decir, propicia la “espera” mientras desregula la economía bajo una entelequia: “si a los bancos y especuladores financieros les va desproporcionadamente bien hoy es porque a la gente le va a ir bien mañana”. Lógica discursiva que persiste después de la derrota, “si la gente no vota por los intereses del mercado, les va a ir mal mañana”.
En lo político se traduce en un discurso que apela a la confianza en “los que saben”. Pero esta lógica plantea un problema central para estos regímenes: no hay pruebas para convencer ni elementos tangibles que permitan creer. Por eso siempre, en todo el mundo, los gobiernos neo-liberales apelan en primer lugar al experto. El que ya sabe; como el padre que dice “callate porque soy tu padre”, o el dirigente que afirma que hay “un solo camino”. Es una forma de autorización autorreferencial, se funda en sí-misma y por eso es autoritaria. En segundo lugar, este discurso convoca a odiar a todo lo que supuestamente impide el cambio: el extranjero o el enemigo interno y ahora “él que ganó las elecciones”. Es una retórica sobre la falta que produce el “otro”, que se vuelve competencia, amenaza. En definitiva, la puesta en marcha de una maquinaria de guerra contra todo imaginario social que pueda surgir como futuro alternativo.
Podríamos ver ahí características de algunos regímenes fascistas, pero este imaginario diverge porque articula con un individualismo patrimonial, que supone una realización personal sobre la base exclusiva de la acumulación material y el mérito propio. No apela al derecho o al Estado, sino que promueve las relaciones contractuales interpersonales. Esta producción del individuo encuentra también en el “otro” las causas de su fracaso. Es un modelo que implica, que “necesita” de una sociedad dividida. En nuestra república, este imaginario es el que permite explicar por qué, a pesar de la degradación económica, el PRO parecía ser electoralmente competitivo. Espera, división y un “otro” que impide el cambio son los ingredientes de la aparente eficacia del “esperancismo”. Aparente porque no puede sostenerse a largo plazo, pero vaya si tiene eficacia en el corto plazo. Es actualmente el discurso dominante en el mundo occidental. Pero también sabemos que es portador de la violencia social (de esto viven las derechas, que por cierto no son nuevas), o de un vacío existencial (de esto viven los psicólogos y los traficantes de drogas).
Si hubiera que proponer una escena de película para el “esperancismo” sería la siguiente: en la sala de espera de un psicólogo cognitivo, un rentista cocainómano aguarda a que lo atiendan para resolver sus crisis de angustia. Cuando el paciente entra, de lo primero que habla es del tipo que casi (es importante el casi) le roba camino al consultorio -aunque no llevara nada-, que merece viajar pero el gobierno no lo deja crecer porque le cobra demasiados impuestos, que él no es racista pero no puede ser que “los negros” tengan un auto mejor, y que está convencido de que las cosas deberían ser más justas (sí, dice “justa”) porque merece que lo dejen trabajar, que no es como los piqueteros que no laburan.
El “esperancismo” produce un sujeto obsesionado por el futuro que mira atrás para ver quién lo persigue para quitarle lo que todavía no tiene pero que algún día llegará.
Frente a este modelo existe el “progresismo”. No solamente en su versión “progre”, asociada a la izquierda (aunque no la excluye), sino en su acepción más literal: defender el progreso. Su lema es “mañana vas a estar mejor que hoy”. Su tiempo es el presente, y necesita producir pruebas materiales para garantizar el apoyo político.
En este imaginario el modelo económico tiene que articularse en torno a la producción y al trabajo, que son las formas de “probar” la posibilidad de progresar. Las mejoras materiales en una sociedad organizada implican explicitar, modular y estabilizar los conflictos entre capital y trabajo. El derecho es, entonces, una herramienta central de los modos de vida en común. Y el Estado, un espacio de garantía.
Constituye lo que André Orléan llama un individualismo ciudadano. Tomemos un ejemplo: en el individualismo patrimonial, la jubilación solo está garantizada por el ahorro personal a lo largo de la vida. En el individualismo ciudadano es el Estado el que garantiza la jubilación a través de los aportes fiscales. Este modelo requiere y promueve la solidaridad social. Tiene que ir más allá de las divisiones artificiales que el gobierno actual nombró “grieta”. Solo una pequeña digresión sobre este punto. La “grieta” es un monstruo sociológico, una herramienta para producir división, no la nueva característica de la sociedad. Obviamente que tiene efecto decir que hay una “grieta”, pero la integración de una sociedad siempre pasó por dispositivos institucionales concretos (educación, salud, jubilación, sistema de producción en igualdad de derechos, etc.) y no por pretender que las personas estén todas de acuerdo. Los que plantean que hay una “grieta” proponen alcanzar “consensos sociales”.
El consenso es un acuerdo total, lo más parecido al totalitarismo. Las sociedades se fundan sobre los disensos, por eso requieren negociaciones. En este sentido el progresismo sabe que para que “mañana estés mejor que hoy” hay que negociar, asumir los intereses en pugna, organizar las fuerzas sociales. Sabe que el desarrollo es conflicto organizado.
Tenemos dos imaginarios en pugna, casi opuestos. Pero ambos tienen un problema. El “esperancismo” propone una sociedad imposible y el progresismo tiene el desafío de actualizarse. Entre el impasse del esperancismo y la actualización del progresismo que el neo-liberalismo siempre termina fracasando es tal vez uno de los grandes aprendizajes del siglo XX que busca en nuestros tiempos nuevas pruebas. Desgracia de esa razón económica que piensa que las dos guerras mundiales, varias crisis globales y múltiples crisis argentinas solo tienen que ver con las insuficiencias, con que siempre falta algo. El argumento de la incompletud es la obsesión neoliberal que exime siempre de la responsabilidad histórica.
El imaginario esperancista construye su impasse, anula la marcha atrás o la adaptación. Es lo propio de la financierización de las sociedades. Destruye las relaciones primarias del capitalismo tratando de acumular más allá de trabajo, deseando un mundo sin sindicatos y, de ser posible, reemplazando trabajadores y colectivos por micro-emprendedores aislados. Es por esa lógica de acumulación que se ha heterogeneizado el mundo del trabajo entre trabajadores formales, desempleados y trabajadores de la economía popular. Pero a su vez ha heterogeneizado el mundo del capital. Ya no hay un bloque uniforme de intereses entre el mundo de la industria, el capital financiero y el mundo comercial. Por eso es difícil crear relaciones sociales que permitan transformar, solo un mar de corrosión con pequeñas islas que se benefician. El neoliberalismo destituye y provoca así las condiciones del auge de la violencia, sin mediaciones, sin posibilidad de reorientar el flujo histórico. Lo vivimos con la convertibilidad y lo volvemos a vivir ahora. La acumulación financiera crea su propia impasse, entregando la soberanía a los rentistas.
Esta realidad deja un gran desafío al progresismo. Ya no se puede proponer un regreso al ideal industrialista de un mundo homogéneo. La recreación de relaciones sociales debería partir de la heterogeneidad actual y no de su negación, como a veces ocurre en el deseo ensoñado de la gran industria que incorporaría a todos los excluidos en un nuevo proletariado. Lo hemos planteado en otros textos. Pero el imaginario progresista permite este aggiornamiento. En primer lugar, como lo vemos en el discurso de Alberto Fernández, el progresismo asume los errores cometidos y por ende tiene la capacidad de corregir y de adaptarse. Es muy distinto del discurso esperancista que declara que algo faltó, que no se esperó suficiente y funda así su irresponsabilidad.
Para que el imaginario de un progresismo del siglo XXI sea creíble es necesario que asuma esa heterogeneidad y proponga nuevas institucionalidades que garanticen nuevas formas de ciudadanías. Implica proponer el mismo nivel de derechos, pero con nuevas fuentes de derechos. Por ejemplo, ya no es solamente la relación salarial tradicional la que permite acceder a los derechos sociales, sino todas las formas de trabajo, a partir del momento que se identifica una posición asimétrica entre sujetos, sean asimetrías laborales o de género. El impacto en las formas del Estado es inmediata. Para que la acción estatal pueda ser eficaz, requiere también poder expresar esa pluralidad social. Ser más federal y articular con organizaciones sociales.
No estamos acá formulando propuestas, sino explicitando parte de un imaginario que pueda convencer y que sea la base de una sociedad más articulada, que literalmente permita instituir nuevas relaciones y que al decirlo pueda hacerse cuerpo. Volviendo a lo que planteábamos al inicio de este texto: convencer es también proponer un paisaje posible y deseable donde perseverar en el futuro. Para eso, todos los actores implicados tienen que estar articulados y funcionar como mediaciones reales. No significa esto que haya acuerdos sobre adónde ir, sino acuerdos sobre cómo resolver los desacuerdos inevitables de la sociedad contemporánea.
Este último punto nos parece fundamental para resolver lo que se llama la crisis de la representación política. Es propio de la democracia que la representación esté siempre en crisis. En una sociedad dinámica es normal que algo “escape” a la representación, que no cierre completamente. Pero esta crisis es problemática cuando los intereses de una minoría se imponen a las mayorías disfrazados de interés general y de consensualismo. Poder expresar la multiplicidad de lógicas y sus conflictos es tal vez el mayor desafío del imaginario progresista del siglo XXI. Una debilidad de los progresismos muy bien explotada por el imaginario esperancista al resignificar la idea de individualismo como libertad. Evolucionar en este sentido implica que el Estado o los dirigentes no pueden ser mera síntesis, sino expresión de la heterogeneidad que los constituye para construir una sociedad en devenir.