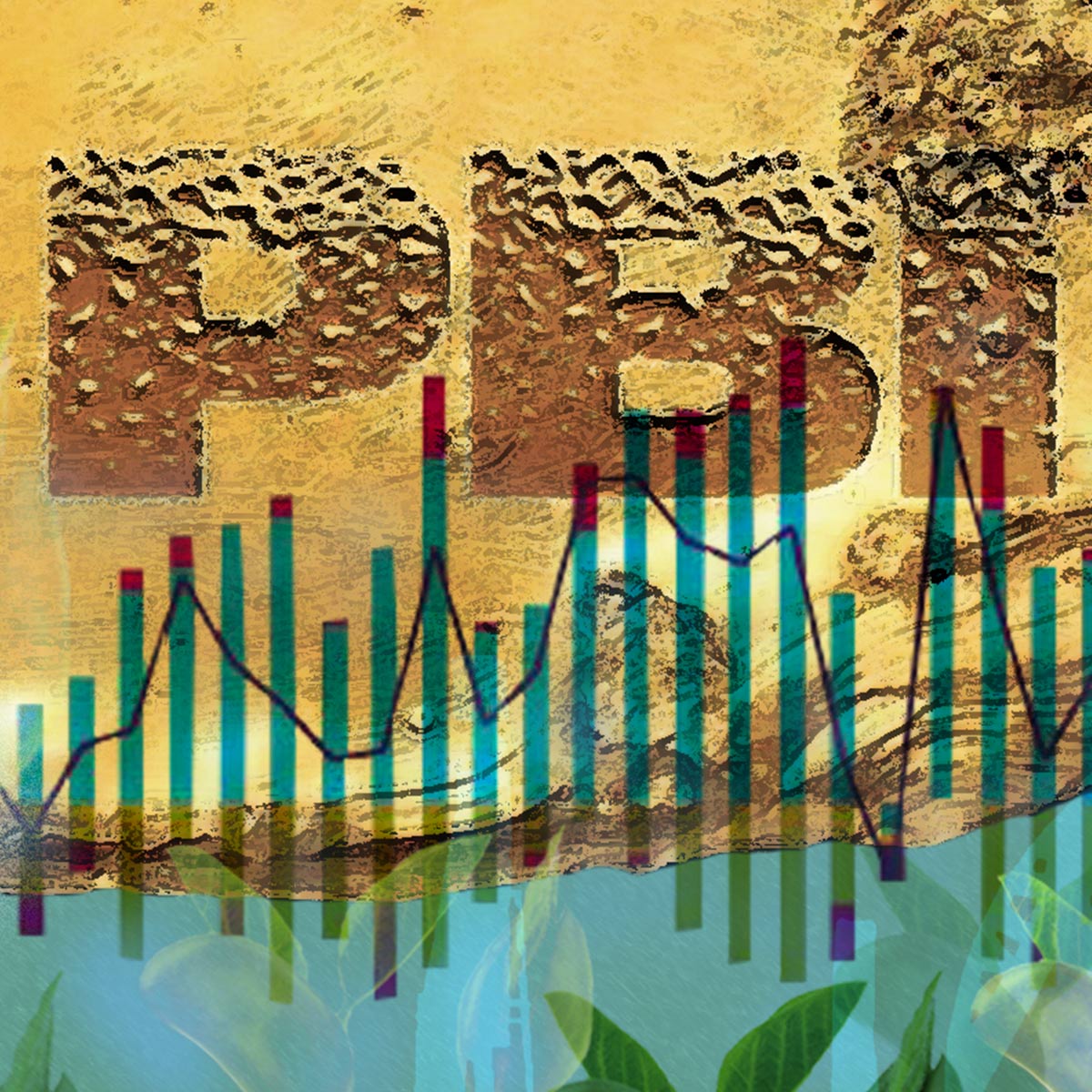En La gaya ciencia, Nietzsche relató el derrotero de un hombre que buscaba a Dios en un mercado. Ante la burla de los ateos, el hombre exclamó que lo habían matado. “Hemos dejado esta tierra sin su sol, sin su orden, sin quién pueda conducirla”, les dijo. El episodio de la muerte de Dios tiene distintas interpretaciones. Lo evidente, eso sí, es el fin de una hegemonía y de un orden orientador para la vida de sus creyentes. La muerte de cualquier dios evapora una lealtad divina y otorga una potencia emancipadora para la construcción de realidades alternativas. Es la muerte de un orden impuesto y la habilitación de las dudas creativas.
El Producto Bruto Interno (PBI) no es un dios, es un indicador económico. Aunque para la mayoría de los líderes políticos y los economistas de todo el mundo su crecimiento ilimitado supone el horizonte último al que pueden aspirar las naciones.
La estrategia para lograrlo tampoco varía demasiado en América Latina. Esto es por el consenso de los commodities, como explican Maristella Svampa y Enrique Viale en El colapso ecológico ya llegó (Siglo XXI, 2020). Se trata de un tácito acuerdo local y regional que nos impone el rol de exportadores de materias primas, independientemente de quién nos gobierne. La fórmula es sencilla: la extracción de recursos naturales y su alquimia en commodities exportables para generar el cáliz del dólar que nos tiene con los ojos ciegos bien abiertos. Svampa habla de una “ceguera epistémica”. De un lado de la grieta, esa extracción se abre sin reparos al capital transnacional, profundizando el saqueo. Del otro, reina el conformismo que tolera la destrucción de los recursos naturales siempre que sean redituables para las arcas nacionales y sus promesas redistributivas. No son lo mismo, pero el consenso extractivista los hermana.
Se ve claro en la política de Estado que parece ser Vaca Muerta atravesando los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Lo vemos en la apertura al capital minero de Barrick Gold en la Cordillera sanjuanina y a Pan American Silver en la meseta chubutense; y también en la introducción de la soja transgénica de la mano del actual canciller Felipe Solá en la gestión menemista, la reducción de las retenciones al campo bajo el ministerio del expresidente de la Sociedad Rural Luis Etchevehere, o del primer trigo transgénico que acaba de ser aprobado por el ministerio que conduce Luis Basterra.
Así, en la permanente disputa por el dominio de los medios de producción, no se cuestionan los medios en sí mismos. Es ahí donde estos paradigmas resultan insuficientes, al menos desde una lectura consciente de los límites ambientales y sus impactos sociales para planificar la política del siglo XXI.
Ese proceso de actualización teórica, con todas las complejidades que supone, es resistido a partir de una escalada narrativa de ataque y cancelación del ecologismo que propaga un sector del progresismo desarrollista acrítico. Estos últimos cargan la responsabilidad de las injusticias sociales sobre las ideas de los primeros que, todavía, no gobernaron ni limitaron en términos reales el despliegue extractivista. Con más del 40% de la población sobreviviendo en la pobreza, el ataque al ambientalismo evita dar la discusión estructural sobre un modelo que fracasó, estigmatizando a quienes señalan sus carencias y proponen alternativas. Superar la cancelación puede habilitar una discusión franca sobre los costos del modelo actual y el intercambio de propuestas para construir alternativas de justicia social, dentro de los límites ambientales.

* * *
La teología en la que se basa la narrativa desarrollista tiene puntos ciegos. El consenso fundamental fue alcanzado en la posguerra. Luego de los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) adoptaron un concepto acuñado por Simon Kuznets, un economista ruso-estadounidense, luego de la Gran Depresión. Kuznets diagramó lo que inicialmente se conoció como Producto Nacional Bruto, un indicador que medía los bienes y servicios producidos por los ciudadanos de un país a lo largo de un año. Las Naciones Unidas legitimaron el concepto en 1953 con la publicación de los Standards of National Accounting, y su hegemonía global se terminó de consolidar tras la caída de la Unión Soviética a finales de los ochenta.
Fue entonces cuando mutó en el actual Producto Bruto Interno, limitando territorialmente la contabilidad: las mineras canadienses que extraen oro de Argentina, por ejemplo, contarían en el PBI argentino aunque la ganancia fuera mayormente a los accionistas del norte global. Una forma de generar la ilusión de equidad económica mientras se externalizan los costos ambientales.
El norte occidental impuso el modo de racionalizar, ordenar y comparar la producción económica. El tiempo demostró sus limitaciones: (1) Una torta más grande no implica una mejor distribución, (2) sólo considera aspectos económicos monetizados privilegiando lo privado sobre lo público y marginando, por ejemplo, a la economía del cuidado; (3) no considera los impactos ecológicos de la producción. La crisis del capitalismo actual, la irrupción de los feminismos y el colapso climático de inicios de siglo, pusieron luz sobre estos problemas, anteriormente marginados.
Es cierto que, hasta cierto umbral, se debe crecer para que todos puedan tener lo necesario. Si cinco personas tienen cuatro cosas, no podrán alcanzar un reparto equitativo. Ahora bien, esas mismas cinco personas pueden tener diez cosas, mientras que una concentra nueve, otra tiene una, y las tres restantes se quedan sin nada. Algo así pasa en la economía global: el PBI per cápita global es de USD 17.600, equivalente a lo que el Banco Mundial clasifica como “de alto ingreso”. Pero el promedio engaña: los 2153 principales milmillonarios del planeta que concentran más riqueza que el 60% de la población mundial.
La pandemia profundizó esta desigualdad. Y aunque se produjo una caída estimada de 4,3% puntos del PBI global, no todos la padecieron por igual. Mientras que los trabajadores perdieron US$ 3700 billones, los milmillonarios incrementaron su riqueza en US$ 3900 billones, solo de marzo a diciembre de 2020. Ganancias equivalentes a casi diez veces la economía argentina.
Este índice queda cada vez más corto. No permite dimensionar las crisis que requieren medidas redistributivas históricas para reducir la desigualdad, promover la equidad y nuestra supervivencia en este planeta. Por ejemplo, no incorpora las tareas domésticas y de cuidados, realizadas en más de un 75% por mujeres. De acuerdo a un estudio liderado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género, estas tareas serían la principal actividad económica del país, representando un 15,9% del total, seguidas de cerca sólo por la industria y el comercio. Una economía que no incorpore estas tareas a su economía formal continuará siendo funcional a un orden patriarcal y privativo, que prioriza las ganancias económicas de las minorías sobre el bienestar de las mayorías y, como veremos a continuación, a partir de un modelo netamente extractivista con un saldo ambiental insostenible.
* * *
La pandemia tuvo un origen zoonótico. Esto quiere decir que pasó de los animales a los humanos, por nuestro implacable avance sobre la biodiversidad. Llegamos hasta esta emergencia sanitaria por el modelo de desarrollo hegemónico que todos los espacios políticos mayoritarios buscan replicar, a pesar de estar en lugares distintos en la puja redistributiva. Si no somos capaces de empezar a superarlo en esta década, sólo profundizaremos la grave crisis ecológica que trajo, entre otros graves impactos, la pandemia y sus costos económicos asociados.
El PBI mide bienes y servicios intercambiados en un país durante un año. No importa cuáles ni cuenta la pérdida de recursos comunes. Si se desaloja a una comunidad indígena y se destruye bosque nativo para el monocultivo de soja, el PBI reflejará que esa zona, antes improductiva, ahora tiene valor. Lo mismo pasa con la meseta chubutense si avanza la megaminería, o con la costa del Río de la Plata si se construye el emprendimiento inmobiliario VIP en Costa Salguero.
De acuerdo a la paradoja de Lauderdale, acuñada a inicios del siglo XIX, el aumento de la riqueza privada se logra por el estrangulamiento de los bienes públicos. El credo crecimientista, obnubilado con la ilusión de un siempre erecto PBI, no hace sino revalidar esta paradoja excluyente y generadora de una escasez artificial. Incluso, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener sus feligreses.
Quizás el elemento más importante de esta crítica política al principal indicador económico de los últimos años es el prácticamente absoluto acoplamiento entre el crecimiento del PBI y el uso de energía y materias primas que están asfixiando al planeta. Cuanto más se extraen y comercializan materias primas como petróleo, madera, oro, soja o peces, más crece este dios moderno del homo economicus y más nos acercamos a un colapso civilizatorio.
A través del Acuerdo Climático de París, revitalizado tras la reincorporación de Estados Unidos como primer acto del gobierno de Biden, el mundo acordó hacer todos los esfuerzos posibles para detener el aumento de temperatura en 1,5°C. De acuerdo a la ciencia climática, para que esto ocurra debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero casi a la mitad para 2030 y llegar a cero para mitad de siglo. Sólo en esta década, el consumo de carbón debe caer un 78%, el de petróleo un 37% y el de gas un 25%. Aunque algunos países empiezan a desacoplar el crecimiento de la intensidad en emisiones y del uso de materias primas, el “crecimiento verde” no es sostenible en el tiempo, ni suficiente para no superar 1,5°C: el mundo desarrollado tiene que decrecer, y nosotros dejar de repetir sus fórmulas. Más hidrocarburos es más crisis climática, sin atajos ni eufemismos.
* * *
El caso argentino es complejo. Nuestro PBI per cápita es un 30% superior al promedio global (23 mil sobre 17,6 mil dólares, según los datos del Banco Mundial de 2019). Al mismo tiempo, en el país se extraen 17 toneladas anuales de recursos per cápita (principalmente biomasa), un 41% por encima de la media. Esto nos ubica en el puesto 31 entre 187 países con mayor extracción de recursos —y en este caso, los primeros son los peores—. Nuestra “huella material” per cápita (esto es, cantidad de materia prima extraída sobre necesidades finales de consumo), que daría una mirada más integral, es de 14 toneladas por habitante, alrededor del doble de lo que se considera sostenible y en línea con la huella de los países de ingreso medio-alto.
Analizar este número tan poco difundido ayuda a entender también cómo la extracción de recursos en el sur global sostiene el nivel de vida en el norte. No al revés, como nos prometen con insistencia. Esto nos hace acreedores en materia ecológica, de lo que financieramente nos asumen deudores. En plena renegociación con el FMI, ante una crisis social, ecológica y sanitaria sin precedentes, una condonación de la deuda externa por criterios ecológicos no sería descabellada. Pero para eso, tenemos que empezar cuestionando el modelo que todavía abrazamos. Seguir subsidiando a las petroleras y exigir una condonación ecológica no tendría mucho asidero.
No hay excusas para replantear nuestro desarrollo en clave redistributiva y promover medidas que superen el extractivismo que hace coincidir los mapas de la pobreza con los de la degradación ambiental. Así como el sostenido crecimiento del PBI desde su medición falló en lograr una reducción de la desigualdad, el indicador falla también a la hora de medir la transición que necesitamos para sobrevivir en este planeta. Insistir con el crecimiento ilimitado sólo nos puede llevar al colapso.
* * *
Disculpen lo obvio, pero parece necesario: la inequidad afecta a los que menos tienen, la destrucción ambiental especialmente al sur global y economías marginadas, como la del cuidado, son predominantemente realizadas por mujeres. Tiene sentido, entonces, que el fallido indicador que rige los objetivos de las naciones no le moleste al poder hegemónico, compuesto casi exclusivamente por hombres blancos y acomodados del norte global. Sin embargo, sus más aguerridos defensores por estas latitudes esgrimen la espada de la equidad. Como fuera, la crítica a esta teología no proviene sólo de las disidencias o de sectores radicalizados, como acusan. Ni tampoco es tan reciente.
Ya en 1819, el economista suizo Jean Sismondi intentó redefinir el objetivo de la economía política apuntando al bienestar humano y no a la acumulación de riqueza. Más cerca en el tiempo, Amartya Sen, premio Nobel de economía en 1998, propuso que el desarrollo debía estar basado en “avanzar la riqueza de la vida humana, más que la riqueza de las economías en las que los humanos viven”. Y otro Nobel, Joseph Stiglitz, mentor del ministro encargado de la renegociación con el FMI, Martín Guzmán, propuso jubilar el PBI como métrica argumentando su incapacidad de abarcar cuestiones existenciales como la desigualdad o los impactos ecológicos. Superar el horizonte teológico que supuso esta métrica en el último siglo es fundamental para pensar el desarrollo, la equidad, e incluso la supervivencia en términos integrales.
En la actualidad, la economista británica Kate Raworth propone un modelo que no es ni lineal ni crecimientista, sino circular, como una dona que se dibuja entre un piso de umbrales de derechos sociales y un techo de impactos ecológicos. Sus bases sociales se basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por la ONU en 2015 y el techo en los nueve límites ambientales considerados por el Stockholm Resilience Centre, con amplia aceptación global. En el medio se encuentra un espacio socialmente justo y ambientalmente responsable de equidad y desarrollo. Si bien esta es sólo una de las propuestas para superar las carencias del PBI y promover modelos distributivos más justos, ya recibió apoyos de nivel ejecutivo, como el del presidente de Irlanda, Michael Higgins.
En el mismo proceso de construcción contrahegemónica, comunidades originarias andinas promueven el concepto del buen vivir o Sumaj Kawsay. Una contribución estudiada en el mundo que llegó a las constituciones de Bolivia y Ecuador durante la ola rosa, a pesar de que sus economías continuaron basándose en una fuerte extracción de recursos naturales aunque con una mayor redistribución del ingreso —especialmente en el caso boliviano—. Ya en la nueva década, distintos movimientos latinoamericanos confluyen en el Pacto Ecosocial del Sur y promueven salidas políticas pensadas desde y para estas latitudes, buscando superar la lógica extractiva y de acumulación capitalista, potenciando el desarrollo humano integral.
Desde Argentina, el presidente Alberto Fernández cuestionó en distintas oportunidades los límites del capitalismo actual y llamó a repensarlo. También lideró una nueva posición climática que promete que Argentina prácticamente no aumentará sus emisiones a lo largo de esta década. Esto podría suponer un desacople absoluto del crecimiento y la contaminación climática (algo que ningún país logró todavía, pero que avanza rápidamente) o un fuerte foco redistributivo sin crecimiento del PBI. No parece ser ninguna de las dos. Las prioridades desplegadas por el presidente en la apertura de sesiones legislativas de 2021, no sólo no parecen haber considerado el compromiso del país para estabilizar sus emisiones sino que fueron en el sentido contrario, profundizando el extractivismo, el desarrollo de los combustibles fósiles, la megaminería y la agroindustria.
Desde una perspectiva que considere los límites ambientales de la casa común, como describió el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, es indefendible el avance de la minería en Mendoza o en Chubut, continuar subsidiando a corporaciones petroleras o avalando el avance transgénico. Menos aún, basar la reconstrucción pospandémica en la explotación de una bomba de cambio climático como Vaca Muerta.
Sindicatos y movimientos populares propusieron un Plan de Desarrollo Humano Integral que puede ser un paso adelante en el sentido de la soberanía alimentaria, superando el monocultivo depredador y enfocando el fruto de la producción en el bienestar de quienes la hacen posible. Nuestros recursos renovables son de calidad mundial para comenzar un proceso de reconversión industrial hacia las energías limpias, favoreciendo economías regionales y allanando un camino que agregue valor y reduzca la dependencia de las importaciones. Hay salidas posibles, pero requieren de un Estado presente y decidido a acompañar y facilitar estas transiciones.
La redistribución de la riqueza y la producción acorde a los límites ambientales debe guiar a la Argentina del futuro. No los indicadores funcionales al norte global, las deudas ilegítimas de las que somos acreedores netos en materia ecológica, ni la réplica de fórmulas demasiado tardías y demasiado destructivas para ser replicadas. Estamos a tiempo de construir una nueva economía en clave nacional, soberana y ecológicamente responsable. Para eso, debemos terminar con la idea omnipotente del crecimiento infinito y abrazar el concepto del bienestar, con toda su fuerza redistributiva. Desconfiar del viejo dios ordenador y promover una vida digna de ser vivida, para todas y para todos.