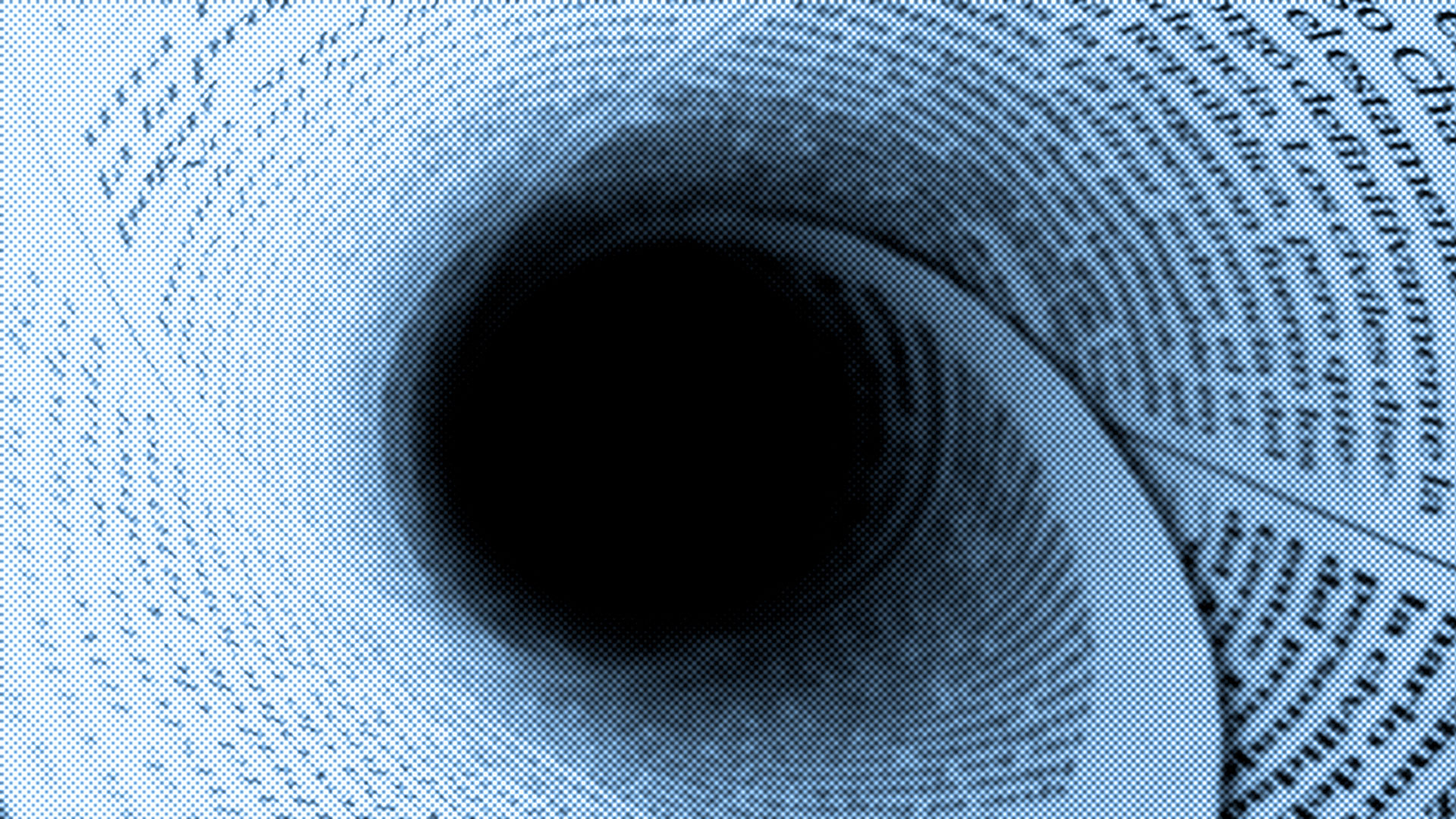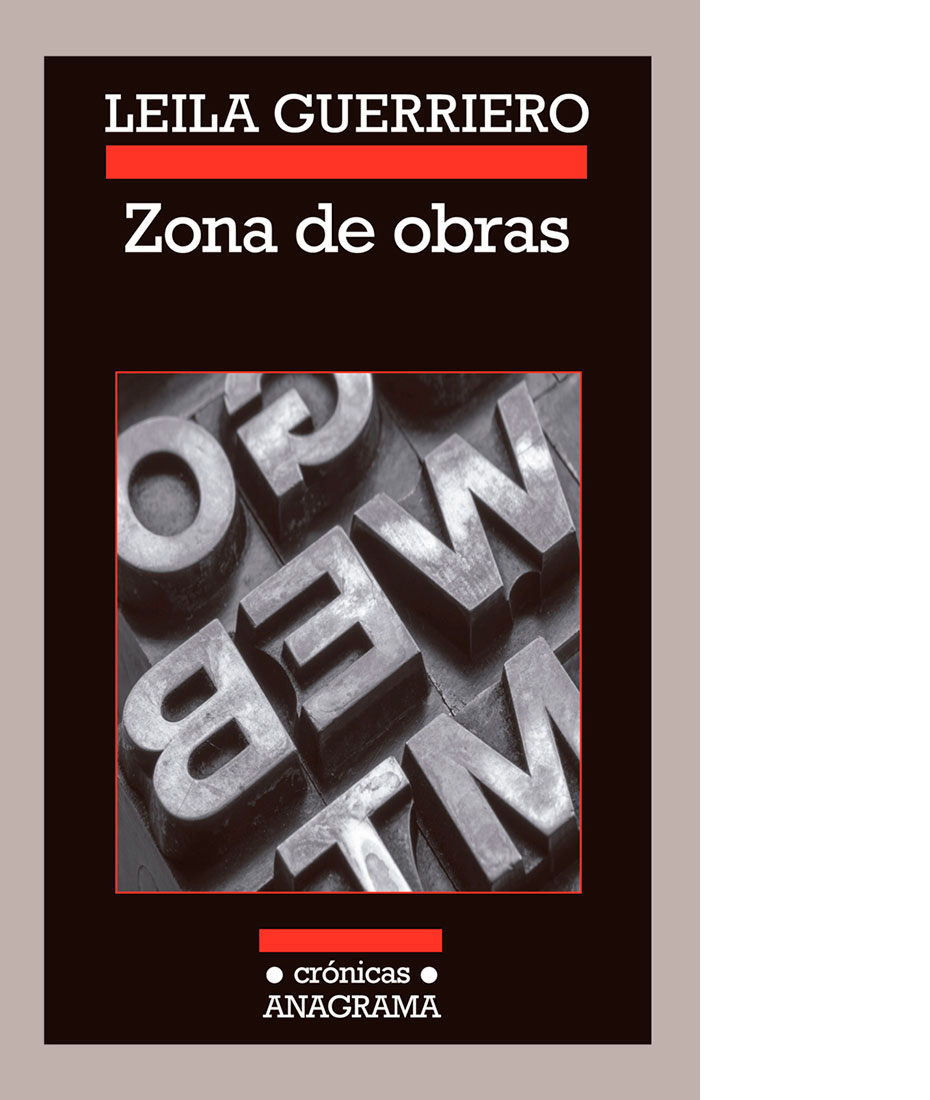Es mayo, todavía. Es mayo, y estoy lejos de casa. Estoy en España, en Madrid, en un hotel llamado Alexandra, en la calle San Bernardo, cerca de la Gran Vía. Son las cuatro de la tarde, y es mayo, y pienso. Pienso en lo que voy a decirles hoy, en este mes de julio, en este día martes, en esta charla. Pienso en eso encerrada en mi habitación que tiene una cama, un televisor y un balcón al que no puedo salir porque está en obras. Es mayo, y estoy lejos de casa, y me pregunto cómo voy a responder a esa pregunta en apariencia simple que se pregunta qué es y qué no es el periodismo narrativo. Y pienso. Y vuelvo a pensar. Y tomo notas. Y después borro las notas que tomo. Y entonces me calzo mis zapatillas y salgo a correr.
Es mayo, pero hace frío, y corro por la Gran Vía esquivando puestos de libros, carritos de bebés, gente, gente, gente. Llego al parque del Retiro y corro por un sendero de tierra cercano a las rejas, y pienso, y vuelvo a pensar, y me pregunto, y entonces, como del rayo, recuerdo el primer párrafo de un texto que escribí apenas antes, cuando era abril y no estaba en Madrid, sino en Alcalá de Henares, y no dormía en un hotel, sino en una residencia universitaria. Y desando el camino, salgo del parque del Retiro, trepo por la Gran Vía, doblo en la calle San Bernardo, entro en el hotel Alexandra, subo a mi cuarto, enciendo mi computadora, busco el texto, y el texto dice así:
«Haití tiene una sola cama. Es oscuro, caliente, pequeño, con una ventana cuyo postigo sólo se mantiene abierto si se lo aprisiona con la puerta del armario en el que hay tres perchas y una manta. Madrid, en cambio, es luminoso, tibio, amplio, tiene dos camas y un armario con diez perchas y tres mantas. Haití y Madrid son los nombres de dos de los cuartos de la residencia universitaria donde me hospedo en Alcalá. Hay otros, y llevan nombres como Teruel, Puerto Rico, Sevilla. Pero a mí, apenas llegar, me hospedan en Haití y, como no tiene wifi, pido que me cambien y me cambian a Madrid. Así, en minutos, acarreo computadora, libros y maleta desde el hoyo oscuro, caliente, pequeño y destecnologizado de Haití al paraíso luminoso, tibio, amplio y tecnológico de Madrid. Y mientras camino de una habitación a otra pienso que alguien –un hombre, una mujer– vino aquí, vio los cuartos, decidió: “Éste es Madrid, éste es Haití.” Y me digo qué vicio, qué manía: la de ver, en todo, otra cosa. La de ver, en todo, una metáfora. Después, esa misma noche, comento, en un bar, con un grupo de gente, el curioso reparto de nombres: Haití un pozo oscuro, Madrid un prado luminoso. Todos me miran extrañados y uno, de todos, me dice, con encogimiento de hombros: “Llevo años allí y ni me había dado cuenta ¿Quieres otra caña?”»
Leyendo ese texto, de pie ante la computadora, cuando es mayo todavía, me digo que ahí puede empezar a haber una respuesta. Que el periodismo narrativo es muchas cosas pero es, ante todo, una mirada –ver, en lo que todos miran, algo que no todos ven– y una certeza: la certeza de creer que no da igual contar la historia de cualquier manera. La certeza, digamos, de creer que no es lo mismo empezar una charla un martes de julio en Santander diciendo «Estimado público presente, el periodismo narrativo es lo que sigue, dos puntos» que poner el foco en una periodista que se pregunta, que duda, que busca y que no encuentra, y que un día de mayo, corriendo por Madrid, recuerda lo que escribió un mes antes, corriendo en Alcalá, y que donde pudo haber dicho «Estimado público presente, el periodismo narrativo es lo que sigue, dos puntos» elige decir «Es mayo, todavía. Es mayo y estoy lejos de casa». Y no porque le guste más decirlo así, y mucho menos porque decirlo así sea menos trabajoso, sino porque sospecha que sólo si una prosa intenta tener vida, tener nervio y sangre, un entusiasmo, quien lea o escuche podrá sentir la vida, el nervio y la sangre: el entusiasmo.
Podríamos hacer un rizo y decir que, por definición, se llama periodismo narrativo a aquel que toma algunos recursos de la ficción –estructuras, climas, tonos, descripciones, diálogos, escenas– para contar una historia real y que, con esos elementos, monta una arquitectura tan atractiva como la de una buena novela o un buen cuento. Podríamos seguir diciendo que a los mejores textos de periodismo narrativo no les sobra un adjetivo, no les falta una coma, no les falla la metáfora, pero que todos los buenos textos de periodismo narrativo son mucho más que un adjetivo, que una coma bien puesta, que una buena metáfora.
Porque el periodismo narrativo es muchas cosas, pero no es un certamen de elipsis cada vez más raras, ni una forma de suplir la carencia de datos con adornos, ni una excusa para hacerse el listo o para hablar de sí.
El periodismo narrativo es un oficio modesto, hecho por seres lo suficientemente humildes como para saber que nunca podrán entender el mundo, lo suficientemente tozudos como para insistir en sus intentos, y lo suficientemente soberbios como para creer que esos intentos les interesarán a todos.
El periodismo narrativo tiene sus reglas y la principal, perogrullo dixit, es que se trata de periodismo. Eso significa que la construcción de estos textos musculosos no arranca con un brote de inspiración, ni con la ayuda del divino Buda, sino con eso que se llama reporteo o trabajo de campo, un momento previo a la escritura que incluye una serie de operaciones tales como revisar archivos y estadísticas, leer libros, buscar documentos históricos, fotos, mapas, causas judiciales, y un etcétera tan largo como la imaginación del periodista que las emprenda. Lo demás es fácil: todo lo que hay que hacer es permanecer primero para desaparecer después.
En el prólogo a la antología Los periodistas literarios, Norman Sims, a cargo de la selección, dice que: «Como los antropólogos y los sociólogos, los reporteros literarios consideran que comprender las culturas es un fin. Pero, al contrario de esos académicos, dejan libremente que la acción dramática hable por sí misma (...). En contraste, el reportaje normal presupone causas y efectos menos sutiles, basados en los hechos referidos más que en una comprensión de la vida diaria. Cualquiera que sea el nombre que le demos, esta forma es ciertamente tanto literaria como periodística y es más que la suma de sus partes.»
El periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos decía, en una entrevista que publicó el diario colombiano El Periódico: «Hay que estar en el lugar de nuestra historia tanto tiempo como sea posible para conocer mejor la realidad que vamos a narrar. La realidad es como una dama esquiva que se resiste a entregarse en los primeros encuentros. Por eso suele esconderse ante los ojos de los impacientes. Hay que seducirla, darle argumentos para que nos haga un guiño.»
Esto, que escribí tiempo atrás en otra conferencia, viene a cuento: «Hace unos años escribí acerca de Jorge Busetto, un médico cardiólogo, mujeriego, cantante y doble de Freddie Mercury en una banda argentina tributo a Queen. Lo entrevisté en días y lugares diferentes, entrevisté a su madre, su padre, su mujer, sus compañeros, lo acompañé al hospital en el que trabaja, al gimnasio, a hacer las compras y a uno de sus recitales. El día del show los músicos llegaron a la casa de Busetto a las ocho de la noche y fueron a cambiarse. Pasaron unos minutos y de pronto Busetto, que llevaba por toda vestimenta un chaleco de cuero, unos anteojos de sol Ray Ban y unos pantalones de cuerina rojos, apareció corriendo, alarmadísimo: el baterista estaba encerrado en el baño, víctima de una diarrea fulminante. Y así vestido, sin pensarlo, Busetto salió a la calle a buscar, casa por casa, vecino por vecino, pastillas de carbón para la diarrea. Yo llevaba un mes trabajando en esa historia y ese minuto milagroso ocurrió al final. Aunque después sería una sola línea del perfil, ese minuto decía, acerca de las diferencias entre el original y el clon, acerca de los patetismos de esa fama de segunda mano, más que cualquier cosa que yo hubiera podido teorizar en cuatro párrafos.»
Pero para ver no sólo hay que estar; para ver, sobre todo, hay que volverse invisible.
El periodismo narrativo se construye, más que sobre el arte de hacer preguntas, sobre el arte de mirar. La forma en que la gente da órdenes, consulta un precio, llena un carro de supermercado, atiende el teléfono, elige su ropa, hace su trabajo y dispone las cosas en su casa dice, de la gente, mucho más de lo que la gente está dispuesta a decir de sí.
En su libro El nuevo periodismo, Tom Wolfe decía que: «Cuando se pasa del reportaje de periódico a esta nueva forma de periodismo (...) se descubre que la unidad fundamental de trabajo no es ya el dato, la pieza de información, sino la escena (...). Por consiguiente, tu problema principal como reportero es, sencillamente, que consigas permanecer con la persona sobre la que vas a escribir el tiempo suficiente para que las escenas tengan lugar ante tus propios ojos.»
¿Por qué la periodista americana Susan Orlean estuvo dos años enterrándose en pantanos de la Florida para contar la historia de Laroche, un ladrón de orquídeas sobre el que escribió el libro llamado, precisamente, El ladrón de orquídeas? ¿Por qué el periodista argentino Martín Caparrós se subió a un auto en Buenos Aires y recorrió 30.000 kilómetros por el interior de la Argentina para escribir un libro que llamó, precisamente, El Interior? ¿Porque no tenían nada que hacer? ¿Porque les pareció la manera más apropiada de pasar el día de su cumpleaños, la mejor excusa para no ir a la fiesta de casamiento de un amigo, la manera más cómoda de no aburrirse? Lo hicieron, creo yo, porque sólo permaneciendo se conoce, y sólo conociendo se comprende, y sólo comprendiendo se empieza a ver. Y sólo cuando se empieza a ver, cuando se ha desbrozado la maleza, cuando es menos confusa esa primigenia confusión que es toda historia humana –una confusa concatenación de causas, una confusa maraña de razones–, se puede contar.
Y contar no es la parte fácil del asunto. Porque, después de días, semanas o meses de trabajo, hay que organizar un material de dimensiones monstruosas y lograr con eso un texto con toda la información necesaria, que fluya, que entretenga, que sea eficaz, que tenga climas, silencios, datos duros, equilibrio de voces y opiniones, que no sea prejuicioso y que esté libre de lugares comunes. La pregunta, claro, es cómo hacerlo. Y la respuesta es que no hay respuesta. El periodista americano Tracy Kidder dice que «Cada historia tiene dentro de sí una o tal vez dos formas de contarla. El trabajo de uno como periodista es descubrir eso». El problema es que si la diferencia entre una gran pieza de periodismo narrativo y un texto que no levanta vuelo reside, precisamente, en el talento de un periodista para descubrir cuál es la mejor forma de contar la historia, no hay manera de reducir eso a un manual de instrucciones. Hay, apenas, algunas pistas.
El escritor americano Stephen King escribió hace algunos años un libro llamado Mientras escribo en el que hablaba del proceso de escritura. «Escribir un libro –decía– es pasarse varios días examinando e identificando árboles. Al acabarlo debes retroceder y mirar el bosque. No es obligatorio que todos los libros rebosen simbolismo, ironía o musicalidad, pero soy de la opinión de que todos los libros (al menos los que vale la pena leer) hablan de algo. Durante la primera versión o justo después de ella, tu obligación es decidir de qué habla el tuyo. Durante la segunda (o tercera o cuarta) tienes otra: dejarlo más claro.» Un periodista narrativo tiene la misma obligación y la cumple –igual que un escritor de ficción– a ciegas, sabiendo, apenas, que si no hay fórmulas precisas, sí hay algo seguro, y es que, sea cual fuere la forma adecuada para contar una historia, nunca será la de un exhibicionismo vacuo de la prosa. Una andanada de sinécdoques, metonimias y metáforas no logrará disimular el hecho de que un periodista no sabe de qué habla, no ha investigado lo suficiente o no encontró un buen punto de vista. En el buen periodismo narrativo la prosa y la voz del autor no son una bandera inflamada por suaves vientos masturbatorios, sino una herramienta al servicio de la historia. Cada pausa, cada silencio, cada imagen, cada descripción, tiene un sentido que es, con mucho, opuesto al de un adorno.
Leamos, por ejemplo, a Rex Reed describiendo así su encuentro con Ava Gardner en su perfil «¿Duerme usted desnuda?»: «Ella está ahí, de pie, sin ayuda de filtros contra una habitación que se derrite bajo el calor de sofás anaranjados, paredes color lavanda y sillas de estrella de cine a rayas crema y menta, perdida en medio de este hotel de cupidos y cúpulas, con tantos dorados como un pastel de cumpleaños, que se llama Regency. (...) Ava Gardner anda majestuosamente en su rosada jaula leche malta cual elegante leopardo. Lleva un suéter de cachemir de cuello alto, arremangado hasta sus codos de Ava, y una minifalda de tartán y enormes gafas de montura negra y está gloriosa, divinamente descalza.» Leamos, por ejemplo, al periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos describiendo así el estilo de boxeo del ex campeón mundial Kid Pambelé, en el libro El oro y la oscuridad: «La mano izquierda adelantada mantenía a raya al contrincante, con una arrogancia nunca antes vista. No era el típico jab que apenas sirve para demarcar el territorio e impedir que el otro se acerque, sino un martillo persistente que aturdía y perforaba. Pum, en la boca. Pum, en la boca adolorida. Pum, en la boca rota. Pum, en la boca que chorreaba sangre. El martillo pegaba y pegaba, obsesivamente, donde más te dolía, y sólo te dejaba en paz al final de su tarea asesina.»
Ellos pudieron haber escrito otra cosa. Rex Reed pudo haber escrito: «En la habitación del Regency en la que se hospeda Ava Gardner hay sillones anaranjados y ella usa una minifalda de tartán.» Alberto Salcedo Ramos pudo haber escrito: «Kid Pambelé era un gran boxeador.» La información sería la misma, pero esos pasajes no están allí sólo para brindar información ni con un fin puramente estético. ¿No construyen esas descripciones un sentido que las trasciende? ¿No ayudan las imágenes elegidas para describir esa habitación del Regency a anticipar la crispación intimidante de una diva de otro mundo; no dibuja ese in crescendo de golpes en la boca el exacto poder de la materia destructiva? Si Orlean y Reed y Salcedo Ramos no se hubieran tomado el trabajo, la información sería la misma, pero ¿sería la misma? Un periodista narrativo es un gran arquitecto de la prosa, pero es, sobre todo, alguien que tiene algo para decir.
En su conferencia llamada «Periodismo y Narración», el periodista y escritor argentino Tomás Eloy Martínez decía que: «El periodismo no es un circo para exhibirse sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta. Dar una noticia y contar una historia no son sentencias tan ajenas como podría parecer a primera vista. Por lo contrario, en la mayoría de los casos son dos movimientos de una misma sinfonía (...). Un hombre no puede dividirse entre el poeta que busca la expresión justa de nueve a doce de la noche y el reportero indolente que deja caer las palabras sobre las mesas de redacción como si fueran granos de maíz.»
El escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh escribió, en 1957, un libro llamado Operación Masacre, sobre un hecho ocurrido en 1956. El 9 de junio de ese año militares nacionalistas partidarios de Perón intentaron una insurrección, que fue desbaratada, contra el gobierno de la Revolución Libertadora. Bajo el imperio de la ley marcial, el Estado fusiló a muchos. Entre ellos, a un grupo de civiles reunidos en un departamento de la localidad de Florida que estaban allí, en su mayoría, sin más intención que la de escuchar una pelea de boxeo. Detenidos sin explicaciones, fueron conducidos a un basural en la localidad de José León Suárez, y fusilados. Cinco murieron, siete lograron escapar. Meses después, uno de esos sobrevivientes, Juan Carlos Livraga, se presentó ante la justicia para denunciarlo todo. La noche del 18 de diciembre de 1956, Rodolfo Walsh, que era por entonces periodista cultural, traductor del inglés y escritor de cuentos policiales, tomaba cerveza en un bar cuando un amigo le susurró la frase que iba a cambiarle la vida: «Hay un fusilado que vive.» Tres días más tarde, Walsh se encontraba por primera vez con Juan Carlos Livraga, el fusilado vivo, y ése fue el comienzo de un trabajo de meses que lo llevó a rastrear y encontrar a dos, a tres, a cuatro, a siete sobrevivientes. Después, cuando llegó el momento de contar la historia, Walsh echó mano de todas las técnicas de la literatura policial, que conocía tan bien: esparció intriga, suspenso, descripciones minuciosas, estructura coral y un lenguaje parco, escueto. El libro empieza así: «Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras acababa de entrar en su casa, y es posible que algo lo mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del todo. Muchos pensamientos duros el hombre se lleva a la tumba, y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra.» Operación Masacre abre con un paneo que presenta a los que van a morir en sus casas, en torno a las mesas de la cena y, sobre el telón de fondo de esas vidas cotidianas, monta la carnicería: doce personas que marchan a su muerte sin saberlo y que, al encontrarla, no mueren de pie: se humillan. Carranza ruega que no lo maten. Rodríguez, roto a balazos, pide que lo ultimen como a un animal.
Walsh pudo haber buscado otro camino. Pudo haber escrito una pieza de periodismo de investigación con lenguaje justiciero y notarial, presentando pruebas, datos, documentos. Pero intuyó que ésa no era la forma. Quería que sus lectores le tomaran el peso a lo que había sucedido. Quería que las páginas rezumaran el pánico de esos infelices que corrían en la noche iluminados por los focos de los autos, con el aliento de las balas en la espalda. «Lo están alumbrando, le están apuntando –escribió, para relatar el momento en que Horacio Di Chiano intenta que no lo maten haciéndose pasar por muerto–. No los ve, pero sabe que le apuntan a la nuca. Esperan un movimiento. Tal vez ni eso. Tal vez les extrañe justamente que no se mueva (...). Una náusea espantosa le surge del estómago (...). Nadie habla en el sermicírculo de fusiles que lo rodea. Pero nadie tira. Y así transcurren segundos, minutos, años... y el tiro no llega. Cuando oye nuevamente el motor, cuando desaparece la luz, cuando sabe que se alejan, don Horacio empieza a respirar, despacio, despacio, como si estuviera aprendiendo a hacerlo por primera vez.»
¿Y si Walsh, en vez de escribir eso, hubiera escrito así: «Uno de los sobrevivientes de la masacre de Jose León Suárez le contó a este periodista que pudo salvarse gracias a que fingió estar muerto»? ¿Sentirían ustedes el jadeo metálico del miedo, podrían imaginar el olor a tierra, el empujón del vómito? Walsh no escribió lo que escribió para pavonearse de lo que podía hacer con el idioma. Escribió como escribió porque quería producir un efecto. Quería que, en la tranquilidad mullida de su sala, un lector se topara con esa realidad y que esa realidad le resultara insoportable. Que entendiera que habían sido hombres que una hora antes comían milanesas –y no héroes, y no martirizados por la patria– quienes poco después mordían el polvo y se meaban de miedo en un baldío de José León Suárez. Gente como yo, gente como ustedes. Gente común, en circunstancias absolutamente extraordinarias.
Y en ese arco que va de retratar gente común en circunstancias extraordinarias y gente extraordinaria en circunstancias comunes se ha construido buena parte del periodismo narrativo norte y latinoamericano.
«Cuando leemos que hubo cien mil víctimas en un maremoto de Bangladesh, el dato nos asombra, pero no nos conmueve –decía Tomás Eloy Martínez en la conferencia citada–. Si leyéramos, en cambio, la tragedia de una mujer que ha quedado sola en el mundo después del maremoto y siguiéramos paso a paso la historia de sus pérdidas, sabríamos todo lo que hay que saber sobre ese maremoto y todo lo que hay que saber sobre el azar y sobre las desgracias involuntarias y repentinas. Hegel primero, y después Borges, escribieron que la suerte de un hombre resume, en ciertos momentos esenciales, la suerte de todos los hombres. (...) Las noticias mejor contadas son aquellas que revelan, a través de la experiencia de una sola persona, todo lo que hace falta saber (...).»
Mark Kramer es un periodista norteamericano que presenció, durante tres años, más de cien intervenciones quirúrgicas para escribir un libro llamado Procedimientos invasores. En un capítulo cuenta cómo descubre una carnosidad sospechosa en su propia oreja y le pide a uno de los cirujanos que lo examine. El cirujano lo hace y le dice: «Sí, tiene cáncer.» Kramer relata así la biopsia a la que lo somete: «“No lo voy a cortar”, me dice, al acercarse con una jeringa de novocaína, y luego con unas tijeras. “Puede que esto le pique.” Ya he oído eso antes. Me inyecta. No pica mucho. Pienso en cómo escribir este pasaje y me pregunto si voy a escribirlo en medio de una lucha contra la muerte. Me corta. “Yo arreglo a la gente”, me dice al cortar. (...) No siento sino un fuerte tirón en la oreja. Oigo de nuevo el sonido del corte. Me entusiasma que me trate. Me siento entusiasmado.»
Pero ¿por qué nos cuenta Kramer ese momento tan íntimo? ¿Para hacer catarsis? ¿Para envanecerse por no haber muerto del susto? Yo creo que no. Yo creo que lo cuenta porque es una manera de decirnos que esa tragedia ajena no es ajena; que si el cáncer se ha atrevido con un periodista impasible al que hemos visto entrar y salir de decenas de quirófanos sin inmutarse, el cáncer puede ser, mañana, la tragedia de ustedes, la mía, el cuento triste de cada uno de nosotros. Y ahí reside, quizás, parte de la clave del periodismo narrativo: que, hablándonos de otros, nos habla, todo el tiempo, de nosotros mismos.
«Creo que la crónica –decía el periodista venezolano Boris Muñoz, en una charla sobre el oficio circa 2008– necesita conjugar la mirada subjetiva con una experiencia transubjetiva y, en ese sentido, una experiencia colectiva. Su importancia debe trascender lo meramente subjetivo y conectarse, por algún lado que a veces resulta ser un ángulo imprevisto, con un interés colectivo. Sólo así puede revelar ese lado oculto o poco visto de las cosas y transmitirlo al público. (...) Sin embargo, para lograr una buena crónica hace falta no sólo talento y buena pluma, sino también una gran dosis de capacidad de observación de la realidad y de cierta disciplina de la mirada. Diría que hace falta una buena dosis de un tipo de entusiasmo especial, porque se trata de un entusiasmo disciplinado y crítico –a veces hasta escéptico– ante lo que se ve. Esa suma de elementos sólo aparece de vez en cuando.»
Y si, como dice Muñoz, sólo aparece de vez en cuando, cuando aparece resulta deslumbrante.
Miles de habitantes de Nueva York en los años cuarenta se cruzan todos los días con un mendigo llamado Joe Gould, que deambula por el Greenwich Village y asegura estar escribiendo un libro monumental, pero nadie le presta atención hasta que un periodista del New Yorker, un señor discreto llamado Joseph Mitchell, piensa que ahí hay un asunto interesante, y lo sigue y lo entrevista, y escribe un perfil llamado «El secreto de Joe Gould» que deviene, con el tiempo, en una de las grandes obras del periodismo narrativo.
Miles de periodistas le hacen entrevistas a Frank Sinatra, pero un día un señor llamado Gay Talese escribe, sin cruzar con él una palabra, un perfil llamado «Frank Sinatra está resfriado» que deviene, con el tiempo, en el perfil de todos los perfiles.
Miles de periodistas van a Vietnam y dicen los horrores de la guerra, pero cuando la guerra ha terminado llega a Japón un hombre llamado John Hersey y no cuenta la historia de la guerra, sino la historia de seis personas –un alemán y cinco japoneses– que estaban allí cuando estalló la bomba de Hiroshima, y escribe un artículo para el New Yorker y después un libro llamado Hiroshima, que deviene, con el tiempo, en el mejor libro de no ficción jamás escrito.
Miles de periodistas hablaron sobre cruceros por el Caribe, pero un día un escritor y periodista llamado David Foster Wallace se sube a uno de esos cruceros y escribe aquello de «He visto playas de sacarosa y aguas de un azul muy brillante. He notado el olor de la loción de bronceado extendida sobre diez mil kilos de carne caliente. (...) He visto atardeceres que parecían manipulados por ordenador y una luna tropical que parecía más una especie de limón obscenamente grande y suspendido que la vieja luna de piedra de Estados Unidos a la que estoy acostumbrado» en un texto llamado Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, que deviene, con el tiempo, en un texto de referencia que hace que nadie pueda volver a escribir sobre un crucero por el Caribe sin pensar en lo que ha escrito David Foster Wallace.
Y todos esos artículos y todos esos libros hablan de lo que hablan –de Joe Gould, de Frank Sinatra, de Hiroshima, de los cruceros por el Caribe–, pero hablan, también, de otras cosas. Joseph Mitchell habla de Joe Gould, pero también de las mentiras que inventamos para que la vida sea menos insoportable. Gay Talese habla de Frank Sinatra, pero también de nuestro propio narcisismo. John Hersey habla de Hiroshima, pero también de las consecuencias de todos nuestros actos. Y David Foster Wallace habla de un crucero por el Caribe, pero también de nuestra agresiva y desesperada lucha contra la conciencia de la muerte y la putrefacción.
Podríamos decir, entonces, que el periodismo narrativo es una mirada, una forma de contar y una manera de abordar las historias. Pero, claro, no es un martini: nadie podría decir que sumar dos partes de un buen qué, agregarle una pizca de un gran cómo, y rematar con un autor y una aceituna darán, como resultado, una buena pieza de periodismo narrativo.
En su texto «La crónica, ornitorrinco de la prosa», el escritor y periodista mexicano Juan Villoro decía, al definir el género de la crónica, que «De la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos; del reportaje, los datos inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro moderno, la forma de montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendidos como debate: la “voz de proscenio”, como la llama Wolfe, versión narrativa de la opinión pública cuyo antecedente fue el coro griego; del ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona. El catálogo de influencias puede extenderse y precisarse hasta competir con el infinito. Usado en exceso, cualquiera de esos recursos resulta letal. La crónica es un animal cuyo equilibrio biológico depende de no ser como los siete animales distintos que podría ser».
Los buenos textos de periodismo narrativo abrevan en otros buenos textos de periodismo narrativo, pero también, y sobre todo, en la literatura de ficción, en el cómic, en el cine, en la foto, en la poesía. Un periodista puede aprender más acerca de cómo generar intriga leyendo una novela de John Irving que en cualquier manual de periodismo; un periodista puede aprender más acerca de cómo crear diversas voces mirando la película El Nuevo Mundo, de Terrence Malick, que en cualquier manual de periodismo.
En su prólogo a Los periodistas narrativos, Norman Sims dice que Mark Kramer, intentando explicar las diferencias entre el periodismo literario y las formas tradicionales de no ficción, le dijo esto: «Todavía me excita la forma del periodismo literario. Es como un piano Steinway. Sirve para todo el arte que pueda uno meterle. Uno puede poner a Glenn Gould en un Steinway y el Steinway sigue siendo mejor que Glenn Gould. Es lo bastante bueno para dar cabida a todo el arte que yo pueda poner en él. Y algo más.»
Quizás por eso, porque el buen periodismo narrativo puede definirse como arte y porque utiliza recursos de la ficción, es que, a veces, las cosas se confunden. Porque de todos los recursos de la ficción que puede usar, hay uno que al periodismo narrativo le está vedado. Y ese recurso es el recurso de inventar.
Hace poco, porque un editor de la revista argentina Ñ me pidió una columna sobre el escándalo que suscitó una biografía del periodista polaco Ryzard Kapuściński en la que su autor parece poner en evidencia que Kapuściński no fue del todo fiel a la realidad, escribí algo que transcribo, no por pereza, sino porque no hay cien formas de pensar la misma cosa. Decía, en ese texto, lo que sigue:
«Si la pregunta es cuál es el límite entre el periodismo y la ficción, la respuesta es simple: no inventar.
La potencia de las historias reales reside en el hecho de que son, precisamente, reales: suceden, sucedieron. No es lo mismo leer acerca de un dictador imaginario que mata a mil fulanos en la novela equis, que acerca de un dictador de carne y hueso que corta las orejas del enemigo en un país que alguna vez consideramos para nuestras futuras, y muy reales, vacaciones. El contrato –tácito– es que las historias de no ficción no contienen deslizamientos fantasiosos, y es un contrato que debería respetarse porque, si un texto de ficción de mala calidad introduce al lector en el terreno anodino del aburrimiento, un texto de no ficción con situaciones inventadas introduce al lector en el terreno peligroso del engaño.
Hay, de todos modos, aquella mentira de la objetividad. El periodismo –literario o no– es lo opuesto a la objetividad. Es una mirada, una visión del mundo, una subjetividad honesta: “Fui, vi, y voy a contar lo que honestamente creo que vi.” Dirán que en ese “creo” está la trampa. Y no. Porque un periodista evaluará los decibeles de dolor, riqueza y maldad del prójimo según su filosofía y su gastritis, y hasta es posible que un periodista de Londres y otro de la provincia argentina de Formosa tengan nociones opuestas acerca de cuándo una persona es pelada, una tarde es triste o una ciudad es fea, pero lo que no deberían tener son alucinaciones: escuchar lo que la gente no dice, ver niños hambrientos allí donde no los hay, imaginar que son atacados por un comando en plena selva cuando están flotando con un bloody mary en la piscina del hotel.
Claro que poner un adjetivo bien puesto no es hacer ficción; hacer una descripción eficaz no es hacer ficción; utilizar el lenguaje para lograr climas y suspenso no es hacer ficción. Eso se llama, desde siempre, escribir bien.
Si se confunde escribir bien con hacer ficción, estamos perdidos.
Si se confunde ejercer una mirada con hacer ficción, estamos perdidos.
Y si les decimos a los lectores que, en ocasiones, es lícito agregar un personaje aquí y exagerar un tiroteo allá, también estamos perdidos. Porque la respuesta a esa pregunta –por qué no se aclaran esos agregados, por qué no se aclara que un texto con esas exageraciones es lo que es: un texto de ficción– no será –no puede ser– una respuesta inocente.
Si uno es periodista no acomoda los hechos según le convenga, no le inventa piezas al mecano porque las que tiene no encajan y no escribe las cosas tal como le habría gustado que sucedieran.
No he leído la biografía de Kapuściński, de modo que no es de eso de lo que estoy hablando aquí. Estoy hablando de algo más simple: de aquello en lo que creo. De aquello en lo que, pase lo que pase, no voy a dejar de creer.»
Ahí terminaba el texto que escribí entonces y, aunque han pasado varios meses, y sigo sin haber leído la biografía de Kapuściński, todavía pienso lo mismo. Al parecer, no soy la única.
En el libro Los periodistas literarios, Norman Sims dice que: «Al contrario de los novelistas, los periodistas literarios deben ser exactos. A los personajes del periodismo literario se les debe dar vida en el papel, exactamente como en las novelas, pero sus sensaciones y momentos dramáticos tienen un poder especial porque sabemos que sus historias son verdaderas.» En ese mismo libro, el periodista John McPhee dice: «Una cosa es decir que la no ficción ha ido desarrollándose como arte. Si con esto quieren decir que la línea entre la ficción y la no ficción se esta borrando, entonces yo preferiría otra imagen. Lo que veo en esta imagen es que no sabemos dónde se detiene la ficción y dónde empiezan los hechos. Eso viola un contrato con el lector.»
En el libro Contando historias reales, Gay Talese dice «Escribo no ficción como una forma de escritura creativa. Creativa no quiere decir falsa: no invento nombres, no junto personas para construir personajes, no me tomo libertades con los datos; conozco a gente de verdad a través de la investigación, la confianza y la construcción de relaciones. (...) El escritor de no ficción se comunica con el lector sobre gente real en lugares reales. De modo que si esa gente habla, uno dice lo que dijo. Uno no dice lo que el escritor decide que dijeron.»
Es cierto que toda pieza de periodismo es una edición de la realidad: la descripción del sitio donde vive una persona es una descripción del sitio donde vive una persona y no un inventario de sus muebles. La esencia del periodismo narrativo se juega ahí: en la diferencia entre contar una historia y hacer un inventario. Pero si bien esa edición dependerá de muchas cosas –de la mirada del periodista, de su experiencia, de su olfato– no consiste en la omisión de aquello que no nos conviene, la inclusión de lo que sí, y el invento de todo lo que nos parece necesario.
Las historias reales –lo sabemos quienes las escribimos, lo saben quienes las leen, y lo saben quienes incluyen en sus películas y sus novelas el cartelito que reza «Basado en una historia real»– tienen una potencia distinta precisamente porque son reales. Quizás conozcan el caso de la periodista del Washington Post que, en 1980, ganó el premio Pulitzer con el texto llamado «El mundo de Jimmy», en el que contaba la historia de un niño de ocho años adicto a la heroína. «Jimmy –escribía Cook–, a los ocho años de edad, es un adicto a la heroína de tercera generación. (...) Ha sido adicto a ella desde los cinco años. (...) El mundo de Jimmy está hecho de drogas duras, dinero rápido y de la buena vida que él cree que todo eso puede proporcionar. Cada día, los yonquis compran cocaína a Ron, el amante de su madre, en el comedor de la casa de Jimmy. La “cocinan” en la cocina y se la inyectan en los dormitorios. Y cada día Ron o algún otro se la inyectan a Jimmy, clavándole una aguja en el brazo huesudo y enviándolo al cuarto grado de un aturdimiento hipnótico.» La historia tuvo alto impacto, miles de lectores llamaron al periódico para ofrecerse a rescatar al chico, y la periodista se negó a revelar su paradero amparada en el secreto de sus fuentes. Pero cuando investigadores de la policía rastrearon al joven heroinómano y no pudieron encontrar una sola huella de él ni de su parentela, la mujer confesó que había inventado todo y tuvo que devolver el premio. Al parecer, había compuesto la pieza a partir de entrevistas con trabajadores sociales especializados en casos como ése, y Jimmy era una tipificación: la condensación de muchos jimmys. Poco después, el escritor colombiano Gabriel García Márquez diría que todo el pecado de Cook había residido en haber puesto en entredicho el dogma central del discurso periodístico anglosajón –la objetividad informativa– y sostenía que el relato no era verídico, pero sí verdadero, puesto que su autora, como dice Albert Chillón en su libro Literatura y periodismo «supo condensar en Jimmy y en su circunstancia individuos y hechos auténticos con los que trabó conocimiento a lo largo de meses de investigación».
Yo, con el perdón, creo que ésas son explicaciones para periodistas. Creo que si a un lector común que acaba de leer páginas y páginas sobre la historia de un heroinómano de ocho años le develáramos que todo lo que acaba de leer es un invento, no tendría ganas de ponerse a pensar en las diferencias entre lo verídico y lo verdadero, sino de mandarnos al cuerno.
Para poner un ejemplo muy burdo, creo que cualquiera podría entender la diferencia entre una novela sobre un perro que habla y un –hipotético– artículo periodístico sobre un perro que habla. Allí donde una novela sobre un perro que habla nos pondría en el límite del absurdo y nos pediría que fuéramos cómplices de una mentira difícil de aceptar, un artículo periodístico sobre un perro que habla nos pondría en el límite de la maravilla y nos pediría que observáramos, admirados, una realidad en apariencia imposible.
Claro que, entre el caso de la periodista Janet Cook y la utilización de ciertos recursos, hay matices.
En el libro El Nuevo Nuevo Periodismo, que incluye entrevistas con reporteros norteamericanos de la generación posterior a la de Tom Wolfe, Jonathan Harr, que tardó ocho años en escribir Acción civil, un libro sobre una demanda judicial presentada por familias que sostenían que sus hijos se habían enfermado de leucemia como consecuencia de beber agua contaminada por una curtiembre, dice, acerca de la utilización en ese texto de monólogos interiores de algunos de sus personajes: «Yo no leo las mentes y no invento, entonces obviamente tuve que preguntarle (a mi personaje) lo que pensaba. (...) Y me tomo la licencia de ponerlo en su cabeza en un momento dado, mientras él estaba mirando por la ventana. (...) Si las leyes de la no ficción dictaminaran que sólo puedes escribir la verdad literal, entonces yo habría estado forzado a escribir: “Escritor ve a Conway mirando por ventana, pregunta qué está pensando (porque escritor no puede leer mentes) y Conway le cuenta a escritor ‘Antes de que interrumpieras mis pensamientos estaba pensando...’ ¿Significa esto que me estoy tomando alguna licencia imperdonable con la verdad absoluta y perfecta? (...) Yo no invento diálogos. A veces comprimo diálogos, pero esto es totalmente diferente de inventar. (...) Mi meta es ser tan fiel como sea posible, al mismo tiempo que hago el pasaje fácil de leer. Por ejemplo, a veces toma una docena de preguntas conseguir una simple respuesta de un abogado. En el libro eliminaría las infinitas repeticiones sin usar elipsis e iría a la respuestas (...). Si no se me permite esta licencia, entonces me ponen en la posición de simplemente copiar entera la transcripción judicial. Y eso no es escribir.»
En El nuevo periodismo, Tom Wolfe dice: «A veces utilicé el punto de vista para entrar en la mente de un personaje, para vivir el mundo a través de su sistema nervioso central a lo largo de una escena determinada. Al escribir sobre Phil Spector comencé el artículo no sólo dentro de su mente, sino con un virtual monólogo interior. Una revista consideró aparentemente mi artículo sobre Spector como una proeza inverosímil, porque lo entrevistaron y le preguntaron si no creía que este pasaje era una simple ficción que se apropiaba de su nombre. Spector respondió que, de hecho, le parecía muy exacto. Esto no tenía nada de sorprendente, en cuanto cada detalle de ese pasaje estaba tomado de una larga entrevista con Spector sobre cómo se había sentido exactamente en aquella ocasión.»
Salvando las distancias, hace un año conté la historia de la restauración del teatro Colón de Buenos Aires. Pasé semanas hablando con mucha gente y un día di con Miguel Cisterna, un chileno que había llegado desde París para encargarse de restaurar el telón original. La empresa contratista lo mantenía aislado y le impedía –por motivos sindicales– tener contacto con los trabajadores históricos de la sala que, sin conocerlo, tejían sobre él las más maléficas hipótesis: que estaba desarmando el telón, que lo había abandonado en un sitio lleno de ratas. La realidad era que Cisterna había cruzado el océano a cambio de muy poco dinero, que vivía en un hotel muy cutre y que estaba dispuesto a todo con tal de salvar esa pieza histórica. Finalmente, él fue el hilo conductor de aquella historia que arrancaba con su voz diciendo esto:
«Yo, de entre todos los hombres. Yo, nacido en Lota, Chile, un pueblo que fue mina de carbón y ahora es historia. Yo, cincuenta años recién cumplidos en una ciudad al sur del mundo en la que llevo ocho meses y que aún no conozco. Yo, de entre todos los hombres. Yo, que soñaba en Lota con telas exquisitas, y que marché a París, tan joven, para estudiarlas, para vivir con ellas. Yo, las manos hundidas en este terciopelo bordado ochenta años atrás por hombres y mujeres que sabían lo que hacían. Yo, aquí, en este espacio circular, solo, atrapado, mudo, las puertas cerradas por candados para que nadie sepa. Yo, el más odiado, el más oculto, el escondido. Yo, de entre todos los hombres, paso las manos por esta tela oscura como sangre espesa que se filtra en mi sueño y mi vigilia y le digo háblame, dime qué quisieron para ti los que te hicieron. Yo, Miguel Cisterna, chileno, residente en París, habitante pasajero en Buenos Aires, solo, oculto, negado, tapiado, enloquecido, obseso, soy el que sabe. Soy el que borda. Yo soy el hombre del telón.»
¿Me había inventado yo alguna de todas esas cosas? Nada. Ni una coma. Ni siquiera su forma de hablar, que navegaba entre el dandismo ilustrado y las exaltaciones de la poesía modernista. Yo sabía dónde había nacido Miguel Cisterna, sabía las cosas con las que había soñado cuando chico, sabía lo que sentía por el telón, por el teatro, por Buenos Aires, y todas esas cosas las sabía porque, a lo largo de semanas, lo había visto trabajar y sufrir, reclamar e indignarse, lo había escuchado hablarme de todo lo que tenía en París –sus hijos Horacio y Hortensia, su atelier plagado de celebridades, su vida de europeo exquisito– y de lo poco que tenía en Buenos Aires: un hotel barato, una heladera mohosa y cenas en absoluta soledad en las que, mientras comía empanadas frías, pensaba en el telón y le pedía que le hablara: que le dijera qué quería para él. Claro que también pude haber escrito «Miguel Cisterna es chileno y se encarga de restaurar el telón del teatro de ópera más importante de Buenos Aires». La información habría sido la misma. Pero ¿habría sido la misma?
Ahora, quisiera pedirles que hagan memoria.
Que recuerden un tiempo en el que nada de todo esto existía. Piensen, recuerden, traten: ¿cómo era su vida en 1995, en 1996, en 1997, si es que tenían más de dieciocho años? ¿Habían oído hablar de Ryszard Kapuściński, de John McPhee, de Juan Villoro, de Gay Talese, de Alberto Salcedo Ramos, de Susan Orlean? ¿Habían escuchado las palabras «periodismo narrativo»? No sé cómo era la vida de cada uno de ustedes, pero sí sé cómo era la mía. Sé que a principios de los noventa yo tenía una computadora con un monitor del tamaño de un cajón de frutas, cuya única conexión con el mundo exterior era el cable de la electricidad. Sé que me había costado tres salarios del periódico en el que trabajaba, y que dudé mucho entre comprarme ese armatoste, cuyo futuro era incierto, o una máquina de escribir eléctrica. Eran épocas en que el mejor vino que yo podía comprar era el peor vino que vendían en el supermercado chino y no sólo no había leído a Kapuściński sino que, además, no sabía quién era. Sé que ninguno de mis conocidos mencionaba a un tipo llamado Gay Talese con la confianza de quien menciona a su tío, y que lo más cerca que había estado de Tom Wolfe era una película llamada La hoguera de las vanidades, protagonizada por Tom Hanks y Melanie Griffith, que aún no se había inmolado en el altar del bótox. Y sé que no quería ser periodista narrativa, ni nuevoperiodista, ni periodista literaria, ni cronista; yo quería ser periodista: alguien que cuenta historias reales y que hace lo posible por contarlas bien.
Pero ahora, parece, todos queremos ser periodistas narrativos, como si ser periodistas narrativos fuera una instancia superior, superadora, algo mejor y más grande que ser periodistas a secas. El efecto colateral es que, en nombre del periodismo narrativo, se publican textos que dicen ser lo que no son y se pretenden lo que nunca serán. Es el efecto gourmet: el mismo pollo al limón con puré de papas de toda la vida transformado en un ave cocida en sus jugos, marinada en cítricos, acompañada por papas rotas, que cuesta veinte euros más.
Por eso, recuerden cómo era, y pregúntense: ¿era esto lo que yo quería hacer? Si se responden que no, que no están dispuestos, que no les viene en gana, que no tienen paciencia, felicidades: el periodismo es un río múltiple que ofrece muchas corrientes para navegar. Pero si se responden que sí, les tengo malas noticias: si resulta que son buenos, si resulta que lo hacen bien, es probable que tengan, antes o después, uno, alguno, o todos estos síntomas: sentirán pánico de estar faltando a la verdad, de no ser justos, de ser prejuiciosos, de no haber investigado suficiente; tendrán pudor de autoplagiarse y terror de estar plagiando a otro. Odiarán reportear y otras veces odiarán escribir y otras veces odiarán las dos cosas. Sentirán una curiosidad malsana por individuos con los que, en circunstancias normales, no se sentarían a tomar un vaso de agua. A la hora de escribir descubrirán que el cuerpo duele, que los días de encierro se acumulan, que los verbos se retoban, que las frases pierden su ritmo, que el tono se escabulle. Y, al terminar de escribir, se sentirán vacíos, exhaustos, inútiles, torpes, pero se sentirán aliviados. Y entonces, en pos de ese alivio, se dirán: nunca más. Y en los días siguientes, en pos de ese alivio, se repetirán, muy convencidos: nunca más. Y hasta les parecerá un buen propósito.
Pero una noche, en un bar, escucharán una historia extraordinaria.
Y después una mañana, en el desayuno, leerán en el perió dico una historia extraordinaria.
Y otro día, en la televisión, verán un documental sobre una historia extraordinaria.
Y sentirán un sobresalto.
Y estarán perdidos.
Y estar perdidos será su salvación.
Queda, por último, preguntarse si tiene sentido.
Si en el reino de twitter y el online, si en tiempos en que los medios piden cada vez más rápido y cada vez más corto, el periodismo narrativo tiene sentido. Mi respuesta, tozuda y optimista, es que sí y, podría agregar, más que nunca.
Sí, porque no me creo un mundo donde las personas no son personas, sino «fuentes», donde las casas no son casas, sino «el lugar de los hechos», donde la gente no dice cosas, sino que «ofrece testimonios».
Sí, porque desprecio un mundo plano, de malos contra buenos, de indignados contra indignantes, de víctimas contra victimarios.
Sí, porque allí donde otro periodismo golpea la mesa con un puño y dice qué barbaridad, el periodismo narrativo toma el riesgo de la duda, pinta sus matices, dice no hay malo sin bueno, dice no hay bueno sin malo.
Sí, porque el periodismo narrativo no es la vida, pero es un recorte de la vida.
Sí, porque es necesario.
Sí, porque ayuda a entender. Hace años leí un libro llamado El cielo protector en el que su autor, Paul Bowles, escribió la frase más aterradora que yo haya leído jamás. «La muerte –dice Paul Bowles– está siempre en camino, pero el hecho de que no sepamos cuándo llega parece suprimir la finitud de la vida. Lo que tanto odiamos es esa precisión terrible. Pero como no sabemos, llegamos a pensar que la vida es un pozo inagotable. Sin embargo, todas las cosas ocurren sólo un cierto número de veces, en realidad muy pocas. ¿Cuántas veces recordarás cierta tarde de tu infancia, una tarde que es parte tan entrañable de tu ser que no puedes concebir siquiera tu vida sin ella? Quizás cuatro o cinco veces más. Quizás ni eso. ¿Cuántas veces más mirarás salir la luna llena? Quizás veinte. Y, sin embargo, todo parece ilimitado.»
Yo siempre supe que me iba a morir, pero la frase de Paul Bowles me hizo entender que tengo mis días contados. ¿Cuántas veces más viajaré a España; cuántas veces más estaré en Santander; cuántas veces más recordaré esta tarde? Quizás dos veces más. Quizás ni siquiera eso. Y, sin embargo, todo parece ilimitado.
El periodismo narrativo es el equivalente a la frase de Paul Bowles. Allí donde otros hablan de la terrible tragedia y del penoso hecho, el periodismo narrativo nos susurra dos palabras, pero son dos palabras que nos hunden el corazón, que nos dejan helados y que, sobre todo, nos despiertan.
Leído en el seminario «Narrativa y periodismo», en Santander, España, desarrollado por la Fundación Santillana, la Fundación Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el año 2010.