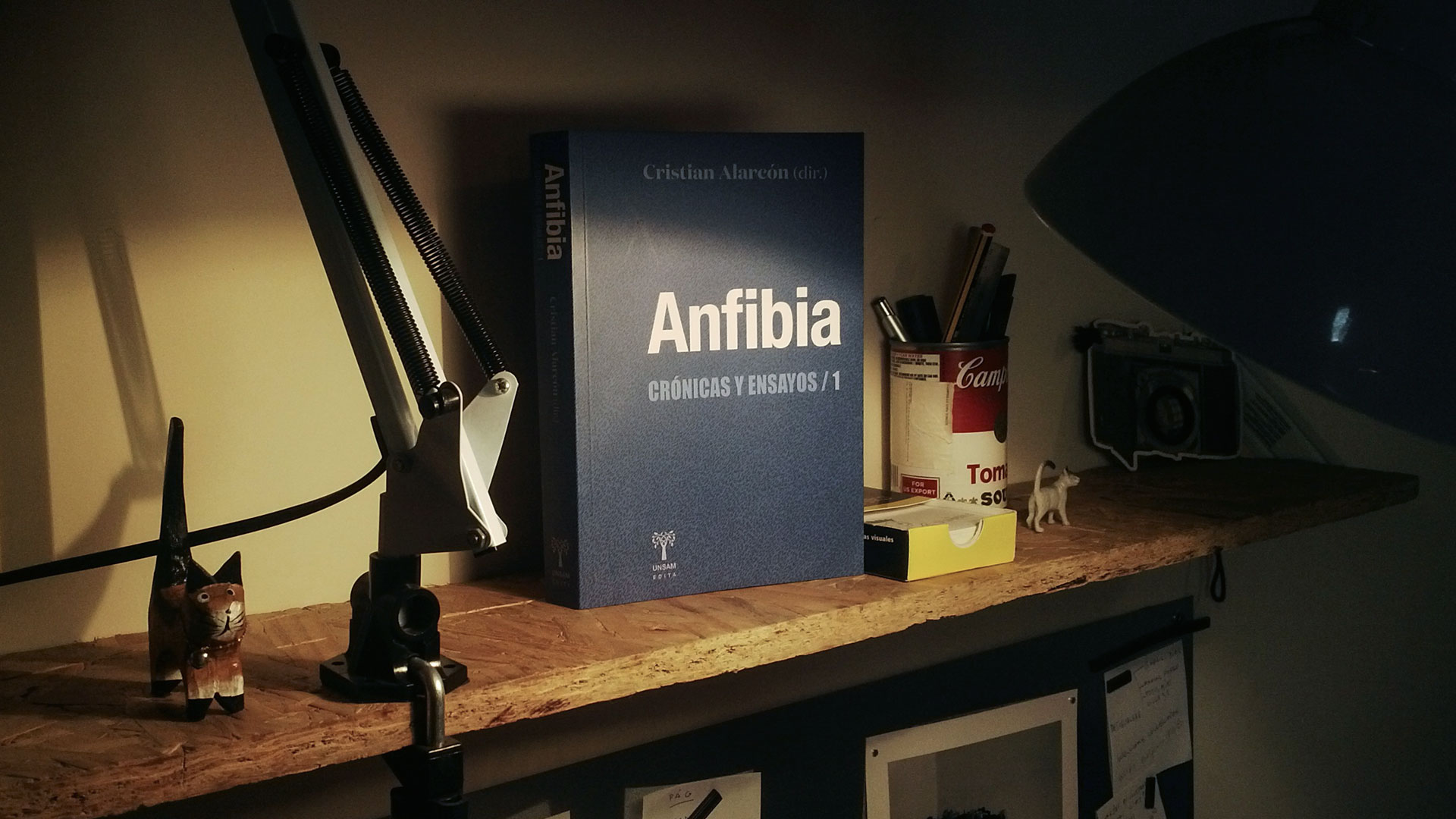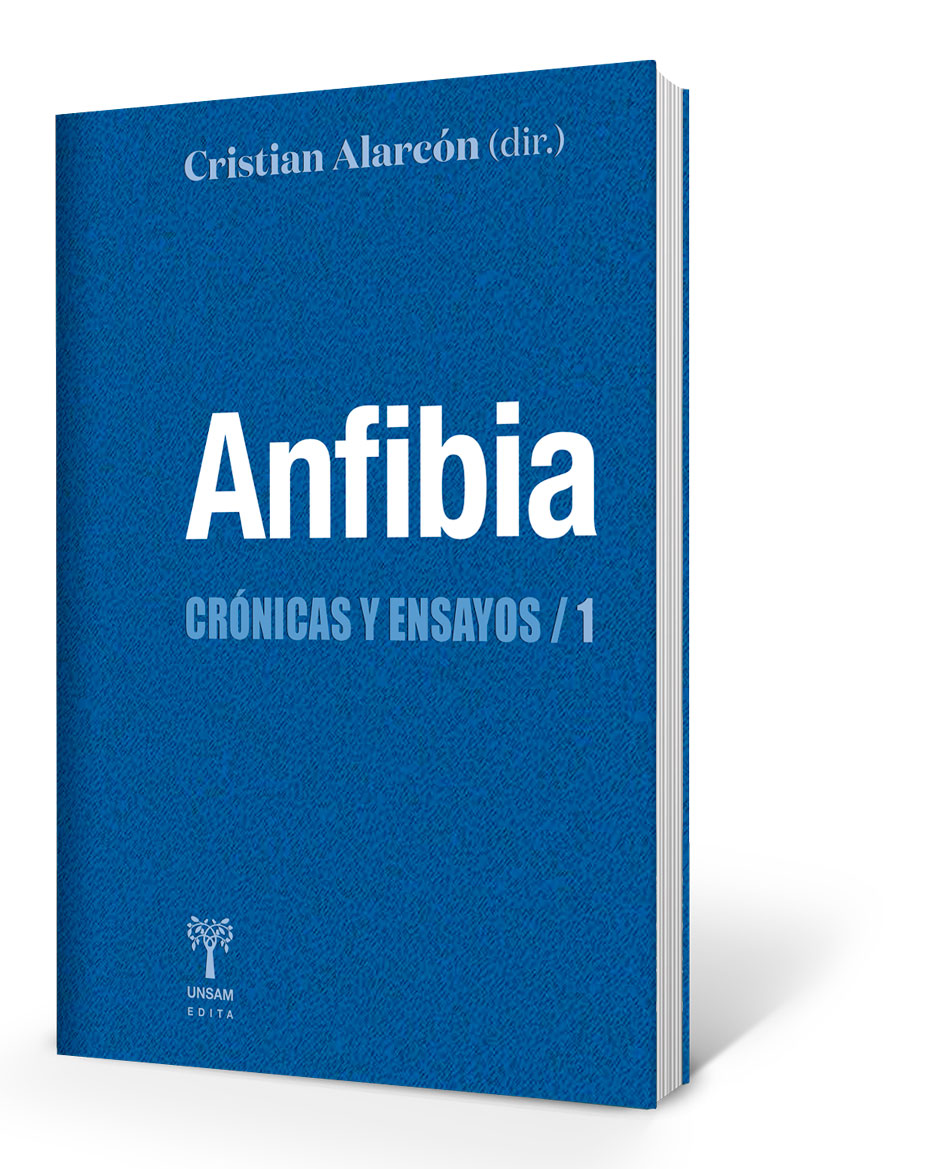Durante varios años, en las novelas que escribí, el mundo se terminaba una y otra vez. Por un tiempo, yo pensé que eso tenía que ver con el hecho de que mi imaginación estaba llena de fantasías apocalípticas sacadas de la cultura pop del fin del milenio pasado. Yo lo pasaba bien con eso, en el sentido en que se trataba de un campo lleno de referencias con las que jugar porque me parecía que ese era un modo de habitar la tradición, sin prejuicios y fuera de todas esas aduanas -culturales y de clase, de estilo y de lengua- que parecían componer gran parte de la aburrida literatura chilena de la década de los noventa. Esa literatura, llena de cuentitos perfectos y novelitas burguesas no me decía nada. Me interesaban la ciencia ficción y el desmadre y el género de la novela como una pregunta antes que como un manual de estilo. Las catástrofes eran perfectas para eso: como las películas de Ishiro Honda llenas de monstruos gigantes que eran en realidad tipos con trajes de goma, podías arrasar con todo y sin culpa alguna. A mí me gustaba: la ficción era algo que podía ser doblado hasta convertirse en algo irreconocible.
Por supuesto, creí eso hasta que un día un amigo me dijo que quizás esas ficciones tuviesen algo realista: con Carla, mi mujer, vivíamos en Valparaíso y durante varios años contemplamos como la ciudad se quemaba periódicamente. Según mi amigo yo no huía y las citas pop de mis libros palidecían ante la evidencia feroz de que yo escribía del apocalipsis porque era lo que se veía desde la ventana de mi departamento.
Pensé en eso cuando Cristián Alarcón me pidió que hiciera una crónica del incendio de Valparaíso el año pasado. El fuego aún no terminaba, la televisión mostraba cómo aparecía como un ente casi vivo, que rehusaba extinguirse. Por un rato pensé que podía hacerlo de lejos, que todo transcurría en una ciudad que ya no tenía que ver conmigo. Luego me di cuenta de que no era así y viajé de vuelta. Ese día, mientras caminaba arriba del cerro La Cruz recordé a un amigo que vivía ahí hace más de veinte años. Mientras daba vueltas entre los fierros fundidos, los solares vacíos y el olor a gas, traté de reconocer el camino que llevaba a su vieja casa. No pude. Fue imposible. Pensé en ese camino mientras tomaba notas, mientras volvía a Santiago, mientras redactaba contra el tiempo el texto que estaba en este libro.
No pude de nuevo. Escribí el texto desde esa clave privada: tratando de pensar en el modo en que una ciudad desaparecía y cómo sus habitantes desaparecían con ella y cómo escribir aquello era un modo de paliar ese olvido. Anfibia me había obligado a volver a una ciudad de la que no quería acordarme para preguntarme cómo era la relación emocional que había construido de ella. La crónica que había escrito era el reverso de mis novelas: era la pesadilla de lo real, nítida e incontestable pero también el mapa donde mi propia memoria se interceptaba con la de la ciudad como si fuesen una sola cosa.
Pienso en esa noción, la de mapa, cuando leo este libro: aquí están algunos de los nuevos mapas de América Latina. Esos mapas competen a la políticas pero también al cuerpo, se despliegan sobre la pregunta de cómo funciona la memoria, se escriben sobre la duda de cuáles son los materiales que constituyen el poder, cómo funcionan sus dioses y sus monstruos y qué ceremonias se celebran sobre estas nuevas pieles que tenemos. En el libro, en el sitio de Anfibia, eso sucede en muchos lugares a vez. Sucede en las clínicas negras de Beijing y en los sótanos donde cambian dólares en el centro de Buenos Aires, en el cuarto donde una vaca mutante sobrevive una y otra vez a la muerte y el cuerpo y los afectos de quienes son seropositivos, en una ciudad inundada y en las confesiones de hombre que aprende a nadar tardíamente, en los teatros que ha llenado una cantante por adolescente y en las confesiones de una escritora mayor, capaz de captar los detalles más asombrosos de lo cotidiano. Esos son los mapas. Las coordenadas. O algunas de ellas. Todas tienen la voluntad de atrapar el presente: que Anfibia sea un medio digital solo acelera la epifanía de lo inmediato y la necesidad de diálogo con un mundo que huye hacia adelante mientras afina las formas de pactar con el olvido. No en vano, varios de los textos de este libro tratan de la memoria, se preguntan cómo funciona qué la constituye, cómo opera en plano social como en el biológico.
Quiero terminar con una idea: la mejor lección sobre cómo escribir crónica la aprendí de un cómic. En “Transmetropolitan”, Warren Ellis y Darick Robertson crearon a un personaje llamado Spider Jerusalem. A primera vista, Jerusalem era una versión futurista de Hunter S. Thompson. Se trataba de un homenaje pero también de algo más. El cómic estaba -como todo lo que hace Ellis- lleno de ideas y funcionaba como un campo de pruebas sobre cómo se componía el futuro en relación a la tecnología, el cuerpo y la política. Jerusalem era el centro del cómic, que en su corazón tenía una tristeza y desolación de la que el autor de “Miedo y asco en las Vegas” carecía. A Ellis lo que importaba era captar el vértigo de la escritura, el modo en que la crónica se aproximaba al presente hasta desfigurarlo.
Voy a la lección. Decía Jerusalem: “Un cronista es alguien que va a una fiesta y luego escribe sobre quien vomita en ella”. Por supuesto, yo sospecho que Ellis le tiene que haber robado la frase a Thompson de alguna parte. No importa. Está ahí el meollo del asunto pues la crónica es muchas cosas pero sobre todo es presente. Es en la inmediatez y en el vértigo donde uno trata de saber qué valor simbólico le otorgamos a esa realidad que parece desbordarnos. Pienso en eso mientras anoto sobre este libro: escribimos para tratar de resolver algo, para dibujar un paisaje antes de que desaparezca porque en aquella urgencia está contenido el pánico al imperio del tiempo. Ese imperio es el fuego pero también el agua o simplemente la biología de un cuerpo que se rebela contra sí mismo. Pero la escritura salva todo por un rato, creo. Vuelve a la realidad un espejo pero también un abismo y con ella opone a la certeza de que el olvido barrerá con todo, la ficción de que es la escritura lo que permitirá sobrevivir al fin de todas las cosas. Es la poética de la urgencia: la crónica como un apunte que permite inventar el mundo para aprender a habitarlo de nuevo.